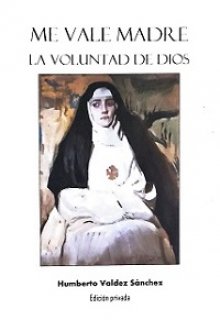Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO I.
CAPÍTULO I
En el vagón, el cobrador se acercó revisando los boletos. Hice un recuento mental de cuánto dinero tenía: los veinte pesos que me mandó Marie Louise, dieciocho pesos que tenía guardados y un billete de cinco dólares. No tenía ropa, solamente la que llevaba puesta. No sabía cuánto tiempo podía sobrevivir con ese dinero, la mitad de mi vida la había pasado encerrada en el convento y no sabía cuánto costaban las cosas. Tampoco sabía cuánto costaba el boleto del tren. ¡Ni siquiera sabía a dónde iba el tren!
El boletero llegó hasta mí. Miró el dinero en mi mano y preguntó:
—¿A dónde va, señora?
Recordé que, al partir al convento, la criada, al despedirse de mí, me dijo: –“Adiós, niña”. Ahora me decían señora, y me pregunté: “¿Dónde quedó la juventud? ¿Ya dejé de ser señorita?” Me sentí rara por eso, y más rara debí parecer cuando le respondí al boletero con otra pregunta:
—¿A dónde va el tren?
Efectivamente. El boletero me miró con profunda extrañeza, pero me contestó educadamente:
—A México —y, adivinando lo que le iba a preguntar, agregó—. Pasamos por Matehuala, San Luis Potosí, Querétaro y otros puntos intermedios.
—Y… ¿cuánto cuesta el boleto? —le pregunté, con algo de timidez.
No pude apreciar si el boletero estaba sorprendido o fastidiado de atenderme, pero decidió darme la información completa:
—A México, doce pesos; a Querétaro, nueve; a San Luis, seis; y a Matehuala tres pesos.
De inmediato decidí que a México no. Era una ciudad muy grande y me daba miedo, además no quería gastar tanto en pasaje. A Matehuala tampoco; se me hacía que era una ciudad muy pequeña. Sin dudarlo, pagué mi boleto a San Luis Potosí.
La señora que ocupaba el asiento al otro lado del pasillo, me sonrió y me ofreció una empanada de cajeta. Yo tenía hambre, sin embargo la rechacé educadamente. No tenía ganas de platicar con desconocidos, pero de inmediato recordé que ya no tenía conocidos en mi vida; que se quedaron en Saltillo, se quedaron en el pasado, y decidí que necesitaba conocer a más personas. De rato, la señora me volvió a mirar y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Me llamó la atención que viajara en segunda clase; se veía que podía pagar primera. Era güera, alta, de ojos azules. Estaba esmeradamente vestida, peinada y maquillada, aunque lucía un tanto llamativa; al menos esa impresión me dio.
La señora tomó mi sonrisa como una invitación y se levantó de su asiento para sentarse a mi lado. Percibí su olor a perfume; hacía mucho que no olía uno. Aprecié que se sentara a mi lado porque no quería platicar con ella de un lado a otro del pasillo.
—Qué incómodos son los asientos de segunda clase —me dijo al sentarse y acomodar cuidadosamente su vestido para evitar que se le arrugara.
—No se comparan con los de primera clase —le respondí. Ella pareció leer mi pensamiento y me dijo:
—Yo pudiera viajar fácilmente en primera clase, pero no me gusta. En segunda y tercera clase conozco personas más interesantes, y es mejor para el negocio.
—Si no es indiscreción —le pregunté—. ¿A qué negocio se dedica?
—Tengo una casa… Digamos, una casa de huéspedes… Para mujeres solas. En la capital… —me dijo, con una sonrisa y un guiño del ojo.
Iba a pedirle información sobre su casa, pero ella continuó hablando:
—No pude evitar oír su plática con el boletero —me dijo con una sonrisa comprensiva—. A veces nos vemos obligadas a abandonar todo y tenemos que tomar decisiones rápidas.
Me di cuenta que la señora sospechaba que yo venía huyendo de algo y que no tenía a dónde ir. Pensé que tal vez eso era bueno y decidí asentir con una leve sonrisa.
—No te preocupes, chula. Vas a ver que las cosas te van a salir bien. Me imagino que tuviste un problema con tu marido.
Sonreí de manera ambigua, porque que sí había tenido un problema, pero no con mi marido. La señora dio por sentado que venía huyendo de un hombre, y continuó:
—Así son los hombres. Cuando andan de novios, te prometen el cielo y las estrellas, y cuando se casan olvidan sus juramentos, siguen con su vida de solteros y nos dejan abandonadas en la casa. Sólo se acuerdan de nosotras cuando tienen ganas de comer y de coger. —Al oír esa palabra no pude evitar sonrojarme, pues era la primera vez que la oía en una conversación, y más con una señora desconocida.
La señora me miró y se rio al decirme:
—Que no te dé pena, chula, ¿A poco no es cierto? Bien que andan de cabrones con una y con otra, y si algún día nosotras nos sentimos solas y les pagamos con la misma moneda… ¿Que hacen los desgraciados? —preguntó—. ¡Se ponen muy dignos, se hacen los ofendidos y hasta nos quieren matar! ¡Con eso que la ley se los permite! Dizque para lavar su honor. No, chula. ¡Que se vayan a la chingada!
No quise aclararle a la señora que ése no era mi caso, porque eso me obligaría a hablarle de mi vida, lo cual no quería hacer, y menos a una desconocida, por lo cual me limité a sonreír levemente y a asentir de nuevo.
—¿Conoces a alguien en San Luis? —me preguntó—. Si son parientes, olvídate de ellos, siempre le van a dar la razón al hombre —agregó.