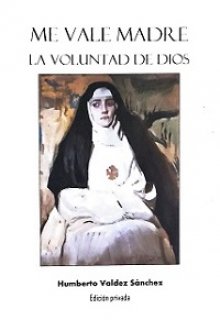Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO III.
CAPÍTULO III
El ferrocarril siguió su marcha. Me comí las empanadas y maté un poco el hambre. Ya no iba tan optimista como al principio. La señora me planteó muy claro mi situación. Sabía que no iba a ser tan fácil conseguir un empleo, pero confié en encontrar gente buena en mi camino.
Oscureció. El ferrocarril se detuvo en varios pueblos pequeños; algunos pasajeros bajaron y otros subieron. Tenía miedo de quedarme dormida y no bajarme en San Luis Potosí. Ya era de noche cuando llegamos a la ciudad. Vi luces, pero no alcancé a distinguir bien las casas y las calles. Por fin el tren se detuvo en la estación de ferrocarril. Era más grande y bonita que la de Saltillo.
Había un gran reloj que marcaba casi las diez de la noche. Los pasajeros abandonaron pronto la estación y ésta quedó casi vacía, la poca gente que quedó me miraba con curiosidad. No era habitual ver a una mujer sola a esas horas de la noche. Me armé de valor, me acerqué a un empleado y le dije:
—Disculpe. Parece que no vinieron a recogerme. ¿Hay un hotel cercano dónde pasar la noche?
El empleado me miró de arriba abajo. Dudó un poco y me informó que saliendo de la estación estaba el Hotel Nacional, frente a la alameda. Salí de la estación. Las pocas personas que había en la calle me miraron con extrañeza. Me cubrí la cabeza con el rebozo y caminé hacia el hotel. Era un edificio de dos pisos, con fachada de cantera. Me recordó un poco al teatro García Carrillo de Saltillo. Había un letrero en la puerta que decía: “Cuartos disponibles” y otro con las tarifas. Era más caro de lo que pensé; por una habitación sencilla iba a tener que pagar casi diez pesos. No había remedio. Era muy tarde para buscar otro hotel. En la recepción estaba un hombre mayor que me miraba fijamente desde que entré.
—Una habitación, por favor —le dije, sonriendo educadamente.
—No hay habitaciones disponibles —me respondió, con expresión malhumorada.
—¿Está seguro? —insistí—. ¿No hay ninguna?
—¡Claro que estoy seguro! —me contestó irritado—. Soy el encargado, no el barrendero.
Su mirada se desvió hacia una pareja y dos niños que entraron al hotel. Yo me dirigí a la salida. Desde la banqueta vi como los nuevos huéspedes se registraron y fueron conducidos a su habitación. Entré al hotel y lo enfrenté:
—¿No me dijo que no tenía habitaciones disponibles?
—En efecto. No tengo habitaciones disponibles —me respondió, con una sonrisa de burla en la mirada—. No están disponibles para usted. Este es un hotel decente.
—Pero… —traté de replicar. El hombre me interrumpió.
—Haga el favor de salir o le hablo al gendarme para que la lleve a hospedarse a la comandancia —me dijo molesto.
No me quedó más remedio que salir del hotel. En la calle me dieron ganas de llorar de coraje, pero no me podía dar ese lujo. Caminé hacia la esquina y ahí vi un letrero que anunciaba otro hotel. La puerta estaba cerrada, por la ventana vi luz en la recepción y toqué la puerta. Un hombre salió de la recepción y se dirigió a abrir la puerta, pero en lugar de eso abrió una ventanilla y me miró.
—Necesito una habitación —le dije.
El hombre se asomó hacia ambos lados de la banqueta y hacia el piso, antes de preguntar:
—¿Para cuántas personas?
—Para mí —le respondí.
—¿Trae equipaje?
Negué con la cabeza y el encargado me dijo:
—Lo sentimos, señora. No admitimos huéspedes sin equipaje.
No me dio tiempo de hablar, cerró la ventanilla y se retiró. Sabía que era inútil tratar de insistir y me fui. La calle estaba oscura. A mi lado pasó una pareja; el hombre cargaba una maleta y la mujer llevaba a un niño dormido en brazos. A media cuadra de ahí vi otro hotel. Con la mirada seguí a la pareja hasta que se detuvo frente al hotel. Era lo que estaba esperando y me encaminé presurosa hacia ellos. Llegué en el justo momento en que se abrió la puerta. Les sonreí, los saludé con la mirada y entré con ellos. En la recepción, el hombre pidió una habitación. El encargado preguntó:
—¿Para cuántas personas?
—Para mí, mi esposa y el niño —respondió el hombre.
El encargado volteó a verme. Yo le estaba diciendo a la señora que los niños dormidos parecen angelitos, pero despiertos son unos diablillos. Cuando se registraron y se encaminaron a su cuarto, yo besé al niño dormido y les dije, con aire de familiaridad:
—Hasta mañana. Que descansen.
No esperé a que el empleado me preguntara algo. Me acerqué, le sonreí y le dije:
—¡Por fin voy a dormir! Deme una habitación. Pero que la cama esté cómoda.
—¿Viene… sola? —titubeó el encargado, al preguntar.
—¡Por supuesto que no! —respondí, con aire escandalizado, pero luego sonreí al agregar—. Soy la señora de don José César Carrillo Cortés —inventé el nombre—. Mi marido me pidió que me adelantara mientras él recogía el equipaje y arreglaba un asunto.
Me registré y pagué el hospedaje de una noche. Resultó mejor. Pagué menos de cuatro pesos. La habitación estaba amueblada de manera muy sencilla, pero estaba muy limpia y la cama cómoda. Cerré la puerta con pasador y la atranqué con una silla. Me quité el vestido y la blusa y los alisé lo más que pude antes de colgarlos en una percha. El ruido de los trenes me recordó a los que pasaban a espaldas del convento: eso me arrulló y quedé dormida profundamente.