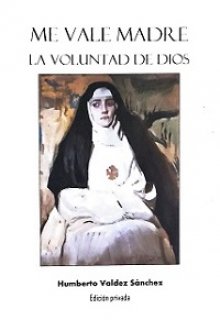Me Vale Madre La Voluntad de Dios
CAPÍTULO IX.
CAPÍTULO IX
Altagracia, al igual que yo, era muy reservada en cuanto a su vida, pero, poco a poco, a través de pequeñas conversaciones y comentarios sueltos, supe que era una india yaqui.
Platicó que el gobernador de Sonora empezó a usar al ejército para exterminar a su tribu y poder apoderarse de sus tierras. Contaba que un día llegaron los soldados a la ciudad de Navojoa y ahorcaron a todos los indios yaqui, hombres, mujeres y niños, que había. Colgaron a tantos que se agotaron las cuerdas disponibles y tuvieron que usar cada cuerda cinco o seis veces. También platicó que subían a los indios a barcos y luego los aventaban al mar para que se ahogaran. Hablaba de que a los soldados que mataban un indio les daban una recompensa; que solo tenían que mostrar la mano derecha o las orejas de las víctimas.
Supe que ella y su familia, su hermano, sus padres y sus abuelos, se escondieron en lo alto de la sierra de Bacatiate, pero hasta ahí llegaron los soldados. Quemaron el pueblo, mataron a los ancianos, y a los adultos y a los niños se los llevaron caminando hasta el puerto de Guaymas. Muchos niños murieron de hambre y de cansancio en el camino, pero ella y su hermano mayor sobrevivieron con sus padres. Estuvieron varios días encerrados en una bodega en el puerto y luego los llevaron al muelle, donde los estaba esperando un barco. Ahí, los oficiales empezaron a separar a las niñas y a los niños pequeños. Los querían para llevarlos a la ciudad de México. Allá los vendían a familias ricas para que los tuvieran de criados, sin sueldo, en sus casas.
A Altagracia no la escogió ningún militar, estaba muy desnutrida y aparentaba menor edad que los siete años que tenía. Parecía que para ella no había muchas posibilidades de sobrevivir. Un capitán que observaba la acción, pero sin participar en ella, se acercó a su padre y le dijo:
—Soy el capitán Eduardo Escandón. Deje que me lleve a su hija conmigo. Está muy débil y no sobrevivirá el viaje con ustedes.
—No —le respondió el padre—. Si nos llevan para arrojarnos al mar, y morir ahogados, prefiero que ella muera con nosotros, para poder estar juntos en la otra vida, que será mejor que la que nos tocó vivir ahora.
—No los van a ahogar. Los llevan deportados muy lejos, a Yucatán, a trabajar en las haciendas henequeneras —les dijo el capitán—. El viaje es muy largo y ella no sobrevivirá. Ustedes cuiden a su hijo, yo les prometo que cuidaré a su hija —agregó.
—¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted? —preguntó tímidamente el padre.
—Porque si quisiera llevarme un niño o una niña, elegiría uno que estuviera sano. Si elijo a su hija es porque no quiero que muera. Nada puedo hacer por evitar lo que les están haciendo, pero puedo hacer algo por ella —dijo el capitán, señalando a Altagracia.
El hombre miró a su esposa, quien escuchaba en silencio la conversación. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza y le dio un beso en la frente a su hija, a modo de despedida. El padre le dijo a la niña:
—Vete, hija, con el capitán. Él te va a cuidar. Nunca se te olvide quién eres. Nunca dejes de pensar y sentir como una yaqui. Cuando todo esto pase nos veremos de regreso en nuestra tierra. Tú sabrás cuando sea el momento de regresar a ella –le dio un beso en la frente a su hija y agregó—. No mires pa´tras, hija. Eres una yaqui. Sé valiente. Obedece al capitán y pórtate bien.
Altagracia fue valiente. No lloró. Siguió al capitán hacia el inicio del muelle, sin voltear a ver a su familia, pero en su mente siempre llevó su imagen. Sabía que se iban a reencontrar.
El capitán Eduardo Escandón cumplió su palabra. La cuidó y la alimentó. Luego la llevó en tren hasta la capital. No la llevó a su casa, no quería que su mujer y sus hijas la tomaran como sirvienta, la llevó a la casa donde vivían sus tías: Leonor, Sagrario y Trinidad Escandón.
Las tres mujeres habían sido de familia rica. Su padre había sido un hombre importante que tenía haciendas y negocios. Vivían en una gran casa en el centro de México. Cuando el emperador Maximiliano llegó a México, en 1864, el señor Escandón lo apoyó, y su esposa fue nombrada Dama de Compañía de la emperatriz Carlota. El hermano mayor, Eduardo, había pertenecido al ejército conservador del Gral. Miguel Miramón y se unió al ejército imperial.
La mayor de las Escandón, Leonor, se casó con un capitán, compañero de regimiento de su hermano Eduardo, en una elegante boda a la que acudieron Maximiliano y Carlota, pero no le duró mucho la felicidad conyugal. En junio de 1866, su marido murió en la batalla de Santa Gertrudis, Tamaulipas, combatiendo contra el ejército republicano del Gral. Mariano Escobedo. En esa misma batalla murió su hermano, el coronel Eduardo Escandón. A consecuencia de esa batalla, Leonor no solo perdió marido y hermano, también perdió al hijo que esperaba. El dolor provocado por la noticia le produjo un aborto.
La familia Escandón estaba de luto, y las señoritas Escandón no pudieron ir a la Villa de Guadalupe, el mes siguiente, a despedir a la emperatriz Carlota Amalia, quien viajaba a Europa a buscar ayuda. La emperatriz se enfermó en Europa y nunca pudo regresar a México.
En marzo de 1867, las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano abandonaron México, y con ellas se fue el amor de Sagrario, la segunda de las señoritas Escandón. Ella estaba comprometida para casarse con un oficial francés, pero el luto por la muerte de su hermano, hizo que se pospusiera la boda. Cuando el oficial se enteró del retorno de su ejército a Francia, fue a hablar con los señores Escandón para solicitar un rápido casamiento con su prometida y poderla llevar con él a Francia. Los padres de Sagrario no aceptaron una boda precipitada, y menos en tales circunstancias, pues sería como aceptar que el emperador Maximiliano estaba derrotado.