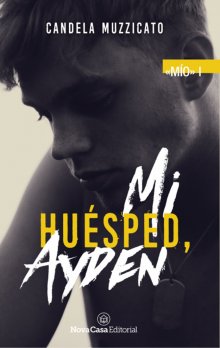Mi huésped, Ayden
Cap. 1
Tres días después, el domingo, todo estaba casi completamente en su lugar. Tan solo faltaban algunas cosas de la sala de estar, como los cuadros de la familia y los jarrones de mi madre, y la cocina, como rellenar los estantes con los platos, los cuencos y los vasos.
En mi habitación hacía ya un día que estaba todo listo y bien ordenado. En sí, la casa no era gigantesca; solo de un tamaño normal. De dos pisos con varios cuartos disponibles, en donde, para nuestra desgracia, no se encontraban baños en ninguna de estas. Dos en el piso de arriba, uno en el pasillo y otro en la habitación de mis padres, y luego en la planta baja otros dos.
Al entrar, me había sorprendido enormemente del tamaño de mi cuarto, porque era el más grande de la casa. En estos momentos agradezco ser la más grande, eso a veces me da privilegios espectaculares, de los que Kyle se queja constantemente. Las paredes se encuentran pintadas en un color crema que no me disgusta para nada, en el centro de la habitación hay mi cama gigante con la colcha azul que tanto me gusta y que es tan calentita como para pasarme todo el día y toda la noche bajo ella. Junto a la ventana hacia la derecha se encuentra mi escritorio con todos los libros del colegio, que fui a comprar ayer junto con mi hermano y mi mamá para el comienzo de lo que resta del período de clases después de Navidad y Año Nuevo, y luego mi armario, en donde todas las prendas se ubican perfectamente. Para cubrir el frío suelo de madera, una alfombra de piel blanca, que vaya a saber de qué animal es, en las paredes colgué las fotos que más me gustaban y que tenía guardadas hace años. Son de cuando era bebé y de cuando tenía no más de siete años.
Y la parte más importante de mi querida habitación es mi pequeña biblioteca, que está muy bien remodelada: unos estantes de madera a cada lado de una ventana medianamente grande al costado izquierdo de la habitación, llenos con mis libros favoritos y, frente a ellos, a pocos centímetros, un columpio improvisado de madera que cuelga del techo, y que, para mi suerte, el asiento tiene respaldo para leer cómodamente frente a la ventana.
Es ahí donde me paso la mayoría de las horas libres. No solo porque mi pasión es leer, sumergirme en ese mar de palabras que te crean un mundo alrededor que tiene mucho más sentido que la propia realidad, en donde puedo visualizar a los personajes por las descripciones y enamorarme de ellos completamente, con la certeza de que él, el personaje principal masculino más adelante también lo hará conmigo, sino porque el resfriado que se me pegó me impidió salir y conocer la ciudad. Ayer de suerte pude ir a comprar los libros que se requieren para el comienzo de las clases sin caerme de bruces al suelo.
Por lo que ahora, bueno… tengo la nariz roja, y sorprendentemente ese rubor cubre toda mi cara pálida, los ojos hinchados, el pelo revuelto y el pijama puesto desde que me levanté. Varios pañuelos de papel están esparcidos por el suelo alrededor de la cama y el columpio, mientras que varias cajas de Kleenex están a la espera de ser atacadas.
Tendría que recogerlo todo y tirarlo a la basura, pero por ahora me mantendré calentita en el calor espectacular de mis frazadas. El frío viento no hace más que empeorarme. Por más que las ventanas estuviesen cerradas, la habitación está más que congelada, o puede ser que la fiebre se me haya subido completamente.
Las nubes grises cubren completamente el cielo y lo bañan en sombras oscuras, creando la ilusión de que ya son horas tardías, pero la verdad, apenas son las cuatro o cinco de la tarde. Las gotas de lluvia se estampan con rapidez, una tras otra, contra la ventana y crean el único sonido de la habitación. Cuando pensé que ni bien tocara Miami el clima estaría soleado y con un calor sofocante, me desanimé mucho por encontrarme con el cielo avisando de que una tormenta llegaría. Maldita sea, amo el frío, pero un par de meses con calor y muchas horas de playa no me hacen daño. Y en tres días ese clima no paró ni un segundo.
Sí, estoy enferma, pero de igual manera estoy completamente aburrida. Quiero leer, pero hace más de una hora que mis ojos están medio abiertos y medio cerrados. Estoy peor que ayer, aunque no quiera admitirlo.
La sopa de pollo que mi madre me trajo en el almuerzo me ayudó a dormir, ya que en la noche no pude pegar ojo. Tuve mucha fiebre y el dolor de cabeza no paraba. Era como si me estuviesen pegando en la cabeza con millones de martillos gigantes.
Ahora, de vez en cuando, la habitación me da vueltas y la vista se me nubla, efectos que me hacen saber que los estornudos están por venir. Hasta que ocurre. Todos esos microbios salen de mí con un simple estallido de saliva y un «¡Achís!».
Mierda, odio estar en este estado tan deprimente en donde lo único que puedo hacer es rezar para que se me pase. Mi piel logra tener un tono rojizo que ni con maquillaje podría tener. Pero en estas ocasiones no necesito maquillaje, tan solo resfriarme. Estar malditamente enferma y parecerme a un zombi.
El sonido de la puerta siendo tocada llega a mis tapados oídos en un leve y bajo sonido. ¡Oh, vamos! ¡Maldito resfriado!
La incito a pasar con otro estornudo, seguido de otro y luego otro. Mi madre entra junto con una taza de algo que no puedo ni ver ni oler. Acorta la distancia con pasos largos y se sienta en mi cama. Mi madre es una de esas mujeres que, por más que tengas lepra, se te acerca para ayudar. Es solidaria con los enfermos y los ayuda con todo lo que puede para que mejoren. Por lo que no le presta atención a que le haya estornudado casi en la cara, ya que no pude llegar a tiempo de taparme la boca.
—Lo siento. —Me disculpo limpiándome con lentitud la cara con un pañuelo. Mis defensas están bajas y no tengo fuerzas para moverme casi nada. Me pasa la taza y tomo un sorbo de té.
—No hay problema. ¿Cómo te sientes? —pregunta con cariño tiñendo su voz mientras lleva una de sus finas y delicadas manos a mi frente. Hago el intento de encogerme de hombros y hacer una broma sobre mi estado, pero el ardor que tengo en la garganta y la poca fuerza me lo impiden.