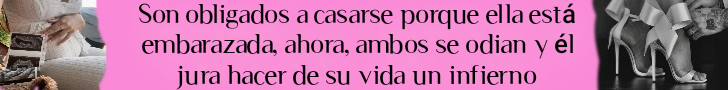Mi mejor amigo el grimorio
Capitulo 1- Parte 1
Un rebote tronó en el lugar. «¿Le di?» Athro se asomó. Tomó otra piedra. Un chasquido doble retumbó. Le dio. —¡Sí!
—Cállate, niño, tengo sueño.
—Y yo hambre, anciano. Estoy a punto de comer estas piedras.
—Pues haz lo que quieras, pero no me molestes. Es la hora de la siesta. Mejor ve a buscar algo de comer, y de paso me traes algo.
El chico le bufó, pero sabía que el hambre era más fuerte que su orgullo. Se levantó con pesadez y se encaminó hacia el asentamiento, donde las tiendas de palos y telas formaban refugios precarios. La mayoría de ellas estaban vacías. Todos habían ido por algo de comida. Tras dejar atrás las últimas tiendas, el terreno cambió drásticamente. Al frente suya pared maciza escarpada, a la derecha techo y suelo se unían en cuchilla y a la izquierda una calle que terminaba en un abismo oscuro. Subió a la calle por un agujero estrecho que quedaban entre la pared y el puente. Atrás dejaba la oscuridad y se adentraba de pronto en una calle llena de vida. Personas y carretas iban y venían, como si el hambre y la miseria de debajo de sus pies no existiera.
Cruzó por encima de su hogar, abriéndose paso a través del gentío, todos llenos de polvo. «Mineros de especias» Al chico le dio un escalofrío pensar en las minas. Sucias cuevas en donde ni un ápice de luz entraba. Las especies producían irritación intensa en los ojos. Por ello a los mineros se le llamaban “Kriye” (llorones). No sabía cómo su padre se había dedicado a eso. Él prefería morir de hambre antes que entrar. La mayoría de la gente de toda la isla entraban a ese lugar. Athro sabía lo desesperados que estaban las personas por conseguir un trabajo, a pesar de lo horrible que era. Saber eso le había costado tanto.
Al término del puente, se encaminó ruta abajo de la montaña. Con suerte encontraría algo de comer. Las calles se comenzaban a vaciar. Las casas talladas en piedra se extendían inertes con su gris apagado. La gente debía de ya estar preparando sus alimentos. La nariz del chico captó aromas de sopas y carnes, con su característico picor de las especias.
El camino al mercado fue monótono, calles perpetuamente empolvadas, un olor a viejo y a húmedo que penetraba hasta las entrañas de la misma roca de las casas. Al llegar, la escena fue desoladora: apenas unos pocos puestos, con mercancías escasas y clientes ausentes. El día de mercado aún no llegaba. Todo aquello dependía de los barcos. Debían de regresar a casa desde el océano. Solo hasta entonces el chico se regodearía en multitudes de desperdició en vez del polvo de aquel día.
Recorrió los puestos mendigando por ayuda. No lo hubo, le negaron el alimento que a duras penas lograban vender. El chico pasó al plan b. Sólo robaba si era una situación desesperada o si no había comido en varios días, el peligro de perder una mano disuadía bastante. Pero no tuvo mejor suerte buscando en la basura, sólo pudo comer ínfimos trozos de fruta aplastada. Los locatarios lo corrieron al verlo pepenar. El chico no lo pensó dos veces cuando le gritaron que se fuera.
Aún contaba con lugares a los que podía ir, el gran problema, el mediodía se alzaba ya. La posibilidad de que los colectores de basura ya se hubieran llevado su botín era muy alta.
Así inició su búsqueda. Las callejuelas detrás de los edificios hechos de piedra ofrecían muy poco para él. Cuando por fin lograba encontrar una cesta de basura aparentemente llena unos pasos en la lejanía lo hacían retirarse con miedo. Más de una vez lo habían golpeado por rebuscar en la basura, y en aquellos callejones oscuros no habría nadie quien lo ayudará. Para él era absurdo que la gente se enojase por tomar cosas que ya no querían, pero a veces las defendían tanto o más que sus pertenencias principales.
Un zumbido le golpeaba los oídos sin cesar. El vacío era latente, y se retorcía en su interior, creciendo con cada segundo. Su visión comenzó a estar borrosa, le tiritaban las piernas y los brazos, pronto desfallecería de eso no tenía duda. ¿Cuánto llevaba sin comer? Sus pensamientos eran borrosos, nada era claro, ya hasta era difícil pensar en la comida. Olores fantasmas se introducían en su nariz recordándole comidas pasadas. En su boca un mar de saliva se preparaba para consumir aquello que no tenía pero que deseaba con vehemencia. Esperaba no tener que recurrir a aquello, pero muchas veces la situación siempre lo terminaba llevando a ese lugar. Era peligrosa, pero la inanición no era una opción. «Con esa gente no. Ellos no pueden ser mi última opción».
Había escuchado historias de otros, que se habían introducido en aquellos lares, saliendo sin una extremidad o peor en un ataúd.
Había muchas zonas de la ciudad prohibidas para Athro. Mendigar no era un crimen, pero nadie lo quería cerca. Siempre lo echaban con la excusa de que molestaba. Si alguien le daba una moneda, los oficiales se la quitaban, diciendo que no la merecía. Pero ya fuera mendigo o comerciante, todo el mundo sabía que no debían de estar a la zona alta.
Aquel lugar rodeado de una muralla completamente ornamentada. Esa jaula era el hogar de las personas más ricas y los políticos. Era peligroso, sí, pero los ricos llegaban a tirar mucha comida en buen estado. El problema, entrar. Si no se tenía un permiso de trabajo no se duraba más de 5 segundos antes de ser arrestado.
Con el estómago vacío y la cabeza nublada, Athro tomó una decisión arriesgada: dirigirse a la zona alta. Estaba consciente del riesgo, sí. ¿Pero le quedaba otra opción más plausible? Los ricos siempre estaban tirando basura, parecía un deporte. Aquel lugar era su salvación.
#1449 en Fantasía
#250 en Magia
magia aventuras misterio amores amistad, pobreza dolor amor imposible, fantasía ficción
Editado: 08.01.2025