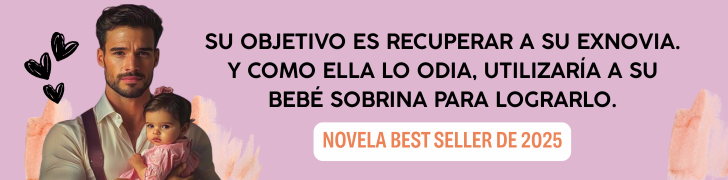Microrrelatos para macromomentos
¡¡¡Más madera!!!
Me sería imposible concretar cuando tuve el primer irrefrenable impulso de morder un trozo de madera. Lo que sí recuerdo con todo lujo de detalles es que se trató de un pequeño taburete sacado de un pino enfermo del patio de casa que mordisqueé durante dos días seguidos hasta reducirlo a una montañita de serrín.
Durante todos estos años han seguido su misma suerte un sinfín de objetos con alma de árbol: armarios roperos, puertas, escaleras, mesas, contraventanas, puzles para niños, bancos públicos, perchas, montañas de pinzas para la ropa, caballetes de pintura, incontables cajas de lápices, alguna que otra mecedora e incluso un caballito balancín. Eso sí, puestos a elegir, mi verdadera debilidad son los instrumentos musicales, por los que siento auténtico deleite. Me pasaría la vida entera masticando guitarras, paladeando violines, chupando flautas o saboreando cada trozo de un suculento piano de cola, por lo que siempre procuro llevar en los bolsillos un par de baquetas de batería en el caso de que me venga de golpe el antojo musical. Es tal mi predilección por este tipo de objetos que incluso mi padre, contrabajista en sus ratos libres de un cuarteto de jazz formado por antiguos amigos del instituto, se ha visto forzado a pasarse a la trompeta harto por no saber qué hacer para evitar que me coma un contrabajo tras otro.
En el barrio se me conoce como el Chico Castor. Ese joven peculiar que pasea por la calle comiéndose una peonza como si tal cosa, igual que cualquier otro lo haría con una apetitosa y jugosa manzana.
Antes de tirar cualquier objeto, los vecinos me suelen avisar por si quiero quedarme con el marco de un cuadro viejo, un par de zuecos, un perchero carcomido o cosas por el estilo. O por lo común, acaban recurriendo a mí antes de liarse con una mudanza, pues siempre surge esa mesa de madera con una pata demasiado larga que impide que acabe de pasar por el pasillo o una antigua cama de roble macizo con un cabecero tan grande que no hay manera de sacarla del dormitorio.
Pese a que al día suelo ingerir en madera el equivalente a un ukelele, todos los digestivos que me han visitado siguen sin dar crédito a la capacidad que tiene mi estómago para digerirla. No hay ninguno que no se quede pasmado cada vez que toca examinarme la garganta, pues no he acabado de decir “aaaaaaaaa…”, que ya me he tragado el palito bajalenguas que habían metido dentro de mi boca.
El campanario de la iglesia acaba de tocar las tres de la madrugada y yo sigo dando vueltas y más vueltas en la cama sin poder pegar ojo.
Mañana es mi primer día de trabajo como aprendiz en la nueva carpintería del pueblo.