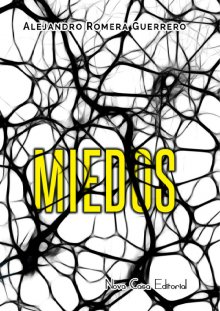Miedos
Quimera
Fabián sufría una extraña patología. Desde bien pequeño, desarrolló un miedo irracional a las esquinas. Sus padres lo percibieron cuando comenzó a gatear. Si se acercaba a la mesita baja del salón con sus salientes amenazadores, se frenaba y la rodeaba manteniendo siempre una distancia prudencial. Si lo cogían en brazos y lo acercaban a algún objeto que presentara puntas, él se ponía blanco y comenzaba a llorar frenético. Su cuerpecito se retorcía angustiado entre temblores —aseguraba su madre—, y el blanco no tardaba en volverse rojo. Una fobia, dijeron los psicólogos. Cuando crezca se le pasará.
Durante la adolescencia, comenzó a recortar las puntas de los folios para darles un aspecto más redondeado. E idéntico procedimiento siguió también con los libros. Primero con las cubiertas y luego, una a una, con todas sus hojas.
En su casa solo había mesas y sillas redondas. Las estanterías siempre acababan en uniones con otros estantes, nunca en punta. Su padre había limado cualquier esquina que presentaran los muebles. Incluso las puertas habían sido construidas a medida con los bordes suavizados. Una burbuja. En eso se convirtió su casa. Aunque en la calle todo era distinto.
La ciudad lo recibía con los brazos abiertos cada mañana pero él solo veía esquinas. Cientos de ellas. Miles. Fabián andaba angustiado todo el día con miedo a tropezar con alguna. Por si acaso, nunca se separaba de un pequeño bolso de rayas negras y blancas cuyo interior estaba lleno de gomaespuma, su única arma. O su único escudo, según se mire. En ocasiones, si no tenía más remedio que acercarse a alguna punta peligrosa, la forraba con gomaespuma y eso le hacía sentirse mejor.
A pesar de que nunca le habían gustado las corridas, consiguió trabajo en una plaza de toros. Allí se encargaba del mantenimiento y limpieza del ruedo. La perfecta redondez del coso le proporcionaba algo de calma lejos de la seguridad del hogar, aunque en realidad fuera su casa el único sitio donde conseguía relajarse de veras. En ausencia de esquinas, no tenía que estar concentrado en evitarlas. Y bien es verdad que en casa se relajaba, pero también se sentía vacío.
Y así pasó Fabián los primeros años de juventud. Hasta aquel encuentro.
Un amigo de la escuela lo visitó por sorpresa una mañana. Era hijo de una pareja de millonarios y nunca había tenido que preocuparse por el dinero, así que se había dedicado a viajar por el mundo sin rumbo fijo. Sabedor de la extraña patología de su amigo, le contó que había conocido un país muy lejano en el que existía una ciudad sin esquinas. Fabián no dio crédito en un principio a lo que su antiguo compañero le decía. Pero este le aseguró que era cierto, incluso había hecho fotografías para demostrarlo. Por desgracia, el carrete se había velado y todas se habían perdido. No era necesario. Era tan bello lo que su amigo contaba que Fabián creyó sin fisuras cada una de sus palabras.
Y desde aquel encuentro, como es lógico, no pasó un solo minuto sin imaginarse aquel maravilloso paraíso.
Solo tres días necesitó para convencerse a sí mismo. No tenía sentido seguir perdiendo el tiempo en un lugar donde continuamente se sentía amenazado. Sus padres intentaron convencerlo de que no se marchara pero el destino que le esperaba era demasiado dulce. Tenía suficientes ahorros, así que dejó el trabajo y compró un billete hacia el país del que su amigo le había hablado. Estaba exultante.
El viaje en avión fue horrible. Una mujer sentada a su lado no paró de ojear una revista de la compañía aérea y, cada vez que pasaba una página, las esquinas de papel rozaban su brazo derecho. Tuvo que pedir a una azafata que le cambiara de asiento, incapaz de soportar las embestidas violentas de la revista.
Si el viaje en avión fue horrible, el resto fue aún peor. Una vez aterrizado, tuvo que tomar varios autobuses, un tren e incluso un burro. Aferrado a su bolso de rayas negras y blancas, se enfrentó a numerosos peligros. Tal vez sin la ayuda de la gomaespuma no lo hubiera conseguido.
Las indicaciones de su amigo eran algo confusas y el camino se hizo más largo de lo esperado. El viaje duró varios días. Pero finalmente llegó.
La ciudad sin esquinas. Allí estaba. Existía.
El gobernador de aquella singular población lo recibió con los brazos abiertos. Una sonrisa perfecta, blanca, reluciente. Le explicó que él sufría el mismo pánico, al igual que el resto de los habitantes. Al principio, hacía años, solo estaba él. Pero poco a poco fue construyendo la ciudad con la ayuda de personas que, al igual que el propio Fabián, padecían aquella extraña obsesión y habían acudido al escuchar la existencia de tan hermoso proyecto. Entre todos, habían conseguido construir la ciudad perfecta.
El gobernador le ofreció alojamiento durante unas semanas mientras encontraba un empleo y Fabián sintió que había encontrado por fin su destino.
Después de instalarse, salió a la calle y, por primera vez, paseó relajado a cielo abierto. La luz del sol lo inundaba todo. Ni una sola nube. Todas las personas con las que se cruzó parecían felices. Caminaban erguidos, en una postura hasta cierto punto antinatural, casi sin mirar al suelo. Sus ojos poseían un brillo especial. No tienen miedo, pensó Fabián.
Al principio le costó hacerse a la idea de que no había esquinas que amenazaran su tranquilidad. No tendría que preocuparse nunca más. Los edificios eran circulares, los techos tenían forma de bóveda. Mesas redondas, folios redondos. Las calles no se encontraban en cruces, sino en rotondas. Ni un solo cuchillo en punta estaba permitido. Hasta los colmillos de los habitantes habían sido redondeados.
Al llegar la noche, Fabián regresó a la pensión donde se alojaría las primeras semanas. Aún no daba crédito a lo que estaba viviendo. Había encontrado un lugar donde quedarse. Por fin podría vivir sin miedo a golpearse con salientes traicioneros, junto a gente que lo entendía.