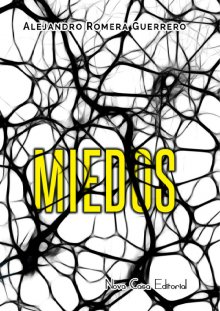Miedos
Custodi me a bestiam
Yo era un recién llegado cuando sucedió. En realidad no esperaba que ocurriese nada relevante durante mi visita. Mi intención era quedarme dos o tres semanas, entrevistarme con los habitantes del pueblo y conocer los parajes donde afirmaban haberlo visto. Jamás pensé que mi estancia en Corvelló fuera a convertirse en algo más que una simple búsqueda de información.
Cuando en marzo de 1956, Félix Barroso terminó sus estudios de antropología y tuvo que decidir el tema para su tesis, no tuvo ninguna duda. Convencido de que los seres de las leyendas que inundaban su tierra eran obra de la mente humana, estaba decidido a demostrarlo. Acérrimo defensor de la verdad científica, no creía en nada que sus ojos no pudieran ver. Bestias de Leyenda, ¿mito o realidad? Ese fue el título que escogió para su estudio.
Cuando era niño, mis padres me contaron cientos de historias sobre hombres que raptaban a los más pequeños y se los llevaban en el interior de un saco, o sobre personas corrientes que las noches de luna llena se transformaban en bestias horripilantes ávidas de sangre. Cuando crecí lo suficiente, necesité tiempo para comprender que no eran más que invenciones. Me sentí estúpido. Durante años había vivido obsesionado por aquellas historias. Mis padres, sin embargo, aún seguían empeñados en hacerme creer que eran reales. Como si yo siguiera siendo ese niño al que intentar convencer de que no debía levantarse de la cama a medianoche. A mí me exasperaba su actitud, no soportaba que siguieran tratándome así. Hasta que un día me di cuenta. Realmente creían en ellas. No me las contaban para atemorizarme, sino para intentar protegerme. Recuerdo que al cumplir los veintiuno, mi madre me regaló un colgante con una extraña cruz. Aseguró que me mantendría a salvo de cualquier monstruo, y yo lo acepté de mala gana. Me costaba pensar que ellos creyesen en todas aquellas patrañas.
Quizá por eso Félix Barroso se decidió a llevar a cabo el estudio. Tenía que demostrar a sus padres que los monstruos no existían. Aunque ambos hubiesen fallecido años atrás en un accidente. Eso era lo de menos. Él sentía la necesidad de indagar en las historias que les habían inquietado toda su vida.
La primera parada elegida para el estudio fue Corvelló, un pequeño pueblo perdido en la sierra. La figura del licántropo siempre había llamado su atención y allí se hablaba de la existencia de uno de ellos. Buscó en la hemeroteca y encontró varios artículos de periódicos locales. Uno incluso mostraba fotos de personas desaparecidas en aquel pueblo. Hablaban de un extraño ser que vivía en los montes y que siempre había sido avistado en la noche. Se creía que o bien no podía ver la luz del sol o bien se transformaba en humano durante el día. Una mutación de la naturaleza, una maldición, quién sabe. Fuera lo que fuese, según aquellos textos llevaba años sembrando el terror en la zona.
Félix Barroso se puso en contacto con el alcalde para intentar organizar la visita. En el pueblo no había pensiones —solo quedaban seis habitantes—, pero algunas casas de antiguos vecinos permanecían intactas. Si para él no suponía un problema, podría habitar alguna de ellas durante las semanas que necesitase.
Llegó a Corvelló un viernes poco antes del mediodía. No había carretera que llegase hasta allí, así que tuvo que realizar los últimos seis kilómetros a pie. Aunque el invierno estaba llegando a su fin, aquella mañana nevaba ligeramente. El pueblo estaba rodeado de un espeso bosque. Oculto entre robles y matorrales, no vio ninguna casa hasta que estuvo a escasos metros. Todos los vecinos estaban esperándolo. No estaban acostumbrados a visitas y habían organizado una comida en su honor en casa del alcalde.
Durante el almuerzo, lo miraban de un modo extraño, sorprendidos quizá de que un joven de la capital se hubiera interesado en su historia. Susurraban entre ellos sin dirigirle palabra. Félix Barroso se sintió incómodo. El alcalde se levantó entonces ceremonioso y todos callaron. Con voz grave, pausada, hablaba recreándose en cada sílaba, el gesto firme, la vista clavada en el invitado. Félix Barroso se sintió aún más incómodo. El alcalde terminó su breve discurso preguntándole sobre los detalles de su investigación.
Él explicó que quería realizar un estudio sobre la bestia que rondaba el pueblo. Por supuesto no les dijo nada sobre sus verdaderas intenciones: demostrar que aquel monstruo era producto de la imaginación popular. Probablemente ellos estuvieran convencidos de su existencia y lo último que quería Félix Barroso era ofenderlos. Tal vez, si les hubiera dicho la verdad, no me habrían permitido quedarme.
Tras la comida, dimos un paseo por el pueblo. Yo creía que Corvelló constituía una pequeña aldea y me sorprendió comprobar que no era así. Había incluso algún edificio de cuatro plantas. En otros tiempos debían de haber vivido allí cientos de personas.
Después del paseo, el alcalde me mostró la casa donde iba a alojarme. En el fregadero aún quedaba un plato con restos endurecidos de lentejas. Los armarios estaban llenos de ropa. Unas zapatillas viejas junto a la cama. Un periódico. Me instalé y descansé toda la tarde. Tenía pensado comenzar con las entrevistas a los vecinos a la mañana siguiente.
Al amanecer, el alcalde encontró muerto uno de sus corderos. Félix Barroso estaba desayunando una manzana cuando escuchó los gritos. Guardó la fruta a medio comer en el bolsillo y salió a ver qué sucedía. Los vecinos se habían reunido en torno al animal, las tripas estaban esparcidas por todo el establo. El olor a sangre impregnaba el aire. Los bosques estaban llenos de lobos, pensó en voz alta, no era tan raro que uno de ellos hubiese hecho una incursión nocturna para cazar. Las marcas de un lobo serían mucho menores, aseguró el alcalde. Aquellas pertenecían a una bestia más grande.
¿Quizá un oso?, preguntó. Y todos se giraron hacia él. Como si lo estudiaran, como si sopesaran si era digno de confianza. La mirada de los vecinos se prolongó algunos minutos. Él guardó silencio. Fue el alcalde de nuevo el único que pronunció palabra. Existía un ser oculto en las profundidades del bosque. Un ser que poseía garras en lugar de dedos. Uñas opacas, afiladas, podía destripar a un hombre de un solo zarpazo. Se alimentaba únicamente de carne y siempre estaba hambriento. Mitad humano, mitad bestia. Capaz de mutar su apariencia, podía ser incluso alguno de los que estaban allí presentes. Los vecinos habían dejado de mirarme con desconfianza, sus ojos reflejaban ahora el terror ante las palabras del alcalde. Ninguno de ellos lo había visto jamás, pero sabían que seguía vivo. Las últimas pruebas las tenían frente a sus ojos. La matanza de aquel cordero no podía haberla realizado otro animal, sentenció el alcalde. Era él.