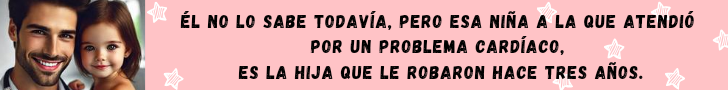No soy el Protagonista: Tomo I
PROLOGO: MUERTE Y DIOSA
El aire se volvía cada vez más pesado, casi insoportable de inhalar. Sentía que me tragaba un humo espeso y corrosivo que quemaba mis pulmones. Cada respiración era un esfuerzo monumental, como si alguien apretara con fuerza mi garganta, impidiéndome el paso del oxígeno. Mi boca sabía a hierro oxidado, un sabor denso y metálico que se mezclaba con el líquido espeso y caliente que seguía brotando sin descanso. La sangre se desbordaba, inundando mi lengua, mi garganta, hasta el punto de que me ahogaba con ella. Mis ojos comenzaban a nublarse, las sombras crecían y todo se volvía confuso, distorsionado.
Al principio, el dolor era indescriptible, un tormento que me recorrió cada fibra, cada nervio, como si un hierro al rojo vivo estuviera desgarrando mis entrañas. Sentía cómo mis órganos se movían dentro de mí, como si fueran criaturas vivas que intentaban escapar. Otros se rompían, explotaban como globos llenos de agua. Cada pulsación era una punzada más intensa que la anterior, cada respiración un nuevo infierno.
De repente, un crujido seco resonó dentro de mi pecho. Fue como el sonido de una rama al romperse, pero mucho más cercano, mucho más personal. Mis costillas se fracturaron una por una, cada ruptura acompañada de un dolor que me arrancaba gritos, aunque estos se ahogaban en cuanto la sangre empezó a inundar mi esófago, subiendo con cada espasmo, ahogándome, saliendo a borbotones por mi boca, caliente, espesa.
Finalmente, no pude más. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, la cabeza golpeando el suelo con un sonido sordo. Apenas sentí el impacto. Para entonces, mi conciencia ya se estaba desvaneciendo, como una vela que parpadea antes de apagarse. No hubo destellos de recuerdos, ni visiones del pasado. No vi nada de lo que dicen que uno ve antes de morir. No hubo luces ni voces. Solo una oscuridad profunda, total. Un vacío frío que me envolvía, ahogándome en su negrura. Era como flotar en un océano helado, sin dirección, sin esperanza.
Traté de pensar en alguien que me extrañara, alguien que se preguntara qué había sido de mí. Pero nadie vino a mi mente. Mis padres habían muerto hacía años, cuando yo era apenas un niño. Mis abuelos, perdidos en su propio mundo de demencia, no notarían mi ausencia, ni en la mesa de la cena ni en las mañanas silenciosas. No habría nadie que se preocupara, nadie que llorara. Era como si ya hubiera desaparecido antes de morir.
Ahí, en ese abismo helado, supe que este era mi final.
Nunca tuve a nadie que pudiera llamar amigo. En la escuela siempre me sentaba junto a la ventana, en el lugar más apartado, casi como si no quisiera que nadie me viera. No porque me sintiera incómodo o tímido, sino porque me resultaba más fácil así. Evitar a las personas, las conversaciones, las miradas. Nunca me uní a una plática en el recreo, ni a las salidas de fin de semana. A pesar de tener solo 16 años, no era extrovertido ni sociable. Era más fácil ser invisible. Me pregunto si alguno de mis compañeros siquiera sabrá que he muerto. ¿Alguien sentirá algo? Lo dudo. No hice amigos, no dejé huella.
La única persona que vino a mi mente, a quien quise imaginar sintiendo mi ausencia, fue ella. Verónica. Mi amor platónico. La chica más hermosa que había visto en mi vida. Cada vez que la veía, cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, mi corazón se detenía un segundo. Siempre pensé que si me lo pidiera, le daría cualquier cosa. Daría mi vida por ella. No importaba lo imposible que fuera que alguna vez me mirara de verdad.
Fue entonces cuando recordé lo que me llevó a estar aquí. A la oscuridad.
Era un día normal, como cualquier otro. Salíamos del instituto. Yo iba solo, como siempre, con la mirada fija en el suelo, sumergido en mis propios pensamientos. Hasta que algo me golpeó. Levanté la vista y vi que había sido la mochila de Verónica. Ella corría, y su mochila me había golpeado el brazo al pasar a mi lado. Me quedé mirándola mientras se alejaba, mientras su cabello se movía con el viento.
Salió de la escuela y se detuvo para saludar a sus amigos, que ya la estaban esperando. Por alguna razón, sentí una necesidad repentina de acercarme. No sé qué fue, no sé qué demonios me impulsó, pero comencé a caminar más rápido. La distancia se reducía. Ella estaba tan cerca. A solo un metro. Entonces, uno de sus amigos, en una broma estúpida, la empujó. Lo que siguió fue surrealista. Verónica tropezó y su caída fue mucho más aparatosa de lo que nadie podría haber predicho. La vi tambalearse, su cuerpo torcido, luchando por recuperar el equilibrio, pero no pudo. La vi caer hacia la avenida, justo cuando los coches pasaban a toda velocidad.
En ese momento, en ese instante, sentí que podía ser un héroe. Que podía hacer algo significativo. Que si la salvaba, si la rescataba, ella me miraría de una forma diferente. Que tal vez, solo tal vez, me vería como el protagonista de esos mangas y animes que tanto leía. En mi mente, todo era perfecto. Correría hacia ella, la tomaría de la mano, la alejaría de la carretera justo a tiempo, y todos aplaudirían. Ella caería sobre mí, nuestra respiración se entrelazaría por la adrenalina del momento, y me agradecería. Me besaría. Todo sería como en esos sueños que tantas veces había imaginado.
Pero olvidé un pequeño detalle: la realidad. Los humanos somos egoístas, imperfectos, y este no era un cuento de hadas. Esto era la vida real, donde cada acción tiene consecuencias, y estas suelen ser crueles, despiadadas.
Corrí hacia ella, justo como había imaginado. La alcancé, la tomé de la mano e intenté jalarla hacia mí. Pero algo no salió como lo había planeado. Ella, consumida por el miedo, hizo lo inesperado. Tiró de su brazo con toda la fuerza que le quedaba, con un instinto puro de supervivencia, tan fuerte que me arrastró hacia la avenida. La fuerza de su tirón me lanzó hacia adelante y a ella hacia atrás, fuera de peligro. Acción y reacción, una ley simple pero implacable de la física.
#594 en Fantasía
#975 en Otros
#39 en Aventura
fantasia, fantasia oscura, isekai o reencarnación en otro mundo
Editado: 31.12.2024