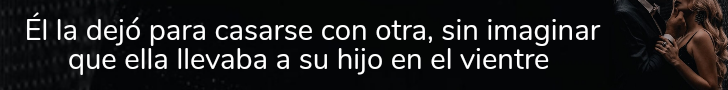No soy el Protagonista: Tomo I
CAPITULO 20: PROGISTA
“No, otra vez no...” me repetía en un susurro ahogado, como si esas palabras fueran un escudo débil contra el torrente de recuerdos que arremetían contra mi mente. La presión en mi cabeza era sofocante, un dolor punzante que se sentía como si alguien estuviera escarbando dentro de mi cráneo con manos frías y crueles. Los recuerdos no llegaban de forma ordenada; eran imágenes rotas, fragmentos desconectados que giraban como un torbellino voraz, arrancándome el aliento.
El eco de risas en los pasillos, miradas de admiración, voces aduladoras, todo eso llenaba mi memoria con una claridad hiriente. En mi mundo anterior, yo era alguien. La chica que todos miraban, la que era saludada con sonrisas sinceras (o eso creía) y cuya sola presencia iluminaba una habitación. Era hermosa, lo sabía, y lo usaba. Chicos, chicas, profesores, incluso mis propios padres... todos giraban a mi alrededor como planetas orbitando un sol egoísta. Mi vida era perfecta porque yo la moldeaba a mi antojo, exigiendo, manipulando, recibiendo.
Pero entonces, ese día... ese maldito día.
El recuerdo golpeó con la fuerza de una bofetada helada: el desmayo. Primero fue el vértigo, esa sensación vertiginosa de que el suelo se alejaba de mis pies. Luego, el vacío. La inconsciencia me había tragado como un agujero negro, indiferente, brutal. Cuando desperté, fue como emerger de una pesadilla, solo para descubrir que la verdadera pesadilla estaba esperándome con los ojos bien abiertos.
Abrí los ojos en la habitación estéril de un hospital, bañada en esa luz fría que parecía arrancar todo rastro de calidez humana. El olor a desinfectante llenaba el aire, mezclándose con algo más tenue y metálico que no lograba identificar. Solo llevaba puesta una bata, fina y áspera, que raspaba mi piel como si quisiera recordarme cuán frágil era mi cuerpo ahora. A mi lado estaban mis padres, un par de figuras rotas, hundidas en sus sillas de plástico barato. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubieran llorado durante horas... y lo habían hecho.
El médico estaba frente a mí, con su bata blanca y su expresión pétrea. Recuerdo cómo su voz grave y profesional perforaba la quietud de la habitación, cada palabra cayendo sobre mí como un martillo.
Leucemia.
Esperanza de vida: seis meses con tratamiento, tres sin él.
Las palabras se repetían en mi cabeza, frías y mecánicas. Me miré a mí misma en ese momento, como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando a una chica demacrada, con ojos sin brillo y una mueca de terror grabada en su rostro. No era yo. No podía ser yo.
“¿Me voy a morir?” pregunté al fin, aunque mi voz era poco más que un hilo quebrado, tembloroso y cargado de desesperación. No había fuerza en esas palabras, ni desafío, solo la impotencia de alguien que acababa de ver su vida arder en llamas.
El médico no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. La expresión en sus ojos, esa mezcla de lástima y profesionalismo distante, fue suficiente. Mis padres rompieron a llorar en ese instante, sus sollozos rasgando el aire como cristales rotos. Intentaron abrazarme, consolarme, pero yo no sentía nada. Sus palabras se ahogaban en mi mente, sumergidas bajo el peso de mi propio miedo. Era definitivo.
No había escape.
Antes de esto, yo había sido una parodia de perfección. La chica que reía más fuerte que nadie, que tomaba sin pedir, que vivía como si el mundo entero le debiera algo. Pero en ese momento, toda la arrogancia, toda la seguridad que había construido como un muro a mi alrededor, se derrumbó en silencio. Lo único que quedaba era una chica asustada que no podía siquiera controlar el temblor en sus manos.
El primer mes de mi condena se evaporó de mis manos, deslizándose con la facilidad de un helado derritiéndose bajo el sol abrasador. Entre agujas y máquinas que pitaban con un ritmo constante, lo único que sentía era el peso de mi cuerpo cada vez más débil, una carga que ni siquiera deseaba cargar. Mis padres, esos dos pilares que siempre habían estado ahí para mí, intentaban todo lo posible por animarme. Llenaban mi habitación con flores que no podía oler, con cartas que no podía leer sin que las lágrimas empañaran mi visión, y con sonrisas que se rompían en cuanto pensaban que yo no estaba mirando. Pero nada de eso me alcanzaba. Ni sus palabras, ni sus promesas vacías, ni sus intentos desesperados por recordarme que debía “luchar”.
Luchar. ¿Para qué? Mi cuerpo se desmoronaba día tras día, y con él, mi ánimo, mis esperanzas, mi orgullo. Incluso los pocos amigos que pensé que estarían allí se desvanecieron como sombras al caer la noche. Nadie quiere estar cerca de una chica que está muriendo. Eso era lo que pensaba mientras cada día sentía cómo la vida me abandonaba, lenta, metódicamente.
Entonces llegó el día en que me rendí.
Fue más fácil de lo que imaginé. Un par de pastillas extra, un último suspiro antes de cerrar los ojos, y me dejé caer en ese abismo de oscuridad eterna. No había lágrimas, ni drama. Solo la decisión fría y calculada de alguien que ya no podía soportar un minuto más en ese cuerpo que se había convertido en su prisión. Dormir y desaparecer, pensé. Dejar de existir. Eso es lo que quiero.
Pero no fue así.
Desperté. Y lo primero que vi me dejó sin palabras. Frente a mí estaba una chica que era la personificación de la perfección, una belleza tan deslumbrante que me hizo sentir pequeña, insignificante, incluso fea. Su risa resonaba en el aire, una carcajada llena de vida, fuerte y despreocupada. Sus pechos enormes se sacudían con cada explosión de risa, y su cabello rojo como el fuego parecía bailar con vida propia, como si realmente fuera una llama. Su piel era blanca, pero no de ese blanco común, sino un blanco inmaculado, casi brillante, como la porcelana que jamás ha sido tocada. Era irreal, como si hubiera sido esculpida por manos divinas que no conocían imperfección.
#14458 en Fantasía
#19435 en Otros
#2463 en Aventura
fantasia, fantasia oscura, isekai o reencarnación en otro mundo
Editado: 31.12.2024