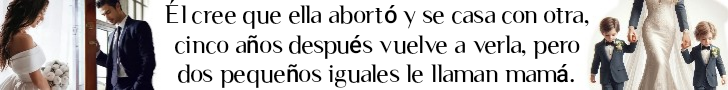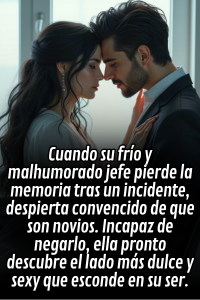No tan muerto
Capítulo uno
Habían pasado tantas horas que la piel comenzaba a amoratarse. Tenía graves heridas pudriéndose en la pierna derecha, donde sobresalía un vértice puntiagudo que alguna vez ensambló el fémur a los dos huesos inferiores; ahora uno de estos se incrustaba a través de la dermis, irguiéndose como una montaña que salió a la superficie sin autorización.
Se trataba de una grotesca obra de arte, de esas que jamás pagarías por ver en un museo (A menos que amases lo brutal, claro). Y el trabajo de Arthur Willow era arreglarlo; hacer que luciera decente cuando tuviese que exhibirse a los afligidos por la pérdida.
Cuando apenas tenía diecisiete años, su padre le enseñó las precauciones que debía tomar. Le dio un discurso de treinta minutos sobre la sanidad, el uso de los guantes y la forma de maquillar la piel para que los hematomas no fuesen tan notorios. El hombre sabía demasiado del oficio, tanto que siempre estaba llenándolo de sugerencias e información. Amaba y disfrutaba hacer su trabajo, creyendo que su único hijo compartía su afición. Sin embargo, después de medio decenio, pasó a estar en la mesa donde se realizaban las labores y Arthur tuvo que embalsamarlo mientras secaba sus lágrimas y recordaba lo mucho que odiaba su herencia familiar.
Estar allí nunca le causó entusiasmo. A decir verdad, le aterraba un poco ver a la gente hablándole cuando obviamente no tendría que hacerlo. Pero estaba obligado a mostrar respeto mientras abría los cuerpos en canal.
Siempre intentaba colocar su mayor esfuerzo a la hora de atender a los fallecidos, porque temía que el alma de su viejo padre regresara a patearle el trasero. (Es decir, el hombre nunca pudo dejar de repetir las normas de la Funeraria Willow [Las cuales son demasiadas, incluso hay un discurso de siete cuartillas sobre eso. Y sí, necesitó aprenderlo una vez).
No voy a escribirlos porque son más de veinte, pero el favorito de Arthur era ésta:
“1. Se debe tener una charla amena con los ingresados donde se expliquen las causas de su estadía en la funeraria. Esto unge de cuantiosa empatía y amabilidad, pues algunos podrían mostrarse ajenos a la situación (...)” Extraído de: FUNERARIA WILLOW: CUIDAMOS A LOS QUE MÁS QUIERES, (2017), p.6.
Por lo tanto, debía charlar con ellos; actividad que, aunque no era su fuerte, le provocaba un pequeño placer.
—Con que eras un ciclista —Comenzó ese día, destapando un pequeño frasco de maquillaje base color crema, ese que se usaba para que el rostro luciera un poco menos muerto—. Sí, yo una vez quise aprender, pero mi padre estaba muy ocupado limpiándoles el culo a las ancianas en este mismo lugar como para enseñarme a montar una. Si te lo preguntabas, mi infancia fue una mierda entera, nada que me guste recordar —Suspiró resignado—. ¿Qué tal la tuya? Con ese rostro probablemente viviste la mejor mierda del mundo. En fin, ¿cuantos años tenías? ¿Eran dieciocho? Cristo, jamás entiendo por qué omiten estos datos en los papeles de trámite. ¿Qué creen, que tú vas a decírmelo? No te ofendas, pero no estás siendo muy útil justo ahora. Estás más muerto que un maldito cadáver.
Colocó algo de base en el pómulo izquierdo, pues había un enorme hematoma en ese sitio.
Ya había rellenado con algo de silicona moldeable el profundo corte en la sien. Si no mirabas con cuidado, el hilo de sutura resultaba invisible. Lo cual era algo bueno, porque el muchacho de ese día poseía rasgos inconfundibles. Lejos de los ojos grises que nadie vería de nuevo, su nariz afilada, cejas pobladas y labios gruesos le añadían gracilidad facial difícil de ignorar.
Su principal propósito era llevarlo al ataúd luciendo de la misma forma en que lo había hecho vivo, sin excepciones.
Movió la brocha, pasando una delgada capa sobre la superficie.
—¿El destino es un hijo de perra, verdad? Mira lo que me hizo a mí, tengo veintiocho años y trabajo limpiando cadáveres porque es lo único que aprendí a hacer. Dios, mi vida es lo peor, ¿no? —Le miró con sarcasmo, como si estar muerto no fuera aún peor—. Bueno, aún sigo creyendo que tengo más suerte que tú —Exhaló. Un remolino de aire a causa del termostato colocado a menos de cinco grados se instauró frente a él. Tuvo que dar un manotazo para deshacerlo—. Eras joven y tenías toda una vida por delante —murmuró para sí mismo. El tiempo le estaba regresando ese sentimiento de: Me quejo por cosas sin importancia, así que suavizó su tono, después podría seguir quejándose cuando el cadáver estuviera lejos de su alcance—. Pero… bueno, me gusta creer que las cosas ocurren por una razón. Ambos estamos aquí por algo, tú por ser un tonto que no sabe montar una bicicleta y yo por tener los genes del hombre más loco del país.