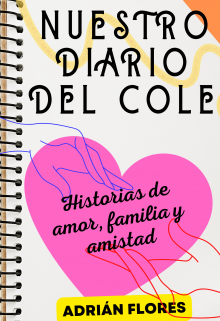Nuestro diario del cole
Chejov y los helados
Marcela había cruzado la entrada del centro comercial junto a José y Antonela. Yo iba rezagado un par de metros porque me había detenido a pedirle la ubicación exacta de la librería “El señor libros” al guardia del edificio: el profesor de literatura de sexto de bachillerato del cole, dos días atrás, nos había mandado a leer Polvo y Ceniza de Eliecer Cárdenas.
—Está en el segundo piso —les dije a mis amigos cuando los hube alcanzado.
En realidad, no me dirigía a todos ellos, se lo había dicho específicamente a Marcela. José y Antonela no deberían de haber ido ese día junto con nosotros: yo había planificado ir a comprar aquel libro, en aquel sábado, a las diez de la mañana, pero sólo con Marcela. Se suponía que esa mañana le declararía mis sentimientos.
—Entonces vamos rápido —dijo Antonela, imperativa y odiosa—, mi mami me dijo que tengo que estar a la una en la casa.
—Yo no quiero volver tan temprano —dijo José. Sacó del bolsillo un billete arrugado de diez dólares y lo agitó cerca de nuestras caras—. Vine a divertirme en el Play Zone, y no me iré hasta haber jugado Skate Racing.
Se refería a un famoso juego de patineta.
—Pues yo prefiero ir a pasear al parque —dijo Marcela.
—Primero compremos el libro —dije—. Después veremos qué hacer. Si Antonela tiene que irse pronto a su casa, la acompañamos a tomar el bus o el taxi; y si José quiere ir al Play Zone, pues lo dejamos ahí.
—Claro —dijo José, y me miró con suspicacia—. Y si Marcela quiere ir al parque, ¿la dejamos ir sola?
Alcé mis hombros, tratando de aparentar que no me importaba. Mi mejor amigo, “experto” en seducción, Paúl Miranda, quien ese día estaba con su novia en algún lugar de Quito me había recomendado no mostrar excesivo interés en la chica que me gustaba. Pero, si debo ser honesto, aquella fingida indiferencia me hacía mucho daño: amaba a Marcela desde el cuarto curso.
—Si ella quiere, la podemos acompañar.
—Gracias —dijo Marcela, ofendida.
Entramos en la librería. Antonela le preguntó al dependiente dónde se encontraban los autores ecuatorianos.
—Está en el pabellón E— dijo, indiferente.
Mientras nos dirigíamos a ese lugar, José se desvió en la sección de comics y hojeó los mangas. Antonela, Marcela y yo llegamos al pabellón indicado: un pequeño librero de un metro de ancho con seis repisas.
Marcela se hincó para buscar el libro entre los tomos de abajo. Vislumbré al otro lado del local un letrero que decía: Literatura Universal. Traté de recordar el nombre de un famoso autor ruso de cuentos de quien había buscado información en el internet. Yo conocía muy poco de literatura, y Marcela tanto…
—Iré a la sección de literatura universal —dije—. Me avisan si encuentran el libro.
—¿Qué libro vas a buscar? —preguntó Marcela. Se levantó de un brinco y me miró con interés, sonriendo. Los ojos le brillaban. Se apartó el mechón de pelo negro del rostro—. No sabía que te gustaba la lectura.
—Estoy… —vacilé al querer recordar el nombre del autor, y me distraje en la curvatura de los labios rosados de ella—, amo leer —mentí con una sonrisa nerviosa.
—Oye, Marce —dijo Antonela, halándola de la manga de la chompa, con un tomo de pasta roja en la otra mano—. ¿Este es el libro, cierto?
Di media vuelta. Me temblaban las manos y las piernas por haber estado tan cerca de Marcela. Caminé hacia la sección de literatura universal. En ese momento recordé el nombre del autor: Antón Chejov.
Encontré un libro de cuentos de pasta dura de ese autor. Miré a los otros nombres raros de los autores universales. Me pregunté cuál era la fascinación de Marcela por leer tantas palabras. Sin que me vieran los otros, me acerqué al mostrador, pagué el libro y lo guardé en la mochila: se lo regalaría a Marcela en cuanto pueda estar a solas con ella.
Salimos de la librería a las once de la mañana, y nos sentamos en una banca de madera, en un corredor del centro comercial, frente a una tienda de helados.
José, Antonela y Marcela hablaban sobre sus sabores favoritos y se lamentaban de que el libro Polvo y Ceniza les haya salido tan costoso. Yo detestaba el helado: me hubiera gustado hacer una mueca de repugnancia; pero sabía que ese era el postre preferido de Marcela.
—José —dije con determinación—. Pongamos a medias los helados.
Estaba seguro de que me arrepentiría de mis palabras cuando tuviera el dulzón asqueroso y frío del postre en mis papilas gustativas.
Marcela y Antonela sonrieron con aprobación. José vaciló un rato y me miró con un dejo de fastidio: intuía que no deseaba gastarse la plata de sus videojuegos.
—Otro día venimos los dos y jugamos en el Play Zone —le animé. Antonela le codeó en la costilla, alentándolo, pero José se cruzó de brazos y miró hacia el otro lado.
—No se preocupen —dijo Marcela. Abrió su bolso, tomó la billetera, y de un bolsillo delgado sacó un estropeado billete de cinco dólares—. Estoy segura de que con esto nos alcanza —mirando a José, y con una fría expresión dijo: —dejemos que el bebé se divierta con sus chinescos en la Play Zone.
#21972 en Novela romántica
#3918 en Chick lit
primer amor, amor de colegio, amor de colegio amistad tristeza doolor
Editado: 25.05.2022