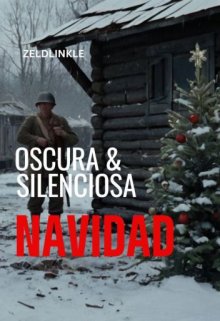Oscura & Silenciosa Navidad
Esperanza pisoteada
Haciendo un sobreesfuerzo, el esposo de la madre de Mark consiguió finalmente sentarse con la espalda contra la pared. Observó a los demás con el corazón en un puño, culpable por lo que había pasado. Cerró los ojos. Necesitaba esbozar un plan para salir de allí y poder proteger a su familia y a los aldeanos que tanto habían arriesgado por él. Su mente volvió al libro y en cómo le podría ayudar a escapar. Pero de momento desechó la idea. Era demasiado peligroso.
El libro, escondido en un doble fondo de su chaqueta, emitía un suave calor que solo él podía percibir. A pesar de que parecía inmóvil, del Necronomicon siempre emanaba una energía perturbadora, como si deseara ser utilizado.
El padre de Mark era consciente de que acudir a él podría brindarles la posibilidad de huir frente a lo que les amenazaba fuera. Pero también sabía con certeza el coste que ese poder demandaba. Cada llamada conllevaba peligros inmensos, peligros que podrían alterar su mente o desencadenar fuerzas que no podrían manejar.
Por eso, optó por mantenerse en silencio, al menos por ahora. Era necesario hallar otra solución. Mientras tanto, a medida que los soldados se aproximaban, susurros sombríos en su mente le recordaban que el libro nunca permanecería en silencio si se encontraba cerca de los soldados.
Uno de los jóvenes aldeanos, un chico llamado Peter, que había estado observando desde el fondo de la cabaña, fue hacia él.
—Debemos hacer algo —susurró Peter, su voz baja y temblorosa pero determinada—. No podemos quedarnos aquí esperando a que decidan qué hacer con nosotros.
El esposo de la madre de Mark asintió. Sabía que debían encontrar una manera de escapar, pero el riesgo era enorme. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar represalias. El guardia en el exterior estaba armado y listo para actuar ante cualquier señal de revuelta. Pero dentro de la cabaña, la desesperación y la necesidad de sobrevivir eran más fuertes que el miedo.
—Necesitamos una distracción —murmuró el hombre, con los ojos encendidos por una nueva determinación—. Algo que nos dé tiempo para intentar escapar. No sé cómo, pero no podemos quedarnos aquí esperando.
Los aldeanos intercambiaron miradas tensas, sabiendo que cualquier plan sería una apuesta peligrosa. Pero, en medio del frío y el dolor, aún conservaban un atisbo de esperanza, y en momentos como este, era todo lo que tenían.
De repente, escucharon horrorizados un ruido fuera.
Los soldados, no satisfechos con maniatar a los pobres aldeanos, comenzaron a desatar su furia sobre la aldea. Uno a uno, comenzaron a destrozar lo que los aldeanos habían trabajado con tanto cariño durante días: los adornos navideños que daban un atisbo de alegría y esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Los niños se habían levantado temprano para colocar los adornos de papel, las guirnaldas improvisadas de ramas secas y hojas brillantes, los escasos adornos que aún quedaban de años anteriores, frágiles y llenos de historia.
Con los pies, pateaban los adornos, aplastando las figuras de papel, desmoronando las estrellas hechas a mano, arrojando brillantina que se esparcía por el suelo como polvo dorado que desaparecía rápidamente, opacado por la suciedad y el dolor. Los viejos adornos, que representaban los recuerdos de tiempos mejores, de una vida antes de la guerra, se esparcían por el suelo, cubriendo la nieve que caía y haciendo que todo pareciera aún más gris, más vacío.
Los aldeanos, dentro de la cabaña, escuchaban impotentes el estruendo desde el interior, como el aire se llenaba del sonido de los adornos rotos y la risa cruel de los soldados. Era un golpe directo a su esperanza, una burla a sus intentos por mantener algo de dignidad en medio del sufrimiento. Las manos de la madre de Mark temblaban mientras sujetaba a su hijo, quien, aterrorizado, se acurrucaba contra ella. En su inocencia, no entendía el porqué de la violencia, del odio que parecía fluir desde afuera hacia todo lo que los aldeanos habían construido, desde los adornos hasta su vida misma.
Los soldados no se detuvieron. Siguieron con su destrucción sin ningún remordimiento. El capitán, que estaba observando con una sonrisa fría desde la distancia, parecía encontrar diversión en la escena. Cada vez que una estrella de papel se desintegraba bajo su bota o una figura de cartón caía hecha trizas, parecía sentir que había logrado algo grande, algo que de alguna manera justificaba la violencia que estaba infligiendo.
Pero había algo más en el aire, una tensión que se palpaba entre los aldeanos. A pesar del dolor, del miedo y de la humillación, algo dentro de ellos comenzaba a despertar. La rabia. La impotencia transformada en deseo de resistencia. Los jóvenes miraban a los soldados desde la cabaña, mientras algunos de los mayores intercambiaban miradas que, aunque cansadas, aún conservaban un destello de determinación. La aldea, aunque destrozada, no estaba completamente derrotada.
Dentro de la cabaña, el esposo de la madre de Mark apretó los puños. El sonido de los adornos siendo destrozados lo había colmado de furia. No podía dejar que todo acabara así. Sabía que los aldeanos no se quedarían de brazos cruzados por mucho tiempo. Tendrían que hacer algo pronto, y lo harían juntos, o morirían intentándolo.
Editado: 21.05.2025