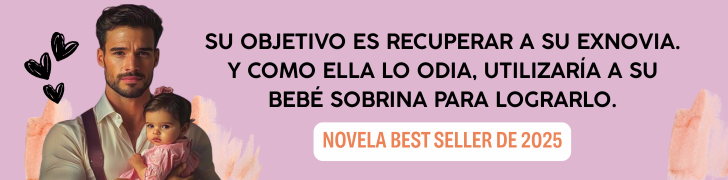Otra noche de brujas
Otra noche de brujas
Gregorio se puso su bata, tomó su pipa y con las pantuflas y un diario bajo el brazo se sentó en la mecedora junto a la puerta de su casa.
Pronto oscurecería y los niños comenzarían a salir de sus hogares. Gárgolas, vampiros, demonios y brujas en miniatura recorrerían el vecindario con ansias de devorar dulces hasta que sus pequeñas panzas revienten de azúcar.
—¡Que hermosa festividad! —exclamó en cuanto un padre y su hijo se acercaron a pedir dulces.
El niño un vaquero, el padre hombre lobo.
—Pero no como la navidad —añadió—, la detesto.
—Cada una tiene su encanto —replicó el padre, subiendo algunos escalones.
El niño tomó un puñado de la caramelera con forma de calabaza embrujada y salió disparado ante la fija mirada de Gregorio. Luego siguieron su camino.
—¿Qué tiene de encantador un montón de renos voladores? —susurró Gregorio, mirándolos con cierto desdén.
El cielo se ponía cada vez más oscuro, pronto sería media noche, y los adolescentes mas grandesitos aguardaban listos para sus travesuras. Puesto que de eso se trataba: “¿Dulce o truco?”, ¿no?
—¡Dulce o truco! —Gregorio respingó del susto.
Uno de los mencionados apareció de golpe desde un arbusto. Dos más se acercaron.
—¡Dios! —gritó Gregorio, pasándose una mano por la cara—. Otra vez ustedes. Me van a matar, estoy viejo, por los mil demonios. Agarren, agarren, sírvanse.
Los tres se miraron confundidos.
Y antes de que se marcharan, Gregorio los detuvo en seco.
—Ey —Silbó—, ¿no van a seguir camino arriba? No me digas que tienen miedo.
Una sonrisa se asomó por la comisura de sus labios.
—¿A la casa de ese tipo? —cuestionó uno, el que aparentaba mayor madurez—. Dicen que es peligroso.
—Peligroso era yo en la segunda guerra mundial, este es un ermitaño con una casa podrida y descuidada. Pasa que inventan rumores y el pobre quedó como un paria. Apuesto a que tiene la esperanza de que alguien le pida un chocolate. ¿Porque no van y le dicen de mi parte que les de el doble?
—¿En serio? —La joven tartamudeó.
Sus ojos eran como los de un cachorrito.
—Sí, sí .—Asintió—, Díganle que Gregorios los manda, él sabe.
—Bueno, gracias señor.
Al día siguiente, Gregorio amaneció temprano. Y a diferencia de la noche anterior, se vistió con unos pantalones y una camisa.
Con el diario fresco bajo el brazo paseó por el vecindario.
Royos de papel enteros desperdigados por doquier, calabazas aplastadas, envoltorios de dulces y restos de latas de cerveza frente a cada una de las puertas de las casas.
—Que desastre. —Negó con la cabeza, de un lado al otro—. Estos chicos que no saben comportarse. —Abrió el diario local y leyó la primera plana—. Es muy pronto.
Tocó el timbre de una casa.
Del otro lado la recibió un hombre.
—Papá —dijo arqueando las cejas—, que sorpresa, no te esperaba a estas horas.
—Ya vez, supongo que tengo la última noche de brujas muy presente.
Gregorio se adentró a la morada y bajó al sótano. Era un sitio frío, con un eco casi cavernoso y de paredes grises. Ahí el ruido de unas cadenas serpenteantes helaban la sangre, pero no la de Gregorio. La sangre del viejo sargento aún estaba caliente. Tenía muy en claro que hacer para mantenerla así.
—¿Pensaban que me había olvidado? —preguntó Gregorio, a sabiendas que no obtendría respuesta.
Los chicos gimieron a través de la mordaza. Asustados, recogidos uno sobre el otro, como indefensas crías sin su madre.
—El año pasado hicieron su travesura. — Recogió un látigo de una mesa de carpintería y dio un paso hacia ellos—, en este recibieron su dulce. Y yo, para compensar el anterior, haré mi travesura al mismo tiempo que tomo mí dulce.
Los tres adolescentes lo miraron desde abajo, con una expresión de horror en sus ojos.
La puerta del sótano se cerró.
—¿Dulce o travesura...?