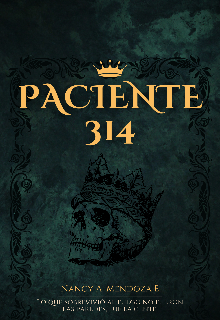Paciente 314
Capítulo 2: Acuerdos en la sombra
Tadeo Torres
El sol en San Pedro Sula no perdona. A las diez de la mañana ya arde sobre el concreto, y aún así, nadie suda en esta sala con aire acondicionado. Aquí dentro, se decide el futuro de varios ceros... y de unas cuantas vidas, aunque eso no quede escrito en ningún papel.
Frente a mí, tres hombres: uno lleva un traje barato y lentes oscuros en interiores —mal disfraz de político. El otro no dice nada, solo observa. El tercero sí me interesa: don Javier Aranda, viejo lobo, dueño de media costa norte. Su voz es lenta, medida, como si cada palabra viniera amarrada a una pistola debajo de la mesa.
—Entonces, ¿estamos claros, ingeniero Torres? Ustedes construyen la carretera, nosotros nos encargamos de la seguridad... y de que nadie pregunte mucho.
Asiento con una sonrisa profesional. Este acuerdo ya estaba cerrado desde que puse un pie en el país. Lo que ellos no saben es que yo no vengo a ofrecer promesas ni favores. Vengo a marcar territorio.
—Nos encargaremos de que los equipos lleguen esta semana. Las máquinas están en puerto —respondo, tomando un sorbo de café amargo.
El hombre de lentes interviene:
—Y de lo otro... ¿tenemos garantía?
Levanto la vista. Podría ofenderme, pero sería perder el tiempo. Me acomodo la manga del saco. El tatuaje en mi antebrazo queda cubierto. La sangre no se limpia, solo se disimula.
—Miren —digo sin levantar la voz—. No estoy aquí para pedirles permiso. Estoy aquí porque el gobierno firmó con nosotros. Porque alguien allá arriba los necesita a ustedes... y me necesita a mí.
Aranda sonríe. Al fin.
—Bien. Me gusta la gente directa. Que sepa lo que vale... y lo que cuesta.
El trato se sella sin apretón de manos. Aquí, la palabra pesa más si se dice con los ojos. Y los míos, aunque cansados, no parpadean.
Salgo del salón con el maletín en la mano. Un asistente me sigue como sombra. El hotel queda cerca, pero pido el carro blindado. No por miedo. Por memoria.
Aquí mataron a mi padre. Aquí comenzó todo.
Mientras avanzamos entre calles rotas, buses viejos, vendedores con sus cuerpos curtidos por el sol y niños con mochilas demasiado grandes, la ciudad me lanza un zumbido extraño. Como si me hablara desde algún rincón del pasado.
Recuerdo esta tierra. No como ahora. La recuerdo desde el suelo: lleno de tierra en los zapatos, sosteniendo a mi madre mientras lloraba frente a un ataúd cerrado. La recuerdo por el sabor metálico en mi lengua después de una paliza. La recuerdo por el olor a ron barato, sangre y gasolina.
Pero también la recuerdo por otras cosas. Por la voz suave de mi madre, por los días en que soñaba ser médico, como mi abuelo. Por un tiempo, incluso pensé en ayudar, en cambiar algo.
Eso fue antes.
Antes de que aprendiera que en este mundo el que perdona, pierde. Que si no eres el que cobra la deuda, eres el que la paga.
Mi celular vibra. Un correo. Confirmación del embarque. El proyecto arranca en tres semanas. Perfecto.
Cierro los ojos. Respiro. Honduras no me duele igual que antes. Ahora solo es otro nombre en un contrato. Otro terreno que conquistar.
Aunque a veces —sólo a veces—, cuando todo queda en silencio, escucho esa misma voz que me salvó de niño susurrando desde alguna parte:
"No olvidés quién sos, mi amor... aunque el mundo te obligue a cambiar."
Y me duele.
Porque no sé si aún lo sé.