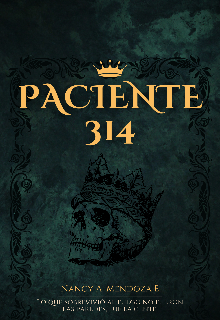Paciente 314
Capítulo 3: El Diablo Cruza la Frontera
Tadeo Torres
La humedad en San Pedro Sula se pega como maldición en la piel. Bajo el sombrero, el sudor me escurre por la nuca mientras espero dentro del auto blindado. La vista desde la colina muestra todo: las luces de la ciudad, los callejones donde se trafica esperanza en bolsas pequeñas, y el hospital donde, sin saberlo, mi próximo objetivo ya trabaja.
—¿Seguro que confiamos en este tipo? —pregunta "El Chino", mi mano derecha, con la mirada clavada en el camino de tierra que sube hacia nosotros.
—Confianza no existe en este juego —le respondo sin despegar los ojos del retrovisor—, solo amenazas bien administradas.
El pick-up viejo llega al punto de encuentro, levanta polvo como cortina de bienvenida. Se bajan dos hombres. Uno lleva una caja de madera, el otro una expresión que intenta ser valiente.
—Se tardaron —digo saliendo del auto.
—Tuvimos problemas con la policía —dice el más joven—, pero aquí está el cargamento.
Destapo la caja. Armas, limpias, bien mantenidas. Perfectas. Pero no era eso lo que quería ver.
—¿Y el contacto del hospital?
—Ah, sí, sí... la doctora. Ya tenemos acceso a los registros internos. Nos mandaron una lista de médicos nuevos, está en esa carpeta.
La abro. Y allí está.
Dra. Cora Castillo. México. Brigada médica. Unidad móvil: La Esperanza.
El nombre me suena. No sé por qué. Pero algo se retuerce en mi pecho. Una sensación extraña. Como si el universo me estuviera mostrando la carta que cambiará el juego.
—¿Algo más que debamos saber, patrón? —pregunta El Chino.
—Sí. A partir de ahora, todos los caminos conducen a ese hospital. Quiero controlarlo, quiero saber quién entra, quién sale. Y si alguien pregunta por mí... no existo.
Mi padre jugó con el diablo. Yo soy ese diablo ahora. Pero incluso el diablo necesita un motivo para seguir ardiendo.
Y algo me dice que esa doctora... será mi nuevo combustible.