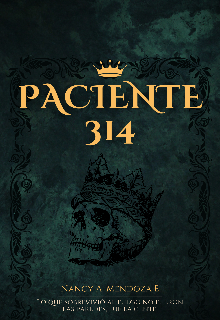Paciente 314
Capítulo 9: A veces el silencio grita más que el adiós
La casa olía a pan dulce y a café recién hecho. Mi madre, como siempre, se había levantado antes que todos para preparar desayuno, como si el ritual de compartir la mesa pudiera hacer menos dura la despedida.
—¿Estás segura de esto? —me preguntó mientras partía el pan en mitades iguales, como si ese gesto pudiera garantizar que todo fuera justo allá donde iba.
—Sí, mamá. Es algo que debo hacer —le respondí con una sonrisa que me temblaba un poco.
Mi papá no hablaba. Se limitaba a servirme jugo de naranja y a observar con esos ojos tristes que solo aparecen cuando el alma no encuentra las palabras.
—¿Y tienen seguridad allá? —preguntó de nuevo mi madre, por cuarta vez esa semana.
—Sí, mamá. Vamos con Médicos Sin Fronteras, no estaré sola. Además, no es como si fuera a una guerra. Es una brigada médica.
—Pero en ese país sí hay guerra, hija —murmuró mi padre sin mirarme.
Silencio.
Cameron bajó las escaleras en ese momento, ya vestido y con las llaves de su carro en la mano.
—¿Lista para el aeropuerto?
Asentí. Nos miramos, y ahí estaba otra vez esa tensión muda. Desde que me contó que también iba a Honduras por "trabajo", nuestras conversaciones eran un poco más frías, menos claras.
Nos despedimos de mis padres con abrazos largos. Mi madre no lloró, pero me acarició la mejilla como si temiera no volver a hacerlo. Mi padre me apretó los hombros, fuerte.
—Vuelve, hija. Pero vuelve completa.
Ya en el carro, el silencio entre Cameron y yo era casi tan incómodo como el zumbido constante de los pensamientos que no decía.
—¿Y tú cuándo viajas? —le pregunté sin mirarlo.
—En dos días. Me reuniré con la gente del proyecto allá —respondió secamente.
—¿Y de verdad es un contrato de construcción? —insistí, esta vez sí girando el rostro hacia él.
—Claro. ¿Qué más sería? —dijo sin convicción, como si leyera un guion que ya no creía.
—Cameron, si estás metido en algo que me pueda afectar, necesito que me lo digas ahora.
Frenó el carro con brusquedad en una esquina. Me miró, y por un segundo reconocí al niño que me cuidaba cuando tenía pesadillas.
—No estoy metido en nada que te afecte —dijo finalmente, pero esta vez no hubo sonrisa. Solo distancia.
Minutos después llegamos al aeropuerto. Me ayudó con la maleta, y justo cuando iba a abrazarlo, me detuvo con una mano en el hombro.
—Cora... si allá pasa algo raro... si ves algo que no entiendes... prométeme que no vas a confiar en cualquiera. Ni siquiera en quienes parezcan estar ayudando.
—¿De qué hablas?
—Prométemelo.
—Lo prometo... pero necesito que tú también me prometas que vas a cuidarte.
Asintió. Y nos abrazamos, fuerte. Con una mezcla de amor, miedo y algo que se parecía demasiado a la culpa.
Cuando lo vi alejarse, supe que esta historia apenas comenzaba.
Y que en Honduras, las verdades no solo se descubren.
También te destruyen.