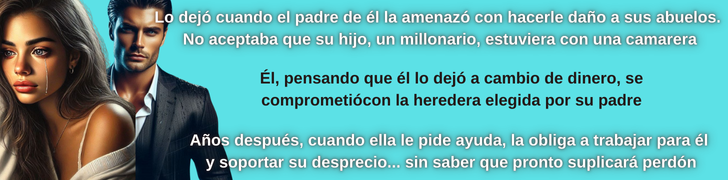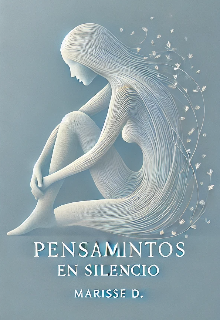Pensamientos En Silencio
CAPITULO 3
No podía sacudirme la sensación de vacío que me dejó la conversación con Damián.
"Un amor", me había dicho. Así, como si yo fuera una anécdota cariñosa, algo dulce y pasajero.
No alguien que importara.
Me ardía el pecho. No solo por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Frío. Casual. Como si yo no fuera más que una persona útil. Un recurso. Una herramienta.
Caminé por el pasillo como una sombra, entre risas y charlas ajenas, sintiéndome como un fantasma dentro de un mundo que no me pertenecía. Nadie me veía. Nadie notaba la tormenta detrás de mis ojos.
Entré a clase, pero las palabras del profesor eran un eco distante.
Damián... ¿pensará en mí? ¿O ya me olvidó apenas se dio la vuelta?
La ansiedad me oprimía el pecho como un puño invisible. Era una quemadura constante que no se aliviaba con nada.
Cuando sonó la campana, me levanté como en trance. No sabía qué hacer con mi cuerpo. Sentía que caminaba dentro de un desierto sin fin. Cada paso era más pesado que el anterior.
Fui a la biblioteca. Buscando silencio. Buscando... algo.
Me senté en una mesa del rincón, abrí un libro sin leer realmente. Las palabras flotaban ante mí como manchas borrosas. En mi mente, todo seguía girando alrededor de él.
¿Alguna vez alguien me amará sin condiciones? ¿Sin reservas ni cálculos?
El sonido de las páginas y los susurros me calmaban un poco. Por unos segundos, fingí que estaba sola en el mundo. A salvo.
—No pareces estar bien —dijo una voz baja detrás de mí.
Levanté la mirada, y ahí estaba. Ricardo.
Sabía quién era. Lo había visto en varias clases. Serio, reservado, siempre con ese aire distante que imponía respeto. Y sí, también sabía que era primo de Damián.
—Estoy bien —dije automáticamente, intentando sonreír. Me dolió la cara.
Ricardo alzó una ceja con una calma que casi me desarmó.
—No lo estás —replicó. No era una pregunta. Era un hecho.
Bajé la mirada. No tenía energías para discutir.
—Es solo un mal día —murmuré.
Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como si supiera que lo necesitaba. Se quedó en silencio por un momento, observando el libro cerrado frente a mí.
—¿Damián? —preguntó de pronto.
Mi cuerpo se tensó. Lo miré, sorprendida.
—¿Qué sabes tú? —le solté, un poco a la defensiva.
Ricardo no se inmutó. Sus ojos oscuros me sostuvieron con firmeza.
—Es mi primo —dijo simplemente—. Y sé cómo es.
Tragué saliva. Parte de mí quería gritarle, otra parte solo quería derrumbarme.
No dije nada.
—Te vi después de hablar con él —continuó—. Caminabas como si hubieras salido de una guerra.
Una risa amarga escapó de mis labios.
—Tal vez sí. Una guerra que siempre pierdo.
Ricardo me observó en silencio, y luego dijo:
—No deberías permitirle que te rompa así.
Lo miré, dolida.
—No lo permití. Solo... pasó.
Él asintió lentamente, y por primera vez, vi una chispa de algo más en su mirada. ¿Comprensión?
—A veces, las palabras no son suficientes —dijo.
Me mordí el labio. Tenía un nudo en la garganta.
—¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué te importa?
Ricardo se encogió de hombros con su típica calma.
—Porque a veces hay que decirle a alguien que no está solo. Aunque no sepa cómo escucharlo.
Ese simple gesto... me rompió. No en el mal sentido. Fue como si alguien hubiera encontrado la grieta perfecta en mi armadura y hubiera entrado sin hacer ruido.
—No estoy acostumbrada a eso —admití, bajando la voz—. A que alguien se quede.
Ricardo me miró un momento, luego se levantó.
—¿Quieres que te acompañe a casa?
Lo miré como si no entendiera sus palabras.
—¿Por qué harías eso?
—Porque pareces necesitarlo —respondió sin titubear.
Me quedé en silencio. Nadie me había ofrecido eso antes. Nadie había notado que yo quería... compañía. Aunque no supiera pedirla.
—Está bien —susurré—. Gracias.
Salimos juntos. En silencio. Pero fue un silencio distinto al de antes. Uno menos solitario.
Y por primera vez en días, algo dentro de mí dejó de doler tan fuerte.