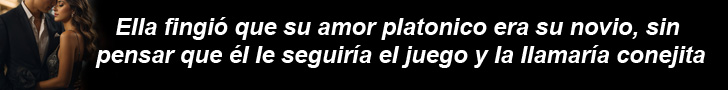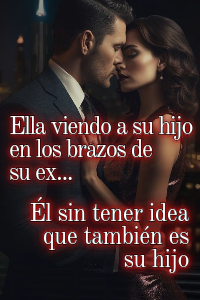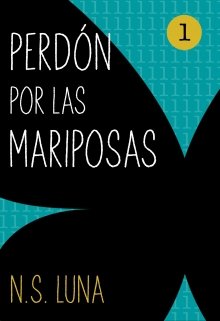Perdón por las mariposas
Capítulo 5
La mañana del sábado empezó de la peor manera.
Los gritos del piso de abajo me despertaron de repente, y tras soltar todo tipo de maldiciones, hice un lado las mantas y me levanté.
Ni los días que no tenía escuela me dejaba dormir esta mujer...
Amalia estaba tendida en la entrada, buscando entre las cosas de su cartera la llave de la puerta. Había tirado todo su contenido al suelo, y se quejaba chillando que todo era un desorden, y nadie la ayudaba con la limpieza.
Puse los ojos en blanco y la ayudé a ponerse de pie, mostrándole la puerta abierta para que pasara y dejara de hacer ese espectáculo tan patético.
Tenía todo el maquillaje corrido, y olía a bar. Genial.
—Entra, dale. – le dije bostezando. —Ya recojo yo tus cosas.
—No puedo dejar todo acá. – me contestó, indignada. —¿Y si me roban?
—¿Quién va a querer robarse tu mierda? – me reí sin ganas.
—Ninguna mierda. – dijo señalándome el rostro. —Que con lo que gano del bar estamos viviendo. Porque no te creas que tu querido padre nos pasa un centavo, no, no. – negó dramáticamente con la cabeza. —Ese se olvidó de nosotras y ahora va a tener la familia que siempre quiso.
—Que no cuente conmigo para eso. – dije entre dientes, sujetándola con cuidado para que no se golpeara, pero no paraba de resistirse.
—¿Me lo prometes? – preguntó con la voz todavía tomada. —No quiero que te vayas con él y me dejes sola. Yo sé que soy ...lo peor. – sollozó. —Pero vos sos todo lo que tengo. Mi hija.
—No me voy a ir con él, Amalia. – le aseguré. —Y no te pongas tan sentimental, que es demasiado temprano para tanta lágrima. Entra a casa y vamos a dormir.
Sonrió con tristeza y justo cuando estaba por terminar de cruzar el umbral, jadeó poniéndose verde, y tras sujetarse con fuerza de uno de los arbustos, vomitó aparatosamente todo el alcohol que había consumido.
Obviamente, ese era el momento en que los vecinos eligieron para salir de la casa y mirarnos.
Los padres de Thiago estaban de punta en blanco, sonrientes, bromeando entre ellos, diciendo el magnífico día de campo que iban a tener.
Y nosotras ahí, tambaleándonos, mientras yo sostenía a Amalia del cabello, para que no se manchara. Ya tenía experiencia, pueden adivinar.
Al vernos se quedaron inmóviles.
La comprensión se leyó claramente en el rostro de él, eso y un profundo gesto de desprecio. Casi asco. No voy mentir, me dieron ganas de golpearlo.
Ella, en cambio, se llevó una mano a la boca y corrió hasta donde estábamos, para mi absoluta vergüenza.
—Por Dios, ¿qué le pasa a tu mamá? – quiso saber, inocente. —¿No se encuentra bien?
—No es nada, señora Balcarce. No se preocupe. – contesté sin mirarla, haciendo una fuerza sobrehumana para empujar a Amalia dentro de casa.
Que siguiera vomitando allí, ya después limpiaría, no sería la primera vez, y al menos nadie nos vería.
—Nosotros estamos por salir, pero por favor no dudes en decirle a Thiago si necesitan algo. – miró a Amalia con preocupación. —Y por favor toma mi teléfono. – me alcanzó una tarjeta muy elegante donde ponía su nombre y un móvil.
—Gracias. – dije sin poder creerlo. —¿Él no se va de día de campo? – pregunté después, desesperada por cambiar de tema, y por desviar el foco de atención de esa señora a la que tenía yo entre los brazos, a punto de dormirse de la borrachera que traía.
—No, me dijo que tenía que estudiar y hacer cosas de la escuela, así que se queda en casa. – su marido le gritó desde el auto que se apresurara y ella lo miró algo incómoda antes de sonreírme. Era claro que el señor pensaba lo peor de nosotras. —Cualquier cosa que te haga falta... – me recordó, señalando la tarjeta que me había entregado con la cabeza, y yo asentí.
Después se subió a su auto último modelo, y se marcharon a su perfecto sábado al aire libre... Mientras yo me lo pasaría entre vómitos y gritos. Mierda.
Tiré de Amalia hasta que por fin entró, y pateé el contenido de su cartera de malas maneras al interior de la casa, sin importar si algo se rompía. Putas borracheras.
Pude ver por el rabillo del ojo que dos de mis vecinas más chismosas, salían a la vereda cuando pensaba que no las veía, y cuchicheaban señalándonos. ¡Viejas metidas! – gruñí, molesta.
De no haber sido porque me esperaban horas de limpieza y el cuerpo casi inerte de Amalia en el sillón, les hubiera gritado algo, o me hubiera levantado la camiseta del pijama para que entonces sí tuvieran algo para decir. Con suerte, pillaban a sus maridos mirándome. Podían odiarme con todas sus fuerzas, pero sabía perfectamente cómo me miraban esos viejos verdes cuando paseaba por allí.