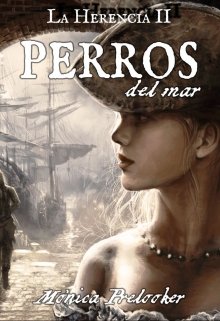Perros del Mar - La Herencia 2
1


A veces perderlo todo permite apreciar mejor lo que la vida ofrece a manos llenas.

**Imagen: Paisaje con Figura a Caballo, de Nicholas Pocock**

- 1 -
Un silencio ominoso llenaba la ciudad tomada hasta pasado el mediodía, mientras los filibusteros dormían a pierna suelta tras otra noche de juerga, abusos y desenfreno. Los pobladores que no habían huido a la jungla, y que eran demasiado humildes para ser considerados dignos de ser capturados e interrogados por botín, permanecían encerrados en sus hogares, sin atreverse tan siquiera a asomarse a la calle, aterrados de cruzarse con una partida de saqueadores que los castigara a garrotazos por su pobreza.
En aquella calma tensa, opresiva, el capitán holandés y su segundo recorrieron las calles de Maracaibo desde Puerto Piojo hasta la residencia del gobernador. Varios piratas montaban guardia fuera del palacete, bien despiertos y sobrios, y uno de ellos guió a los holandeses por los suntuosos corredores hasta uno de los salones.
Allí los recibió Laventry, apoltronado en un sofá con su pipa y una copa de oporto, departiendo amablemente con la dueña de la casa de placer, que había dejado su establecimiento por la lujosa alcoba del gobernador. A pocos pasos, bajo una ventana para aprovechar la luz del sol, Harry y Hinault realizaban un prolijo inventario de la montaña de oro y joyas que cubría una mesa.
El corsario se incorporó para recibir al capitán holandés, que se presentó como Joep Berger, contrabandista de Curazao. Laventry se volvió hacia el otro extremo del salón, donde dos sirvientes descalzos, con los burdos atuendos de los esclavos indios, fregaban el piso de rodillas.
—¡Más vino, capitán! —ladró—. ¡Y bocadillos para mis invitados!
No era la primera vez que Berger visitaba la ciudad, y vio sorprendido que el criado que se erguía de un brinco y salía apresurado a cumplir la orden de Laventry era el capitán de la guardia, un joven inquisitivo que el contrabandista había aprendido a evitar si quería hacer negocios tranquilo. Tuvo que contener una risotada al reconocer al otro sirviente, que continuó fregando el piso como si fuera su única pasión en la vida: era el mismísimo gobernador de Maracaibo.
Laventry invitó a los holandeses a tomar asiento en la rotonda de divanes. No conocía a Berger pero esperaba la visita de alguien de su gremio. Significaba que Marina estaba en Curazao, aprontando el Espectro para el viaje de regreso a Tortuga. Podía considerarse afortunado de que lo hubiera encontrado con el gobernador allí, para que su prisionero escuchara de primera mano el cuento que el holandés venía contar.
Pero antes que Laventry pudiera volver a sentarse, Walter llamó a la puerta y entró al salón sin esperar respuesta, trayendo a un español de mirada aviesa bien sujeto por el brazo.
—Disculpad la interrupción, capitán —dijo Walter—. Este hombre solicita hablar con vos. Dice que quiere unirse a nosotros.
El corsario conocía bien a su segundo, y comprendió que allí había algo más que Walter no podía explicar en voz alta ante los otros, de modo que le siguió la corriente. Miró al hombre de arriba abajo con una mueca escéptica.
—¿Quieres unirte a la Hermandad de la Costa? —inquirió.
Al otro lado del salón, Harry y Hinault interrumpieron su tarea para prestar atención a la conversación. El hombre deglutió, intimidado, y asintió.
—¿Traicionarías a tu rey y tu patria por convertirte en uno de nosotros? —insistió Laventry, mirándolo de lleno a los ojos con una expresión que solía hacer vacilar a los más templados.
—Sí, señor —murmuró el español—. Quiero ser libre.
—¿Y por qué confiaría yo en un traidor? Tal vez tu intención es sumarte a nuestras filas para luego enviarle información a tus amos sobre nuestros planes.
—¡No soy un espía! ¡Actúo por propia voluntad! —protestó el hombre.
—¡Tú!
Todos los ojos se desviaron hacia la puerta del salón, donde el joven oficial se había detenido con una bandeja de plata con vino y dulces en sus manos, una mirada fulgurante en el hombre y las mejillas arreboladas de indignación.
Laventry lo enfrentó frunciendo el ceño.
—¿Lo conoces?
El oficial bajó la vista, arrepentido de su exabrupto, y se limitó a asentir.
Harry se apartó de la mesa para acercarse al oficial. —¿Y bien? ¡Habla, pues! ¿Quién es este ganapán?