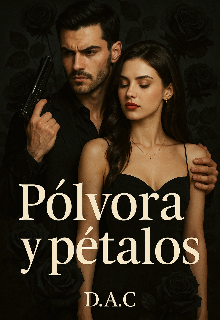Pólvora y pétalos
Capítulo 2 – “Lo que me pertenece”
Dante
El poder no se mendiga. Se impone. Con una mirada, con una orden, con el silencio exacto que hace temblar al otro.
Y hoy, ella tembló. Aunque intentó disimularlo.
Amelia Cruz. El apellido no significa nada. Su cuerpo, su cara, esa mirada que intenta mantenerse firme mientras todo en ella se cae a pedazos… eso sí lo dice todo. Es de esas mujeres que aprenden a sobrevivir con dignidad, incluso cuando están de rodillas. Por eso la elegí.
La belleza está en todos lados. Pero la furia elegante de alguien que ya lo perdió todo… eso no se compra. Eso se posee.
La vi entrar con la inseguridad dibujada en los hombros. Pero apenas la miré, intentó enderezarse. Tonta. Todavía no entiende que en este lugar nadie se mantiene de pie por mucho tiempo.
Firmó sin leer entre líneas. Como todos.
No se dio cuenta de la cláusula oculta, la que me permite marcar el tiempo, la forma y los límites de lo que vamos a tener. Aunque ella aún no lo sepa. Pero lo hará. Pronto.
La copa seguía en mi mano, y el whisky, ya tibio, me sabía a victoria. No por el contrato, sino por lo que vi en sus ojos antes de irse: miedo, curiosidad… y una chispa de desafío. Dios, me encantan las que no se dejan domar al primer golpe de voz.
—¿Querés que la preparemos para la campaña de primavera? —preguntó Giacomo, mi asistente más cercano, entrando sin golpear. A veces olvida que el respeto también es una forma de seguridad.
—No. Quiero que se entrene primero. Que venga todos los días, aunque no haya sesión. Quiero verla moverse, hablar, equivocarse.
—¿Querés que la controle?
—Quiero conocerla.
Giacomo asintió en silencio. Me gusta cuando no hace preguntas.
Esa noche fui al club privado de siempre. El ruido, la música, las mujeres que se acercaban a besarme la mejilla como si fuera un premio. Pero no sentí nada.
Había algo en mi cabeza. O mejor dicho, alguien. Ella. Amelia.
Su forma de tragar saliva antes de firmar. La manera en que su respiración se aceleró cuando me acerqué. Y esa ropa barata que intentaba parecer formal. Podía oler su necesidad. Y el deseo escondido detrás del miedo.
Al día siguiente, llegó puntual. Se notaba que se había peinado con más esmero, aunque seguía sin entender cómo vestir para este mundo. Tacones altos, camisa ajustada. Piernas firmes. Mirada tensa.
La hice esperar en recepción quince minutos. Quería ver si aguantaba. No se movió. Punto a favor.
La hice pasar a mi oficina.
—Hoy no hay sesión. Solo quiero hablar.
—¿Hablar? —preguntó, desconfiada.
—Sí. ¿No sabés conversar, Amelia?
Ella se mordió el labio inferior, una manía que me empieza a enfermar la sangre de solo verla.
—Sí, claro… perdón.
—No pidas perdón tan rápido. Hacés que pierda el interés.
Hablamos poco. Ella contó de su madre enferma. De lo difícil que fue llegar hasta ahí. Intentaba no sonar como una víctima, pero yo podía leer el fondo de sus palabras. Estaba desesperada.
Perfecto.
La desesperación la va a hacer obedecer. Pero su orgullo… Su orgullo es lo que va a hacer esto interesante.
Durante los días siguientes, la vi en pasillos, en ensayos, en silencios. No hacía falta que me hablara. Su cuerpo hablaba por ella.
Una tarde, la vi reír con otro modelo. Se le había soltado el cabello, y por un segundo, no parecía tan tensa.
No me gustó.
No la traje acá para que se distraiga. No contraté esa piel para que otro la mire como si tuviera permiso.
—Cruz —la llamé desde la galería, con la voz apenas alzada. El eco bastó para que se girara de inmediato.
Me acerqué. Todos los demás entendieron que tenían que irse.
—¿La pasás bien?
—¿Perdón?
—Reírse no está en el cronograma. ¿Estás trabajando o viniste a socializar?
Se quedó en silencio, y esa maldita lengua volvió a humedecer sus labios. La imagino haciéndolo frente a mí, en otro contexto. Y el malhumor se mezcla con un deseo incómodo.
—Lo siento. No volverá a pasar.
—Te lo dije una vez: no pidas perdón. Solo obedecé.
Esa noche soñé con su voz. No lo admití. Ni siquiera a mí mismo. Pero estaba en mi cama. Y me miraba con esos ojos que piden ser salvados… mientras se abren para ser devorados.
Pasaron las semanas. Ella seguía respondiendo con disciplina, pero el orgullo no se le iba. Eso me irrita y me fascina. Es como si no supiera cuál es su lugar.
Una noche, durante una gala en la sede de Leoni Group, bajó las escaleras con un vestido negro ajustado al cuerpo, sin espalda. Silencio. Todos la miraron. Incluyéndome.
Me acerqué. Lento. Saboreando el momento.
—Pensé que no te gustaban las multitudes —dije.
—Hoy no tenía opción.
—Siempre tenés opción, Amelia. Solo que a veces, elegir mal tiene consecuencias.
—¿Esto es una amenaza?
—No. Es un aviso. Me gusta anticiparme a lo que me pertenece.
Sus ojos se agrandaron apenas. Se notó que le incomodó la palabra. Bien. Que le incomode. Porque es real.
Me pertenece.
Aún no lo sabe. Aún cree que puede salir ilesa. Pero nadie entra a mi mundo sin ensuciarse. Y ella… ya está hasta el cuello.
Esa noche no la toqué. No aún. Pero sé que lo desea tanto como yo. Su cuerpo me lo grita cada vez que se tensa cuando me acerco.
Estoy aguardando. Como un depredador paciente.
Y cuando finalmente la tenga… Cuando la haga mía…
Va a odiarse por haberlo deseado. Y aún así, va a rogar
por más.
Porque no hay salida. No cuando entraste al juego de Dante Leoni.
Y ella acaba de firmar su condena.