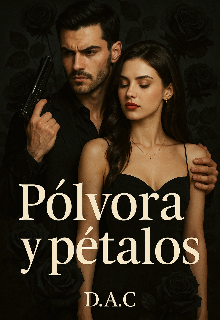Pólvora y pétalos
Capítulo 3 – “Todo lo que quema, también atrae”
Amelia
Nunca me había sentido tan observada en mi vida.
Cada paso que daba dentro de Leoni Group, cada vez que giraba el rostro, cada vez que abría la boca, sentía esa presencia invisible pero constante. Como si alguien estuviera midiendo la distancia entre mi cuerpo y los márgenes del control.
Y ese alguien siempre era él.
Dante Leoni.
A veces lo veía desde lejos, caminando entre pasillos con su andar arrogante, como si el mundo entero le debiera algo. Otras, aparecían de repente, sin que lo notara llegar, para lanzar una frase seca, cortante, cargada de un poder que no se explicaba con palabras.
Pero lo peor era cuando no estaba.
Porque cuando no lo veía, igual lo sentía.
Metido debajo de mi piel.
La cláusula que firmé lo decía claramente: subordinación según sus requerimientos personales y profesionales. En su momento, no entendí bien lo que implicaba. Ahora lo empecé a sospechar.
Y me daba miedo.
Miedo de mí misma.
Era martes cuando recibí un mensaje de una productora de fotografía externa. Una agencia que había visto mis fotos en la campaña interna y quería contratarme para una editorial importante. Era un trabajo de una sola tarde, bien pagado, y fuera del horario de Leoni Group.
Respondí que lo iba a pensar.
Porque en el fondo… ya sabía que no podía.
Pero también sentí un orgullo extraño, una necesidad de rebelarme.
Una voz interna que gritaba: No sos suya.
—¿Algo que te tenga tan sonriente? —dijo la voz grave de Dante detrás de mí, sin previo aviso.
Salté. Literalmente.
Me giré y lo vi parado a pocos metros, con esa expresión entre divertida y peligrosa. Vestía un traje azul medianoche, el reloj plateado brillando bajo la luz del estudio.
—No… solo un mensaje —balbuceé, escondiendo el celular.
—¿De quién?
Tragué saliva. ¿Tenía derecho a preguntarme eso? Técnicamente… sí. Legalmente, incluso. Pero había algo en su tono que no sonaba a formalidad. Era posesión. Era control.
—Una agencia que me quiere para un trabajo externo. Está fuera del horario. No interfiere en nada acá.
Lo dije rápido. Como quien lanza una excusa para justificar el delito antes de cometerlo.
Dante dio un paso más cerca. Luego otro.
—¿Quién te autorizó a evaluar propuestas?
—¿Cómo…? Yo… creí que podía. No es competencia. Es solo una editorial...
—No me importa si es para la ONU. No firmaste con ellos. Firmaste conmigo.
La forma en que pronunció conmigo me dejó helada.
—¿Y qué pasa si digo que igual quiero hacerlo?
Esa fui yo. No sé de dónde salió esa voz. Tal vez de alguna parte herida que se cansó de agachar la cabeza.
Dante me sostuvo la mirada durante tres eternos segundos. Sus ojos negros no se movieron. Luego, ladeó apenas el rostro.
—Entonces tal vez tenga que recordarte qué firmaste.
Sentí una ola de humillación subir por mi pecho. No lloré. No lo iba a hacer frente a él. Pero bajé la vista.
Dante se acercó más. Su voz se suavizó, pero solo en apariencia.
—No te confundas, Amelia. Nadie te va a cuidar como yo lo haré. Pero para eso, necesito que entiendas una cosa muy simple: este mundo no se comparte.
Esa tarde fui al hospital a ver a mi mamá. Llevaba flores, las mismas que compro todos los martes. Estaba dormida. Su respiración era lenta. La enfermera me sonrió con ternura. Dijo que había tenido un buen día.
Me senté al lado de la cama y apoyé mi frente en sus dedos tibios.
—Estoy haciendo cosas que no entiendo, má —susurré—. Pero no puedo perder esto. Te lo juro, no puedo.
Ella no contestó. Su silencio era el mismo desde hacía dos semanas.
Y yo me aferraba a un trabajo que ya no era solo trabajo. Era una jaula disfrazada de oportunidad.
Al día siguiente, Dante no apareció en toda la jornada. Me dijeron que había viajado a Roma por una reunión. Sentí alivio, pero también ansiedad. Me había acostumbrado a su presencia como quien se acostumbra a una droga suave: al principio la rechazás, después la necesitás.
A la tarde, mientras terminaba una sesión de fotos, uno de los fotógrafos —Luca, un tipo amable, algo tímido— me ofreció un café. Lo acepté. Nos sentamos un minuto en una esquina del estudio. Hablamos de nada. De películas, del clima. Me hizo reír.
Y justo cuando reía… vi la sombra.
Dante. De vuelta. Parado en la puerta. Observando.
El gesto neutral. Las manos en los bolsillos. Pero los ojos… estaban oscuros.
No dijo nada. Se dio media vuelta y se fue.
Pero yo ya sabía que lo había visto todo.
Esa noche, me llamaron desde la recepción.
“Señorita Cruz, el señor Leoni la espera en su despacho.”
El corazón me martillaba cuando subí.
Golpeé la puerta. No respondió. Entré igual.
Estaba sentado en su sillón, copa en mano, mirando por el ventanal.
—Cerrá la puerta.
Lo hice.
—¿Le pasa algo?
Se rió por lo bajo. Cínico.
—¿Vos decime, Amelia? ¿Me pasa algo?
No supe qué decir.
—¿Ahora tomás café con el staff? ¿Es parte de tus funciones?
—Solo fue un café…
—¿También vas a empezar a besarte con cualquiera en los pasillos?
Me puse roja.
—¡No pasó nada!
Se levantó. Caminó hacia mí. Alto, imponente, furioso pero contenido. Como un huracán con corbata.
—Te traje acá para que te concentres. No para que me hagas perder el tiempo mirando cómo jugás a ser libre.
—No soy tu prisionera.
—¿No? ¿Segura?
Me arrinconó contra la puerta. Su respiración era pesada. Su cuerpo está a centímetros del mío.
—¿Querés que te lo recuerde?
—No me toques.
Pero no lo dije fuerte. Lo dije como alguien que no estaba segura de querer eso.
Su mano rozó mi mejilla. Apenas.
—Tenés una forma de provocarme que ni vos entendés.
—¿Y vos tenés una forma de arruinarme que ya entendí?