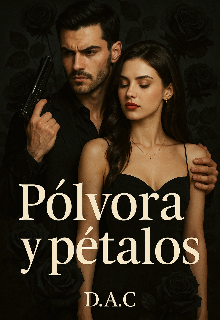Pólvora y pétalos
Capitulo 4
Dante
Hay algo perversamente adictivo en observar cómo alguien intenta escapar de algo que ya lo envuelve. Amelia es esa contradicción hecha carne. Rehúye, duda, pero sus ojos no saben mentir. Cada vez que se cruza conmigo, incluso cuando su cuerpo se tensa como una presa a punto de correr, hay algo en su mirada que me suplica que no la deje ir.
La noche después del desfile, supe que algo había cambiado. No fue lo que dijo. Fue lo que no dijo. Estaba distinta. Más cauta. Como si de repente entendiera el precio de estar cerca de mí. Y sin embargo, apareció en mi oficina al día siguiente. Tarde, sí. Sin avisar. Pero estaba ahí. Eso me bastó.
No le pregunté por qué vino. No hice falta. Le ofrecí café como si fuéramos viejos conocidos. Ella aceptó. Me observó con esa tensión que mezcla rechazo y deseo, como si quisiera odiarme y no pudiera. Le pregunté por su madre, y bajó la mirada. Ahí la tuve. La grieta por la que iba a entrar.
Su madre sigue internada. Los tratamientos no alcanzan. El dinero no sobra. Y ella, que tanto se esfuerza por parecer inquebrantable, se rompió apenas mencioné la palabra ayuda. Me ofrecí a pagar el tratamiento, por supuesto. Como un gesto desinteresado. Ella se negó. Amelia tiene orgullo, eso la hace aún más mía. Porque sé que cuando lo rompa, no va a quedar nada entre nosotros. Solo lo que yo decida.
Le pedí que viniera conmigo esa noche a una cena privada, un evento discreto con empresarios del Este. Me miró como si fuera una orden. Y lo era. No le di tiempo a pensarlo. Solo le pasé la dirección y la hora. Cuando apareció, su vestido negro me sacó el aire del pecho. No dijo nada, solo se sentó a mi lado como si ya supiera su lugar.
No la toqué. No aún. Pero hablé de ella como si ya fuera mía. Y cuando uno de los rusos la miró más de la cuenta, le clavé los ojos con una sonrisa educada, como si no estuviera a punto de romperle los dedos por respirar su dirección. Amelia lo notó. Le temblaron un poco los labios. No sé si de miedo o de excitación. Probablemente ambas.
Después de la cena, la llevé de vuelta en mi coche. No hablamos. El silencio entre nosotros es más elocuente que cualquier conversación vacía. Ella sabe que está cayendo. Lo siente. Pero todavía cree que tiene el control. Que puede irse cuando quiera. Es encantador verla sostenerse de una ilusión tan frágil.
La dejé en su edificio y esperé a que subiera. La observé por la ventana hasta que la luz de su departamento se encendió. Entonces sonreí. Ella no lo sabe, pero ya está dentro. Ahora es solo cuestión de tiempo.
Al día siguiente, reuní a mis abogados. Les di instrucciones claras. Necesito un contrato. Uno que parezca limpio. Una oferta irresistible para alguien en su situación. Lo disfrazaremos de oportunidad. Una propuesta por un tiempo limitado, bien pagada, con cláusulas difusas que parezcan parte del papeleo. Pero lo esencial estará claro para mí: quiero un hijo. Y será de ella. No por inseminación, como va a creer. Sino con su cuerpo temblando debajo del mío.
Mis abogados me miraron como si no entendieran. No me importa. Les pago para obedecer, no para juzgar. Amelia aceptará. No al principio, claro. Pero cuando su madre empeore, cuando los recursos se agoten, cuando el miedo pese más que el orgullo, vendrá a mí. Y entonces ya no será una negociación. Será un pacto sellado por su desesperación.
Esa tarde recibí una notificación de Scarlett, su asistente. Amelia había preguntado por mí. No dejó mensaje. Solo eso: preguntó si yo estaba. Me bastó.
Voy a dejarla respirar unos días. Que sienta que puede decidir. Que aún tiene margen. Luego le mostraré el contrato. No con presión. No aún. Se lo dejaré en sus manos como quien ofrece una salida decorosa.
Y cuando lo firme —porque va a firmarlo—, no va a ser por necesidad. Va a ser por mí.