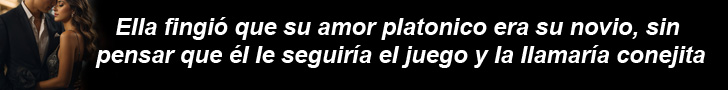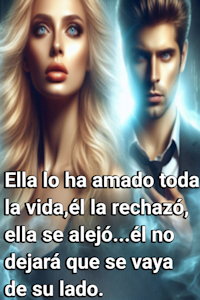¿por qué yo, por qué aquí, por qué ahora?
6
Un Nombre Poco Eufónico
A pesar de que sólo tenía poco más de seis años, Emilio ya poseía una sensibilidad aguda hacia las palabras y los tonos con los que se decían. En el pequeño pueblo de Burgos, donde había nacido, la familiaridad entre los vecinos hacía que las bromas y las pullas fueran recibidas con risas y miradas comprensivas. Pero en Barakaldo, las cosas eran diferentes.
Era un día soleado en el patio de la escuela. Emilio, con sus ojos grises observadores, miraba a los otros niños jugando. Aunque todavía se sentía como un extraño, tenía la esperanza de hacer amigos pronto. Cuando un grupo de niños se le acercó, su corazón latió de emoción.
—¿Cómo te llamas?—, preguntó uno de los niños con una sonrisa amigable.
—Emilio—, respondió con timidez—. ¿Y vosotros?
Después de una rápida ronda de presentaciones, uno de los niños, más curioso que los demás, preguntó:
—¿Y tu padre?
—Anacleto—, dijo Emilio con inocencia.
Hubo un breve silencio antes de que estallaran las risas. El nombre, poco común y poco eufónico, se convirtió en motivo de burla.
"¡Ana-cleto! ¡Ana-cleto!", canturreaban, burlándose del sonido del nombre “¡Anacleto agente secreto, como en la revista de Pulgarcitoooo!”, dijo otro riéndose.
Para Emilio, las risas eran como puñaladas, cortando la poca confianza que había empezado a construir.
Desde ese día, Emilio se volvió más retraído. Evitaba hablar de su familia, especialmente de su padre, temiendo las burlas y risas que seguirían. Comenzó a inventar historias, diciendo que su padre se llamaba Antonio o Andrés, nombres más comunes y menos propensos a la mofa.
El aula de Emilio tenía ese olor característico a tiza y madera vieja. Las ventanas estaban abiertas, permitiendo que la brisa de la tarde entrara y refrescara el ambiente. Las voces de los niños se mezclaban con el sonido de los pájaros afuera, creando un murmullo constante de vida.
La profesora, la Srta. Aguirre, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado, comenzó a repasar las fichas de cada alumno. Hablaba en voz alta, anunciando datos como la edad, la dirección y, para desgracia de Emilio, los nombres de los padres.
Los niños escuchaban con atención, esperando oír su propio nombre. Emilio, sin embargo, sentía un nudo en el estómago. Sabía que su turno llegaría, y temía ese momento. Quería desaparecer, fundirse con la silla, ser invisible.
—Emilio García—, comenzó la profesora—. Nacido el 12 de abril de 1958, vive en la calle Estrella, y sus padres son Adela Fernández y... Anacleto García.
En el aula se oyó alguna risa. Las caras de algunos niños se iluminaron con diversión maliciosa, recordando el día en el patio. Emilio sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Bajó la cabeza, intentando ocultar su vergüenza.
En lugar de continuar con la siguiente ficha, la profesora se detuvo.
—¿Qué pasa, niños? ¿Hay algo gracioso en el nombre de Anacleto?—, preguntó con una sonrisa sarcástica, alargando deliberadamente el momento y exacerbando el malestar de Emilio.
Un par de niños intentaron responder, pero sus palabras fueron ahogadas por más risas. Emilio se sintió pequeño, expuesto, humillado. En ese instante, el aula entera, con su murmullo y sus risas, se convirtió en un enorme monstruo del que quería huir.
La clase continuó, pero para Emilio, el tiempo se había detenido. Las palabras de la profesora resonaban en su cabeza, y las risas lo perseguían como fantasmas. Durante el recreo, se refugió en un rincón del patio, tratando de contener las lágrimas.
Aquel incidente, aunque podría ser insignificante para muchos, dejó una profunda huella en Emilio. Lo que lo hería no era sólo la burla de sus compañeros, sino la indiferencia y el desdén de un adulto, alguien que debería haberlo protegido y comprendido.
Años después, Emilio recordaría ese día como uno de los más difíciles de su infancia. Pero también se daría cuenta de que momentos como ese, aunque dolorosos, forjaron su carácter y lo hicieron más fuerte, más empático y más decidido a luchar contra la injusticia y la discriminación. Porque no era solo el nombre de Anacleto lo que lo había marcado, sino el eco de las risas y la indiferencia de los demás.
No fue hasta la edad adulta, después de muchas experiencias y reflexiones, que Emilio tuvo momentos de introspección, donde se cuestionaba sobre aquellos días de la infancia y aquellas risas que tanto le dolieron. No era simplemente el nombre de Anacleto lo que lo había hecho sentir diferente. Era la amalgama de todo: su origen humilde, la pobreza que vestía su piel, la forma en que pronunciaba las palabras, y el hecho de que su familia eran emigrantes en busca de una vida mejor en una tierra desconocida.
La risa y la burla eran simplemente manifestaciones superficiales de un problema más profundo: la exclusión y el rechazo. La discriminación que había sentido no se debía a un simple nombre, sino a todo lo que representaba: un niño emigrante que llegaba con esperanzas y sueños a una ciudad que, en muchos sentidos, no estaba preparada para acogerlo.
Con el tiempo, Emilio entendió que su verdadero desafío no había sido lidiar con el ridículo de un nombre, sino aprender a desenvolverse en un mundo que, a menudo, teme y rechaza la diferencia. Comprendió que la vergüenza y el dolor que había sentido no eran señales de debilidad, sino testimonios de su resistencia y capacidad para superar obstáculos, para hacerse profundo en un mundo de superficialidad.