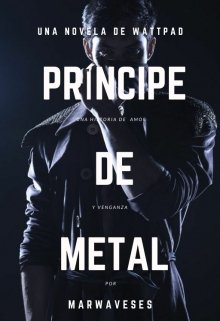Príncipe de metal
I | Bienvenida
Apreté la cadena de plata entre mis dedos y cerré los ojos.
Mi madre solía decirme que cuando tuviera miedo cerrara los ojos y pensara a algún momento en el que me hubiese sentido segura. A mi me gustaba recordar el día en que papá y mamá me llevaron a una feria. Dejaron que subiera tres veces al carrusel y mi padre me agarraba con fuerza en todo momento para que yo no cayera del caballo.
Normalmente aquel recuerdo me hubiese hecho sentir mejor, pero ese día no lo hizo. En cambio, lagrimas saladas se escaparon de mis pupilas y no pude hacer nada para detenerlas.
Agatha, la anciana de seguridad social que conducía el auto, lanzó una mirada en mi dirección, en la cual pude ver reflejada lastima.
Cuando mis padres fallecieron, todos los miembros de mi familia desaparecieron. Mis tíos paternos alegaban no tener suficiente dinero para alimentar una boca más, y mi primo, David, dijo que se haría cargo de mí con la condición de que la generosa herencia de mi padre pasara a sus manos. Obviamente, el abogado no cedió a su petición.
El camino de piedras por el que habíamos pasado horas terminó en una intersección. Desde aquí las calles estaban remodeladas y conforme avanzábamos, las casas y edificios eran cada vez más grandes y ostentosos.
No nos detuvimos hasta que llegamos a una mansión que parecía hecha de cristales. El tejado y los pilares eran blancos, y los muros estaban hechos de vidrio, con algunos retoques de oro alrededor. El reflejo del sol la hacía brillar tanto que tuve que entrecerrar los ojos para poder ver.
—Venimos a ver a Madame. —Anunció Agatha al guardia que protegía el portón. —Soy Agatha Ruth, de servicios infantiles, y ella es la señorita Celeste, hija del doctor y doctora De Verona.
Su voz titubeó al decir esto último, y yo tuve que morderme la lengua para no soltar un lloriqueo. El recuerdo de mis padres hacía que mi corazón se acelerara y que los ojos se me cundieran de lágrimas, cosa que odiaba con toda mi alma. Yo no lloraba. Era demasiado fuerte para eso.
El guardia asintió.
—Por supuesto. Pasen, señoras.
Agatha movió el auto con toda la naturalidad del mundo, ignorando por completo el tétrico chillido del portón; sin embargo, pude notar como los vellos de su brazo se erizaron, y escuché el sonido ronco de su garganta al tragar saliva. De alguna forma u otra, ella sabía que aquellas eran las puertas al infierno. Un infierno disfrazado de paraíso.
Estacionó el auto frente a una mansión de tamaño abominable. Levanté la mirada para poder ver en dónde acababa el último piso, pero era tan alto que temía que si seguia levantando el cuello este se me rompería.
La anciana bajó del auto y me ayudó a desabrocharme el cinturón; luego un par de hombres vestidos de negro y blanco se nos acercaron y uno de ellos bajó mi equipaje del maletero. Nos indicaron que dirección tomar para la oficina de madame, y aunque tuve el impulso de tomar a Agatha de la mano para sentirme segura, no lo hice.
Era una casa extremadamente tétrica por dentro. El piso estaba tapizado por una horrible alfombra roja y había varios cuadros de pintura colgados en la pared; parecía un museo sombrío y triste.
Caminamos varios pasillos antes de dar con una puerta de caoba, delante la que nos detuvimos. Agatha tocó dos veces.
—Entre—dijo esa voz grave que nunca en mi vida podré olvidar.
La anciana giró la manija e hizo que está se abriera. Algunas veces, en mis sueños, solía imaginarme que la agarraba de la muñeca y evitaba que abriera la puerta. De haber sabido lo que me esperaba adentro, lo hubiera hecho.
Era una pequeña oficina. Pequeña comparada con el resto de la casa, pero más grande que lo que debería ser cualquier habitación. Las paredes estaban compuestas de estanterías de libros gruesos y algunas fotografías. Había una ventana que podría haber iluminado la habitación, pero estaba cubierta por una cortina que apenas dejaba entre ver un rayo de sol.
En el otro extremo de la habitación habían tres sillones. En uno estaba sentado un chico de cabello negro que tendría más o menos la misma edad que yo; en el otro, una niña, también de cabellos negros, pero parecía más pequeña.
Por último, justo en frente de la ventana, se encontraba una mujer sentada de espaldas sentada en la silla del escritorio.
No sé si fue cosa mía pero cuando Agatha habló, la voz le tembló.
—Buenos días madame, soy Agatha Ruth, de servicios infantiles. —El silencio se prolongó más de lo que ella habría deseado, a si que lo que continuó: —He traído a la señorita De Verona desde la ciudad de Plata. Sus padres fallecieron la semana pasada y en su legado estipula que si no hay familiares que puedan hacerse cargo, usted debe tomarla bajo su tutela.
Nuevamente se extendió el silencio, pero esta vez fue diferente. La dama había encendido un cerillo y el humo salía de su boca hizo que mis pulmones se encogieran.
—Entonces, si está aquí es porque nadie quiso hacerse responsable de la pobre criatura. —Habló por fin. Sus palabras rebosaban de ironía. —Es una pena.
—Lo es. —Lamentó Agatha sin darse cuenta, o haciendo caso omiso, al sarcasmo de la dama. —Pero estoy segura de que ella no podría estar en mejores manos; después de todo, usted y sus padres fueron muy unidos.