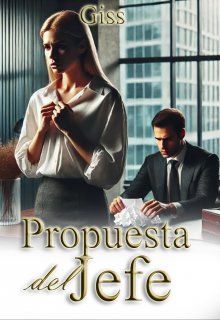Propuesta del jefe
Capítulo 2: Bienvenida al circo, señora Martínez
Capítulo 2: Bienvenida al circo, señora Martínez
Nunca creí que mi debut como esposa ficticia fuera a incluir una cena formal con cuatro empresarios, un brindis con vino caro que sabía a vinagre con ego, y una risa falsa que me dolió en el alma. Lo peor fue cuando me llamaron “afortunada” por tener a un hombre como el señor Martínez.
—Ay, querida, se nota que te cuida. Tenés esa piel de mujer amada —dijo una señora rubia con voz de té frío.
Yo solo asentí, tragué el vino como si fuera agua bendita y solté una carcajada moderadamente elegante. ¿Qué piel? ¿La que no duerme hace tres años porque cría sola a dos niñas que se pelean por un vaso rosa?
Cuando la velada terminó y nos subimos al auto, él condujo en silencio por unos minutos. Yo también. Hasta que no aguanté más.
— ¿Siempre es así tu vida de casado?
—¿Así cómo?
—Así de... ridículamente performática. —Me solté el rodete con dolor de cabeza y agregué—: Me sentí como en una obra de teatro donde todos fingían y nadie sabía el guion completo.
Él se río por lo bajo. Una risa cortita, casi como un bostezo.
—La mayoría de la gente finge, Emilia. Vos al menos sabías que estabas actuando.
No supe qué contestar. Y eso me pasa poco. Me quedé mirando por la ventanilla como si ahí afuera fuera el sentido de la vida. O al menos una heladería abierta.
Pero el verdadero desafío no fue esa noche. El verdadero desafío llegó el sábado a las diez de la mañana, con dos nenas en pijama entrando a la casa con mochilitas, zapatillas con luces y cara de “¿quién es esta señora que huele a café barato y cansancio?”
—Chicas —dijo Martínez—, ella es Emilia. Mi... esposa.
Me tembló un párpado. "Mi esposa". Por un momento me dieron ganas de decir: “No, niñas, no se preocupen, soy un holograma generado por el estrés de su padre”. Pero me aguanté.
—Hola —dije con la mejor voz de tía simpática que pude fabricar—. ¡Qué lindo hijo! Yo soy Emilia.
La mayor, que debía tener unos ocho años, me miró como quien observa una cucaracha con peluca.
—¿Dónde está mamá?
El corazón me hizo crack . No sabía qué decir. No sabía si debía decir algo. Pero Martínez intervino rápido.
—Está descansando, mi amor. Emilia va a estar con nosotros un tiempo, ¿sí?
—¿Por qué? —insistió la menor, que tendría cinco y llevaba dos colitas desiguales como si se las hubiera hecho un huracán.
—Porque a veces los adultos necesitan ayuda —dije, sonriendo—. Y yo soy muy buena ayudando.
— ¿Sabes hacer panqueques? —preguntó la chiquita con la intensidad de quien está haciendo un examen de ingreso.
—Claro —mentí descaradamente—. ¡Con dulce de leche!
Y entonces, por primera vez, me sonrieron. Las dos. Como si hubiera dicho “unicornios gratis en el patio”.
Pasamos la mañana cocinando. Bueno, yo quemé tres panqueques y ellas decoraron la cocina como si fuera un campo de batalla con harina. Y entre el caos, hubo algo que me dolió en lo más tonto: me sentí feliz.
Feliz de que alguien me dijera “mirá lo que hice” con orgullo. Feliz de que me abrazaran con las manos llenas de azúcar. Feliz de que nadie me pidiera informes, ni planillas, ni reuniones de Zoom.
Y triste. Triste de que esa felicidad no fuera mía de verdad.
Al mediodía, mientras ellas veían una película y yo lavaba platos como si fuera una penitencia, Martínez se acercó con dos cafés.
—¿Estás bien?
Lo miré, con espuma de panqueque en el flequillo y una ojerita emocional bajo cada ojo.
—No, pero me acostumbré a no estarlo.
Él no dijo nada. Se quedó parado ahí, con el café humeando y una cara rara, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo.
—Son adorables tus hijas —dije, cambiando de tema.
—Sí... No esperaba que les cayeras bien tan rápido.
—Yo tampoco. Estoy más acostumbrada a que me miren como si fuera un mueble. En la oficina nadie sabe ni si tengo hijos.
—Yo sí —me interrumpió, y me sorprendió.
-¿Si?
-Si. Sé que tenés dos nenas. Que una se llama Milena y la otra Vera. Que vivís en un departamento en Once. Que pedís los viernes libres a las cinco para llevarlas a danza. Y que nunca te quejás, aunque sé que deberías.
Me quedé callada. Me dolió en un lugar que tenía empolvado. Porque nadie, en mucho tiempo, me había dicho que me veía. Que sabía .
—¿Por qué me elegiste a mí? —pregunté, bajito.
—Porque es real.
Y ahí, no sé por qué, se me llenaron los ojos de lágrimas. No lloré. Pero me mordí el labio con fuerza para no hacerlo. Porque cuando una es madre soltera, no puede llorar por cosas pequeñas. Tiene que guardarse las lágrimas para cuando no hay leche o cuando se rompen los zapatos del colegio.
Esa noche, mientras las nenas dormían en el cuarto de huéspedes y yo intentaba acomodarme en el sofá con una manta que olía a lavanda, pensé que quizás me había metido en un problema.
Uno con forma de familia que no era mía.
Y lo peor es que empezaba a gustarme demasiado.
¿Quieres que en el próximo capítulo Emilia se abra más con las niñas o que pase algo incómodo que complique la farsa?
#3401 en Novela romántica
#1034 en Chick lit
jefe, jefe empleada matrimonio por contrato, niñas especiales
Editado: 06.05.2025