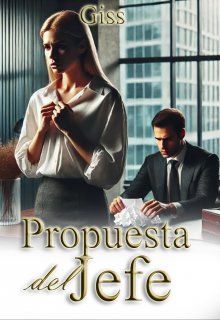Propuesta del jefe
Capítulo 7
Capítulo 7: La mujer detrás del nombre
No podía dejar de pensar en ella.
Elina.
Ese nombre me venía cada vez que preparaba la vianda de las nenas, cuando me bañaba, incluso cuando Iván pasaba a mi lado sin decir una palabra, como si el silencio sirviera de escudo. Pero no. Ya no. Ahora lo veía distinto. No como el jefe misterioso y frío, sino como un hombre que había fallado. Que tenía miedo. Y culpa.
Y ella… ¿quién era ella realmente?
Una semana después de aquel descubrimiento en el altillo, decidí hacer algo que jamás imaginé: la fui a ver.
No le avisé a Ivan. No porque quisiera traicionarlo. Sino porque no me lo hubiera permitido. Y aunque su nombre era dueño de la casa donde yo vivía con mis hijas, aunque su firma estaba detrás del cheque con el que pagaba mi comida, mi curiosidad no era de él. Era mía .
El hospital estaba lejos. Una hora en colectivo. Llegué con un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Pero me presenté como “una amiga de la familia”. Mostré una foto con Iván y las nenas. La enfermera me miró con ternura, como si viera algo que yo aún no entendía.
—Está en buen día —me dijo—. Pase tranquilo.
Me temblaban las manos.
Elina estaba en el jardín del lugar, sentada bajo un árbol. Leía. O al menos fingia hacerlo. Tenía el mismo rostro que en la foto del altillo. Pero sin brillo. Como si alguien le hubiera apagado la luz desde adentro.
—Hola —dije, en voz baja.
Ella levantó la vista.
Y sonrió.
Una sonrisa chiquita, tímida. Pero real.
—¿Te conozco? —preguntó.
Negué con la cabeza.
-No. Pero te imaginé muchas veces.
Me miró como si no supiera si salir corriendo o reírse. Finalmente, bajó el libro.
—¿Soy la nueva?
—¿Nueva?
—La nueva mujer de Iván.
La garganta se me cerró. Me senté a su lado.
-No. No soy su mujer. Solo... estoy viviendo en su casa.
—Eso es peor —dijo, con una carcajada áspera—. Las mujeres que se quedan sin firmar son las que más duelen.
No supe qué contestar. Pero ella tampoco esperaba una respuesta.
—¿Cómo están las chicas?
—¿Qué chicas?
—Las nenas. Mis hijas. —Me miró de reojo—. Ah, no. Perdón. Tus hijas. Pero vi las fotos en su escritorio. Él siempre tiene fotos. Las cambia cada mes.
Me quedé en silencio. ¿Cómo podía saber eso si estaba encerrada hacía años?
—¿Las viste?
—No soy ciega —respondió, sarcástica—. A veces él trae el retratos. Como si eso fuera una visita. Como si el vidrio entre nosotros hiciera menos reales las ausencias.
Tragué saliva.
—¿Te hablas de mí?
—No por nombre. Pero sí.
—¿Y qué dice?
—Que sos caótica. Y tenés voz fuerte. Y tus hijas gritan mucho.
—Eso es cierto.
Se rio otra vez.
—Entonces ya te quiero.
La conversación giró como una hoja en el viento. Ella hablaba de películas que no existían, mezclaba recuerdos con fantasías. Me dijo que Iván alguna vez le cantó una canción que en realidad era un jingle de jabón. Que lo amaba. Que lo odiaba. Que lo extrañaba.
—Él me dejó acá —dijo, con una calma que dolía—. Pero también me salvó. Yo era peligroso. Para mí. Para todos.
—No creo que él lo supiera manejar.
— ¿Qué hombre sabe manejar una mujer rota?
Nos quedamos en silencio.
Ella me miró, clavando los ojos en los míos.
—¿Y vos? ¿Estás rota?
No supe qué decirle. Pensé en las veces que lloré en silencio mientras mis hijas dormían. En las noches sin comida. En las fiestas de cumpleaños que improvisé con globos reciclados. En los trabajos que acepté por necesidad, no por vocación. En el miedo a no llegar a fin de mes.
—Un poco —dijo al final.
—Entonces tenés derecho a quedarte en su casa.
Me enfado. Y por un momento, la luz volvió a su rostro.
La enfermera vino a buscarla.
—¿Te puedo volver a ver? —pregunté.
-Si. Traeme historias. Me gusta la gente que inventa cosas. Me hace sentir menos sola.
Asentí. Y la vi alejarse.
Esa tarde, cuando regresó a casa, Iván estaba en la cocina con Milena en brazos. Le estaba enseñando a contar galletitas. Vera cantaba una canción inventada.
— ¿Dónde estuviste? —me preguntó, sin mirarme.
—Fui a verla.
Él se detuvo.
—¿A Elina?
-Si.
Se giró hacia mí. Y por primera vez, no estaba enojado. Ni distante. Estaba roto. Como ella.
—No tenías que hacerlo.
—Lo necesitaba.
Silencio.
—¿Y qué te dijo?
—Que me quede. Que las mujeres rotas también tenemos derecho a un lugar.
No respondió. Solo dejó a Milena en el suelo, como si necesitara espacio para sostener el temblor de sus propios pensamientos.
Nos quedamos así, mirándonos. En esa mezcla incómoda de distancia y cercanía.
Y por primera vez desde que empezó esta farsa, sentí que lo falso se estaba volviendo real.
Sin amor. No todavía.
Pero algo.
Algo como un vínculo.
Una herida compartida.
Una promesa tácita de no dejarnos caer.
#3370 en Novela romántica
#1032 en Chick lit
jefe, jefe empleada matrimonio por contrato, niñas especiales
Editado: 06.05.2025