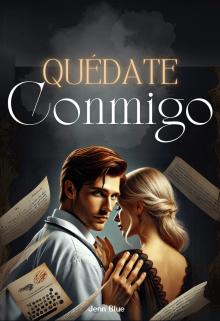Quédate conmigo
Capítulo 26: Aleksander
Adeline ha estado estos días estresada. No es para menos. El pequeño descanso que nos dimos no fue suficiente… apenas una tregua mínima en medio de una tormenta que sigue acumulando nubes encima de nosotros.
Hace dos días recibió unas flores. Negras.
Sí, negras.
No hay interpretación amable para algo así. La intención es clara: un recordatorio de que nos observan. De que el juego sigue en marcha y nosotros apenas entendemos las reglas. Me enojé, aunque no lo mostré. Ya basta de esta danza con las sombras. Estamos hartos de huellas sin rostro, de amenazas veladas y pistas con doble filo.
Y por eso ahora estoy aquí.
De pie, frente a la puerta del apartamento de Daniel.
No congeniamos, eso está más que claro. Él me tolera por Adeline, yo lo tolero por el mismo motivo. Si fuese por gusto, probablemente estaría en cualquier otro lugar menos aquí, a punto de pedirle un favor al tipo que me mira como si quisiera empujarme por unas escaleras cada vez que entro en una habitación.
Pero me importa muy poco lo que quiere o desea.
Para su desgracia, me verá más seguido. No planeo irme de la vida de Adeline, y sinceramente, tampoco dejaré que siga siendo el único que le ofrece protección. Él la cuida como su hermana. Yo como la mujer que amo.
Así que aquí estoy. Llamando de nuevo.
—Ya sé que estás adentro, Daniel —digo, en voz lo bastante alta como para que lo escuche del otro lado—. Me reporté en el vestíbulo, así que ahórrate el acto de sorpresa.
Escucho unos pasos, un resoplido… y luego el sonido seco del cerrojo girando.
La puerta se abre solo unos centímetros. Lo suficiente para que vea su cara.
—¿Y ahora qué? —gruñe, medio bostezando—. ¿No tenías una cita o algo así?
—Tu sentido del humor mejora cuando estás cansado. Necesito que veas algo. Es importante.
Él me observa con la mirada de quien evalúa si vale la pena invertir energía en una pelea. Finalmente, abre la puerta del todo y se hace a un lado. Entro sin esperar invitación. Ya estamos en esa etapa de la relación.
Saco la carpeta del interior de mi chaqueta. La arrojo sobre su escritorio como si arrojara una bomba sin detonar.
—Una codificación no CIM —le explico—. La analizó Adeline. Lleva a ciertos registros médicos, coincidencias con un ingreso hospitalario… y no uno común. Me infiltré en los registros restringidos.
Daniel frunce el ceño, su atención girando al instante hacia los papeles. Por un momento olvida que me odia. Y eso, créeme, es un milagro.
—¿Registros restringidos? —murmura, hojeando—. ¿Sabes lo que implica eso?
—Sí. También sé que estamos siendo usados como peones. Si hay que saltarse normas para entender qué está pasando, lo haré.
—¿Y esto? —pregunta, señalando una serie de dígitos.
—Una paciente. Ingresó hace siete años. Múltiples fracturas. Cuarenta y ocho en total. Sin nombre. Sin historial. Solo un código y un diagnóstico clínico escrito a medias. Supuestamente… aún está viva.
Daniel me mira como si finalmente me reconociera un poco de crédito.
—Esto es turbio. Incluso para los estándares de lo que hemos estado viendo.
—Por eso estoy aquí —repito—. Necesito que descifres todo lo que puedas. Quiero saber quién es, dónde está, y por qué diablos alguien como ella fue registrada en una base secreta del hospital.
Él asiente, ya metido en el reto. Empieza a mover los dedos sobre su teclado con esa precisión de cirujano que lo caracteriza.
—Lo haré. Pero necesito tiempo. Esto está protegido con protocolos que parecen sacados de una película de espías soviéticos.
Me siento en el sillón frente al escritorio. El silencio se acomoda entre nosotros, cómodo pero cargado.
—Y Aleksander —dice sin mirarme, todavía tecleando—. Gracias por… estar pendiente de ella.
Lo miro con el ceño suavizado.
—Gracias por cuidarla cuando yo no estuve.
Silencio.
—No lo hago por ti.
—Lo sé.
Pero aun así, por primera vez, no me saca del apartamento.
Y eso, para nosotros, ya es un abrazo.
La pantalla frente a Daniel refleja líneas de código y encriptaciones como un muro que no deja pasar luz, pero él sigue tecleando con la obstinación de alguien que ha hecho esto antes. Yo lo observo en silencio, con los brazos cruzados, recostado contra la pared de su apartamento. Las ventanas están entreabiertas. Se cuela el ruido de la ciudad: motores, conversaciones lejanas, una sirena de ambulancia que se diluye como un eco.
El mundo sigue. A pesar de todo.
A pesar de los mensajes velados, las flores negras y una paciente que no debería existir.
—¿Sabes qué me molesta de todo esto? —pregunto, sin esperar respuesta inmediata.
Daniel no deja de mirar la pantalla.
—¿Solo una cosa?
—No saber en qué punto estamos. Antes podíamos al menos intuir una dirección, una intención. Ahora solo tenemos números, códigos y silencios. Y a medida que se amplía el mapa, más se diluyen las certezas. Es como tratar de armar un rompecabezas que cambia de forma mientras lo miras.
Daniel asiente levemente, aún concentrado. Luego sus dedos se detienen.
—Tengo algo —dice en voz baja—. Es un nombre… falso, claro. "N.M. 47-Red". Pero hay una nota en los márgenes, escrita en un registro interno de personal médico. Parece un desliz, un error humano.
Se gira para mirarme. Su expresión ha cambiado.
—¿Qué dice? —pregunto, avanzando hacia él.
—Dice: “No debe hablar. No debe recordar.”
Mi cuerpo se tensa. Esas palabras son una sentencia. Una orden. Una advertencia.
—¿Una paciente… que no debe recordar qué?
—Eso es lo que debemos averiguar —responde Daniel—. Pero lo inquietante es esto.
Hace clic en otra carpeta recién liberada. Se despliega una imagen, distorsionada, borrosa, como si alguien la hubiese grabado en secreto o con prisa. Una mujer en una camilla. Su rostro hinchado, apenas reconocible por los hematomas. Pero hay algo en sus ojos, incluso en ese estado, que congela la sangre.