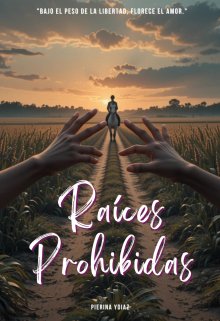Raíces Prohibidas
Capítulo 4: Canción para los oprimidos
La luna estaba alta en el cielo cuando los esclavos se reunieron en el claro del bosque, lejos de la mirada de los amos y los capataces. Sabían que era peligroso, pero también sabían que sin esos pequeños momentos de alegría, la vida en la plantación se volvería insoportable.
Mamá Lula trajo un tambor viejo, sus manos golpearon el cuero con un ritmo ancestral, uno que viajaba desde tierras lejanas que la mayoría nunca había visto. Jamal improvisó con un par de ramas, marcando el compás contra un tronco. Las voces se alzaron en cánticos suaves, en dialectos que Isabela no conocía, pero que hacían vibrar su alma.
—Vamos, niña, canta para nosotros —pidió Mamá Lula, su sonrisa llena de ternura.
Isabela se colocó en el centro del claro, con el fuego iluminando su piel mestiza. Cerró los ojos, inhaló profundamente y dejó que su voz flotara en el aire como una plegaria. Cantó sobre la esperanza, sobre el amor que ni siquiera las cadenas podían romper.
Los demás se unieron, las palmas resonaron con fuerza, los pies golpearon el suelo con un ritmo frenético. Los cuerpos se movieron con una libertad que solo encontraban en la oscuridad. Isabela giró y giró, su falda ondeando como llamas al viento. Era un instante de pura vida, una ilusión de libertad que los hacía olvidar, aunque solo fuera por un momento, el peso de sus grilletes.
Pero la ilusión no duró mucho.
Un grito rompió la armonía.
—¡¿Qué diablos hacen aquí, malditos salvajes?!
Los tambores se detuvieron. El fuego tembló. Y el miedo se deslizó por cada uno de ellos como un puñal.
Los hombres blancos llegaron con antorchas y látigos. Habían sido descubiertos.
—¿Fiesta, eh? —escupió uno de los capataces con una sonrisa cruel—. ¿Se creen libres?
El primer golpe cayó sobre Jamal, haciéndolo caer de rodillas. Isabela sintió un nudo en el estómago cuando vio a Mamá Lula intentar proteger a los niños, pero un capataz la empujó al suelo sin piedad.
—No… —susurró Isabela, con el corazón latiéndole con furia.
Unas manos ásperas la tomaron del brazo y la arrastraron hacia el centro.
—Y tú… —dijo el amo Jonathan, el padre del joven heredero—. Cantando y bailando como si no fueras una simple esclava.
La miró con desprecio, como si verla disfrutar de algo la hiciera aún más indigna a sus ojos.
—Les vamos a enseñar que aquí no hay lugar para la diversión.
El primer latigazo hizo que el aire abandonara sus pulmones.
El segundo la hizo doblarse de dolor.
El tercero le arrancó un grito que se perdió entre los sollozos de los demás.
Y así, uno a uno, todos los que habían participado en la fiesta sintieron el peso de la ira de sus amos.
Cuando todo terminó, la tierra estaba manchada con sangre y las almas rotas.
Isabela quedó tendida en el suelo, con la piel ardiendo y las lágrimas cayéndole por el rostro. Su voz, aquella que había traído un momento de felicidad a los suyos, ahora era la razón de su castigo.
Desde la gran casa, el joven heredero, Gabriel, observaba la escena en silencio. Algo en su interior se removió al ver el cuerpo maltrecho de Isabela.
Por primera vez en su vida, sintió que algo no estaba bien.
Pero aún no estaba listo para enfrentarlo.
#5484 en Otros
#510 en No ficción
#1473 en Relatos cortos
romance accion aventura drama, romance a escondidas, esclavitud y abusos
Editado: 12.04.2025