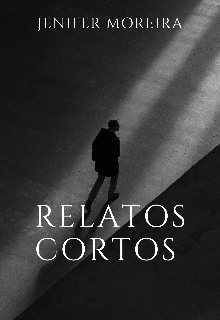Relatos cortos
Las Llamas del Último Reino
En los confines del mundo, más allá de las montañas de roca negra y mar azul como el cielo, se extendía el Reino de Dárien. Sus torres de mármol blanco tocaban las nubes y sus murallas parecían indestructibles. Pero nada es eterno, y hasta los reinos más gloriosos caen cuando el tiempo y la traición conspiran.
El príncipe Cael nació en el último año de la paz. Su madre, la reina Eliane, murió dando a luz, y su padre, el rey Aldred, gobernó con justicia, hasta que las sombras se infiltraron en su corte. Era un niño cuando vio por primera vez los estandartes negros del usurpador flamear desde las colinas, y fue un niño cuando el castillo ardió y su padre fue decapitado en la plaza central. Su último recuerdo antes de huir fue el del asesino, un hombre de ojos de fuego y armadura de ónix, que lo miró entre las llamas y no lo mató, quizás por desprecio, quizás por miedo a la profecía que ya entonces susurraban las brujas.
Cael vagó durante años, sobreviviendo en aldeas quemadas y bosques infestados de lobos, creciendo como un animal salvaje. Aprendió a blandir una espada y a robar para comer. Pero en las noches de invierno, cuando la luna estaba llena, soñaba con las torres de mármol, con la sangre de su padre tiñendo las piedras, con su propio reflejo en los ojos de fuego de aquel hombre. Y juraba que algún día volvería.
---
El usurpador se llamaba Maeron. Venía del Este, donde los reyes son dioses y los dioses, monstruos. Cuando conquistó Dárien, prohibió la magia y mandó ejecutar a los últimos Guardianes del Fuego, que durante siglos habían custodiado el equilibrio entre los hombres y las criaturas antiguas. Bajo su puño, la tierra se volvió estéril y los hombres, esclavos. Y aún así, nadie se atrevía a desafiarlo.
Hasta que llegó ella.
Su nombre era Lys. Era una bruja de las montañas, y se presentó a Cael una noche de tormenta, cuando él dormía en las ruinas de un templo. Tenía el cabello blanco como la nieve y los ojos de un gris imposible, y olía a ceniza y viento.
—Eres el heredero, —dijo sin preámbulos—. Y el heredero debe tomar lo que le pertenece.
Cael apenas levantó la vista. Llevaba años sin creer en nada ni en nadie.
—¿Y qué sabes tú de lo que me pertenece? —replicó.
—Sé que tus venas arden con el fuego de los Guardianes. —Ella sonrió, y por un instante, el aire alrededor crepitó—. Y sé que Maeron lo teme.
Ésa fue la primera vez que Cael oyó hablar de los Guardianes del Fuego y de su linaje. Esa noche, Lys lo llevó a las cavernas bajo las montañas, donde una llama azul brillaba desde hacía mil años, intacta. Allí, ante el altar de piedra, Cael juró recuperar el reino. Y la llama lo aceptó.
---
Durante los años siguientes, las historias del Príncipe de las Llamas se extendieron como pólvora. Primero fueron simples rumores: un joven con la marca de fuego en el pecho, que liberaba aldeas y hacía retroceder a las legiones del usurpador. Luego, llegaron las victorias: la toma del paso de Trínath, la quema de los arsenales de Drasten, el rescate de los últimos magos de la Torre de la Bruma.
Pero con cada batalla, el precio era mayor. Maeron, al verse acorralado, invocó horrores prohibidos desde las profundidades: criaturas de humo y colmillos que devoraban ejércitos enteros. Y las aldeas liberadas caían otra vez, consumidas por las sombras.
Cael no dormía. No comía. La llama en su pecho ardía cada vez más fuerte, y a veces pensaba que lo devoraría antes que a sus enemigos.
—El fuego no es tuyo —le advirtió Lys una noche, mientras miraban el horizonte desde las murallas de un fuerte—. Tú eres del fuego. No olvides quién manda.
—No me importa —respondió Cael, con voz de roca—. Aunque me consuma, lo haré arder a él primero.
Y así, con cada victoria, se acercaban más a la ciudad blanca, que ya no era blanca, sino negra de hollín y sangre.
---
La víspera de la batalla final, Cael reunió a los restos de su ejército en las llanuras de Ashar. Solo quedaban mil hombres, y frente a ellos, las legiones de Maeron eran como un mar de acero y cuervos. El cielo estaba rojo, y el aire, denso de presagios.
Entre sus hombres, estaba un niño de quince años que había dejado su aldea para seguirlo, un herrero que forjaba espadas con las lágrimas de su esposa muerta, tambien estaba una anciana que antaño había sido maga del consejo. No había héroes en aquel ejército. Solo hombres y mujeres cansados, con las manos heridas y el corazón encallecido.
Cael montó su caballo y los miró a todos, uno por uno.
—Hoy no luchamos por un rey muerto —dijo, su voz retumbando como trueno—. Ni por un trono vacío. Hoy luchamos por nosotros. Por cada piedra robada, por cada hijo asesinado, por cada bosque quemado. Si caemos, que sepan que fuimos llamas en la oscuridad.
Un rugido recorrió las filas.
—¡Llamas! ¡Llamas! —gritaron—. ¡El Príncipe de las Llamas!
Y cuando cargaron, la tierra misma tembló.
---
La batalla duró tres días y tres noches.
El primer día, la caballería de Cael rompió las líneas enemigas y prendió fuego a sus catapultas. El segundo día, las sombras de Maeron descendieron, y el campo se cubrió de monstruos. El tercer día, cuando el sol apenas lograba atravesar el humo, Cael llegó ante las puertas del palacio.
Las torres de mármol habían caído. Las estatuas estaban rotas. Y allí, en el salón del trono, Maeron lo esperaba.
Seguía llevando su armadura de ónix, y sus ojos ardían como brasas.
—Has venido, al fin —dijo, con una voz más vieja que la piedra.
—Para matarte —respondió Cael.
Maeron se levantó lentamente, desenvainando una espada hecha de pura sombra.
—Yo también fui el elegido una vez —murmuró—. Y cuando me negué a ser consumido, el fuego me odió y me expulsó. Pero tú… tú eres débil. El fuego te devorará.
—Quizás —dijo Cael, mientras la llama en su pecho se encendía como un sol—. Pero me llevaré tus cenizas conmigo.