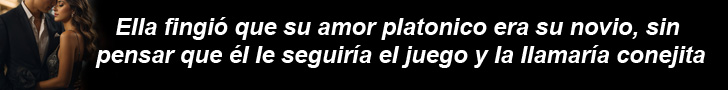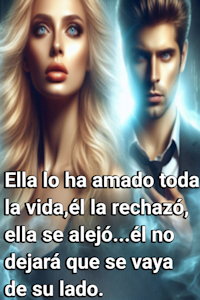Relatos de una ciudad dormida
Ojos de la noche
Mucha gente pasaba por ahí a menudo. La plaza estaba al extremo sur de la ciudad, en la población que se alza desde el turbio Saladillo. Su conciencia despertó un veintidós de febrero, por allá por el dos mil trece y desde entonces, fue centinela del lugar quien sabe por cuánto tiempo.
La gente se sentaba en sus pies a fumar, cantar y conversar. Ella sólo observaba en silencio a los extraños seres que yacían allí y buscaban su calor en las noches.
—Escuchame. Yo no puedo seguir con esto.
—¿Con qué cosa?
—En el lavadero. Estoy todo el puto día para ganar una miseria. Prefiero cagarme de hambre.
—No seas boludo, es lo único que tenés ahora.
—Soy un pibe todavía. No puedo estar mi vida entera metido ahí, sería perder el tiempo.
—Si pero, tenés que aprovechar esto. ¿Sabés cuántos pibes quisieran poder trabajar?
—Me chupan un huevo. No me vengas a hacer comparaciones boludas.
—¿Y qué querés hacer?
—Yo quiero ser escritor. Ya sabés. Estar el día en la casa escribiendo, quizás ganando poca plata, pero pudiendo vivir de lo que me gusta.
—Che, ¿vos estás drogado? ¿Querés cagarte de hambre?
—Quizás cagarme de hambre no sería tan disparatado —dijo, mientras su alma soltaba pequeños destellos de esperanza. Ella nunca había visto un alma resplandecer de aquella forma, ese hombre le pareció curioso. El otro era como todos los demás, su alma era de un color verde y pútrido, sin mayores deseos o sueños que sobrevivir. Hasta ese día, nadie había presentado aquel bello color, que ella no volvería a ver nunca más.
Unas semanas después, llegaron dos hombres a la plaza. Iban forcejeando con una joven, la golpearon y la violaron. La dejaron ahí después del acto, moribunda y sin esperanza. El alma de los sujetos era color rojo intenso, y sus ojos lo reflejaban con ímpetu. El alma de la joven ahora estaba partida. Los trocitos se desparramaban a su alrededor mientras ella moría con lentitud. Su color se había desvanecido por completo y un hoyo se formaba en su pecho.
El tercer día no terminaba de anochecer y llovía. La plaza había estado desierta hasta que aquella persona pasó por allí. Un hombre flaco, de unos treinta y siete años. Su pecho estaba abierto, expuesto de esquina a esquina. Sus manos estaban manchadas de un rojo muy fuerte y sus ojos estaban vacíos al igual que su pecho. Venía arrastrando un cuerpo asexuado que se reía a gritos. No tenía cabello, estaba desnudo y cuando volteó hacia la iluminaria le sonrió y la saludó. Estaba introduciendo sus garras en las piernas del hombre y conducía su andar.
—Oye, deberías dejar ese lugar. Tenemos mucho espacio para andar jugando. ¿Por qué no vienes? —susurró, pero no obtuvo respuesta. El hombre desapareció entre la lluvia, pero las carcajadas del ente asexuado se escuchaban aún en la lejanía.
El cuarto día se encontró con un niño aún en época de lluvia. Estaba muriendo por dentro, las palabras de su padre se insertaban en su cráneo y lo quebraban en cada golpe. Se tumbó debajo de ella y se puso a llorar, una vez más, era testigo como un alma se desteñía y se iba con la lluvia. La luminaria decidió estirar sus brazos negros como el carbón, apagó su lumbre y se comió al niño. No podía soportar ver a otro humano sufrir.