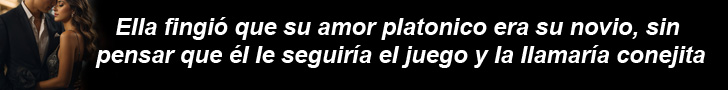Relatos de una ciudad dormida
Cita
Me contó que su oficina estaba en la intersección de Rueda con la avenida de Provincias Unidas, ahí detrás del cementerio “La Piedad”. Un portón oxidado separaba su propiedad de la vereda pública, y lo veían salir muy poco a la calle; tan solo lograban verlo cuando llegaban pacientes a su oficina y se adentraban más allá de aquel cerco de tintes muertos. Decían que aquellos que llegaban ante su escritorio, su sala de estar con aquella camilla de cuerina, y su libreta infinita en la cual anotaba cada anécdota de cada paciente que acudía a su ayuda, estaban realmente desesperados, deprimidos y que casi parecían auténticos muertos vivientes con su piel grisácea, sus cuencas vacías y su falta de cabello.
Se llamaba Leonel, nunca supimos cual era su apellido, y era psicólogo. Ejercía la profesión hace unos catorce años y siempre en su anticuada oficina. Era un señor de edad, peinaba su plateado cabello hacia atrás y se vestía con una camisa cuadrillé de secciones blancas y rojas, unos tirantes cafés que salían desde su cinturón y abrazaban su torso y su espalda. Sus pantalones negros con zapatos elegantes y opacos hacían juego con los marcos de sus lentes de cuello de botella. Unos cabellos pálidos se asomaban desde los orificios de su puntiaguda nariz y sus caídas orejas, y sus ojos eran de un negro intimidante y nada transparente; su alma no se dejaba ver a través de los tejidos de sus iris.
Uno de mis amigos se adentró (sin permiso, por supuesto) en su propiedad un miércoles a la noche. Los miércoles siempre llegaba con una mujer distinta a su consultorio, abría la reja con suavidad y la invitaba a pasar; la dama accedía siempre sin rechistar. Él se coló primero por el local que estaba pegado a la propiedad, desde uno de sus ventanales rotos. Me contó que ahí dentro estaba vacío y solo una puerta de madera podrida separaba el local con el patio delantero del psicólogo. No le costó nada pasar al otro lado y presentarse en la puerta entreabierta del viejo. Pasó la puerta con descaro y se halló perdido ante el escenario que encontró; un pasillo largo, casi laberíntico, separaba la primera puerta con otra que estaba más al fondo. Llegó a ella a pesar de las infinitas bifurcaciones con las que contaba el sendero, supo contener bien su curiosidad para no desviarse.
Una vez cruzó el umbral miró la casa de lado a lado y se adentró cada vez más en aquella fosa descolorida. Las paredes estaban rasgadas, los muebles manchados con quien sabe qué, y no había rastros de alguna cocina o un baño. La única división visible desde su punto de vista y la poca lumbre que entregaba la pequeña lámpara que colgaba desde el techo, era aquel marco abierto desde donde se escuchaba hablar al licenciado.
—A ver, doña Amber. Según me contaba su esposo falleció hace más de treinta años, y sus hijos no van a visitarla, ¿correcto? —se pegó a la pared para escuchar mejor la conversación. —¿Por qué se fijó en un hombre que no tenía nada que ofrecerle, doña Amber? Si se dejó morir, es porque no era lo suficientemente hombre. Los hombres sabemos confrontar a la muerte. Y sus hijos, bueno, la semana pasada atendí a su hija, la más pequeña. Estoy seguro de que su marido era igual de hueco que ella. Ah, doña Amber. No se levante, aun no terminamos la consulta.
Mi amigo se quedó agachado, intentando no hace ruido. La señora Amber se asomó por el marco y cayó al suelo, y fue entonces cuando este chico se arrepintió de haberse aventurado en aquel teatro de ultratumba. Un ciempiés se asomaba por una de las cuencas inertes que estaban en el rostro de doña Amber, parecía extenderse a lo largo y ancho del cuerpo de la dama y se estaba comiendo sus huesos en estado de descomposición. Su mandíbula se movía y de sus cuerdas vocales parecían salir ruegos y rezos:
“Padre nuestro, que estás en los cielos
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino…”
Dice que recitaba aquel cuerpo indudablemente muerto. El psicólogo se acercó y la tomó con delicadeza. La volvió a sentar en la silla de cuerina donde estaba anteriormente y comenzó a gritarle.
—¡¿Cómo te vas así?! ¡¿Quién te crees que sos?! ¡¿Te crees que no tengo citas con más pacientes?! ¡Mirá todos los que tengo esperándome! ¡Mirá eso! ¡Están todos haciendo fila ahí esperándome! ¡Y a vos se te ocurre irte! ¡Yo soy el mejor psicólogo del pais! ¡No me podes tratar como mierda!
Escuchó un golpe sordo y vio como parte de la oficina se manchaba de un líquido espeso y verdoso. Otro golpe se escuchó seguido de eso, junto con un grito y más reclamos de parte del psicólogo.
Salió de la habitación arrastrando el cadáver, quebró sus huesos, deshizo su piel y encerró todo en una bolsa negra para luego meterlo dentro del basurero, todo mientras mi amigo aún estaba pegado a la pared cerca del marco. Salió al pasillo y se metió en una de las infinitas habitaciones que ahí estaban y salió con un nuevo cadáver con dirección a la calle.
Él se decidió a marcharse y con el estómago revuelto se preparó para ponerse de pie, cuando un ser arácnido de gran tamaño y cabeza humana salió de la habitación de atrás, empapado de sangre corrupta. Volteó y fijó su mirada en él, pero lo ignoró.
—Los vivos no valen nada —dijo al salir corriendo por el pasillo a toda velocidad.