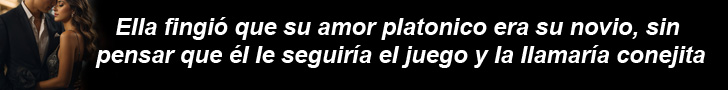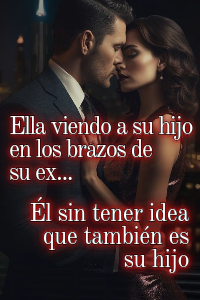Relatos de una ciudad dormida
El rey del oro
Este tal Galof era un hombre extravagante. Tenía su oficina cerca de la Facultad de Humanidades y Arte de la ciudad, estaba tapado en cuero fino, joyas de oro y estaba tatuado hasta el cuello. Su cabello bien cuidado dejaba su frente descubierta y mostraba los implantes de silicona que tenía cerca de sus sienes; su lengua estaba partida en dos y tenía unos dientes puntiagudos y relucientes. Y sus ojos eran de un negro de abismo, un negro que atrapaba la luz y no la dejaba salir, parecían ser dos agujeros negros en medio del caos de su ser.
—Bueno, chico. Dime, ¿qué estudios tienes? —. Hablaba como un español, con un tono muy cordial y correcto, pero tenía también con unos aires de cercanía como todo buen argentino al hablar.
—Bueno, ehm. Fui a la escuela pública durante la primaria y la secundaria, y empecé a estudiar arquitectura, pero lo dejé en la mitad.
—¿Qué otros trabajos has tenido? —abrió una lata de Corona y la sirvió en el vaso de vidrio que tenía sobre su escritorio. Lo tomó de una forma delicada con sus dedos adornados por aquellas uñas negras y le dio un pequeño sorbo.
—Estuve trabajando como vendedor por bastante tiempo. Pero igual me gustaría poder vivir de otra cosa. No se, no me gusta tratar con gente todo el día. Se me hacen todos unos hipócritas, ya no puedo soportar esas sonrisas falsas, las pestañas postizas y la falsa modestia también… Y la doble moral, y las discusiones por los precios, eso es lo más asqueroso. Ah si, tampoco soporto a los patrones, se creen saberselas todas y te mandan a hacer cualquier pelotudez. No tienen sentido para mí.
—¿De qué te gustaría trabajar, chico?
—Algo en lo que me sienta rebosante de energía. Algo que me haga saber que mi alma no se está cayendo a pedazos con cada etiqueta de precios que pego y anoto, pego y anoto, pego y anoto… Y después atender, convencer y cobrar. Levantarse temprano para llenarle los bolsillos a los demás, de verdad odio aquello.
—Todo aquí es una rueda, chico. Sabes como son las cosas, sabes que sin el papel no eres nada. Pero como si fuese otra cara de la moneda, tu ser se va muriendo con cada giro del papel. Eres un cascarón con papel, cuando deberías de ser un alma exuberante y ardiente sin cadenas ni prejuicios. ¿Tú vives sólo?
—Si. No tengo mucha suerte con las mujeres que digamos. Tampoco soy muy allegado a mi familia, y no tengo amigos.
—Eres perfecto para el trabajo entonces. El péndulo en medio de la fuerza imparable de la esfera. Eso eres tu, un péndulo fantástico.
—¿Eso significa que, tengo el trabajo?
—Oh, si. Mira, al principio será como cualquier otro. No puedo prometerte llegar al papel sin el sufrimiento de arrancar tu espíritu, pero solo será por un tiempo. Quizás te frustres, quizás te estreses, quizás desarrolles alguna adicción y quizás te suicides en el proceso. La vida es así, que le vamos a hacer. Pero si lo consigues, podrías pasarla y todo el papel que quieras va a ser tuyo.
Se levantó de su silla y me dejó contemplar su imponente figura. Su delgadez exagerada y su metro noventa de estatura con todos aquellos ornamentos que lo cubrían lo hacían un ser de respeto, de temer. Salió de la habitación y entró junto con dos mujeres. Bellas mujeres. Parecían ser la encarnación de todo lo hermoso de una mujer en aspectos contrarios. Una era blanca, muy blanca, con cabellos rubios y ojos color y tenía muchas curvas, ella entraba con un martillo en una de sus manos. La otra tenía la piel un poco más oscura, era muy voluptuosa y sus cabellos eran de un negro seductor, tenía sus labios pintados de aquel mismo color; ella entraba con una sierra. Galof entró en medio de los dos ángeles carnales con unos largos, larguisimos clavos entre sus labios.
—Bueno. Ahora te tengo tu primer trabajo. Quizás si tu alma se licúa entera el día de hoy, tu sufrimiento no será tan prolongado.
Enterró uno de los clavos en una de mis rodillas. Una de las chicas lo martilló hacia adentro, luego repitieron el proceso con la otra pierna.
—¿Qué mierda estás haciendo? —exclamé entre medio de gritos y quejidos de dolor.
Tumbaron mi cabeza hacia atrás y cortaron mi cuello con la sierra. Colocó el vaso de cerveza debajo de la cascada carmesí y mezcló mi sangre con el líquido dorado, lo bebió y repitió el proceso regocijándose ante el sabor del extraño elixir que estaba creando. Sentía como mis sentimientos se iban de a poco con cada chorro de sangre. Mis ansias de victoria y de triunfo, mi depresión crónica, las ganas de tener sexo con esas mujeres, todo se iba en ese brebaje. Se reían los tres, quizás yo también halla comenzado a reírme, pero la verdad no lo recuerdo.
Han pasado trece años desde el suceso, y vivo en una pequeña casa en uno de los barrios bajos de la ciudad. Mis ingresos son escasos y me salvo por algunas pequeñas ventas que hago en mi almacén a pequeña escala. Por supuesto, sigo solo, sin ningún acompañante. Quizás nunca debí buscar a Galof, porque estoy más que seguro que mi sangre no fue lo suficientemente sabrosa para él. Jamás volví a verlo, pero si a escuchar de él y algunas leyendas relacionadas al llamado “Rey del oro” que alguna vez habitó la ciudad de Rosario. Aquel momento quedará por siempre grabado en la cicatriz de de mi cuello, y en el sentimiento de vacío que siento desde que bebió mi sangre y casi me vacía; quizás mi alma no se terminó de licuar en aquel momento, y por eso me abandonó.