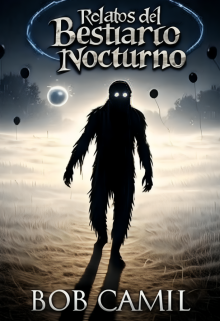Relatos del Bestiario Nocturno
LA VOZ DE LOS MUDOS
Clara llevaba siete cartas sin enviar y una palabra menos cada semana.
Las cartas —arrugadas, tachadas, reescritas— yacían frente a ella bajo la luz parpadeante de una lámpara vieja. En ellas había confesiones que nunca se atrevió a decirle a su hermana: culpa endurecida por los años, súplicas escondidas en frases rotas, un amor que sobrevivía al orgullo. Pero cada carta terminaba en el mismo cajón, sin sello ni destino. En su departamento el aire olía a papel húmedo y a algo más: un aroma denso, frío, como a piedra mojada bajo tierra.
Luego comenzaron a desaparecer los sonidos.
Primero el reloj, luego el murmullo del tráfico lejano, después su propia risa, que de pronto le pareció inventada, como si nunca hubiera existido. El mundo se iba apagando. Y con él, su voz.
Una noche, mientras el sueño la arrastraba, sintió que algo se abría. No una puerta, ni una ventana, sino el aire mismo. Un soplo helado entró a la habitación como una exhalación vieja, ajena. El zumbido que siguió no era un ruido, sino una presencia: una vibración apenas audible que rozaba la conciencia como un dedo mojado en el lóbulo de la oreja.
A la mañana siguiente, la grabadora que había heredado de su abuela —una reliquia analógica que ya no funcionaba bien— emitía un tarareo. No era suyo. Era suave, casi tierno, pero interrumpido por un sollozo y una voz grave que repetía una palabra entrecortada: "Perdóname."
El casete estaba vacío.
En los días siguientes, Clara notó que las sombras comenzaban a moverse. No con brusquedad, sino con indecisión. Como si dudaran si pertenecer o no al mundo físico. A veces se deslizaban por el borde de un espejo. A veces se acurrucaban bajo la mesa. Nunca la miraban. Solo estaban.
Hasta que una noche, al apagar la lámpara, lo vio.
Una figura alta, delgada, envuelta en jirones grises que flotaban como algas sumergidas. Sus pies, húmedos, dejaban marcas en el suelo que desaparecían con el amanecer. Donde debería haber un rostro, había un pliegue vertical, cubierto por vendas translúcidas que palpitaban como una herida respirando. De su garganta cerrada salía un murmullo sordo, un collage de voces: la risa de su hermana, el canto de su abuela, su propia voz diciendo cosas que no recordaba haber dicho.
Clara quiso gritar. Decir "vete", "te odio", "me haces falta". Pero de su boca solo salió un susurro plano:
—Todo está bien.
La figura no se movió. No atacó. Solo la observó, o algo cercano a observar, como si esperara que ella dijera algo distinto. Algo verdadero.
Las palabras comenzaron a desvanecerse dentro de Clara. Intentaba recordar la canción que su madre le cantaba de niña, pero no quedaba ni la melodía. Quería practicar frente al espejo cómo diría "te quiero" en una carta que jamás enviaría, pero el sonido era hueco, sin raíz.
Sus cartas se torcieron también. Las frases se deshacían a mitad de camino. La tinta se deslizaba en curvas sin sentido. Como si alguien —algo— le robara el lenguaje antes de que tocara el papel.
La llamaban por teléfono. No respondía. Las palabras se convertían en ruido en su lengua.
Una noche, decidió enfrentarlo.
Encendió todas las luces del departamento. Puso a reproducir la cinta donde su hermana reía, aquel último verano juntas. Se sentó frente al escritorio y susurró:
—Dime algo.
El aire se cerró. La temperatura cayó como si alguien hubiera abierto una compuerta en el fondo del mar. Entonces apareció. La Voz de los Mudos. Más clara que nunca. Los harapos flotaban alrededor de su cuerpo con lentitud ritual. La ranura de su garganta vibró con un coro imposible: la voz de Clara susurrando "te perdono", su hermana gritando su nombre, un bebé llorando, un trueno muy lejano.
Pero Clara no había dicho nada.
Ese "te perdono" no era suyo. No podía serlo. Era una simulación, un eco creado para aliviarla... o tal vez para castigarla.
—No —murmuró, y trató de gritar lo que en verdad sentía. Pero las palabras se deshicieron en la garganta. Solo salió un gemido seco.
La figura avanzó. Sus pies mojados dejaron una huella oscura sobre la alfombra. Clara sintió cómo algo tiraba de su pecho, una punzada sorda, como si le arrancaran la voz por dentro, nota por nota. Cayó de rodillas. Quiso llorar, pero el llanto no hacía ruido. Solo lágrimas mudas.
La criatura se inclinó. El pliegue en su rostro se abrió apenas. No tenía ojos. No tenía boca. Solo una cavidad sin fondo, como si el rostro mismo hubiera sido arrancado.
Y luego se fue.
Clara despertó al amanecer. El sol acariciaba las paredes. Todo parecía igual. Pero nada lo era.
Volvió a trabajar. Salía a la tienda. Respondía con sonrisas. Pero ya no hablaba. Las frases que antes decían algo —"buenos días", "gracias", "¿cómo estás?"— eran ahora estructuras vacías. Imitaciones. Repetía lo que los demás querían oír. Nada más.
Intentó escribir una última carta. La hoja quedó en blanco.
Un día, una vecina le preguntó por qué ya no cantaba mientras cocinaba.
Clara sonrió. Escribió en un papel: "No sé." Y siguió caminando.
En su departamento, la grabadora aún funcionaba. Reproducía un casete sin nombre, supuestamente en blanco. Pero si alguien se atrevía a escuchar con atención —muy tarde, muy cerca del sueño— podía oír una voz suave que decía: "Te perdono."
No era la voz de Clara. No era la de nadie.
#104 en Terror
#167 en Paranormal
sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso
Editado: 04.08.2025