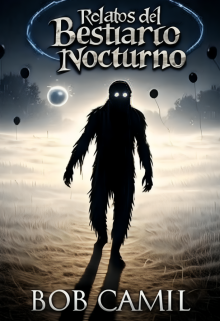Relatos del Bestiario Nocturno
UMBRAL
No sé cuándo empecé a morir. Quizá fue el día en que vi por primera vez su sombra al borde de una cama, deslizándose entre el último suspiro de un paciente y el silencio. O tal vez fue antes, cuando tenía doce años y encontré a mi madre desangrándose en el lavabo, la sangre tiñendo el agua como si intentara aferrarse a algo. El mundo se quebró bajo mis pies ese día. Y desde entonces, nunca volvió a encajar del todo.
Me llamo Margot, o eso digo. Un nombre que me cuelga flojo, como un abrigo viejo que ya no abriga. Tengo treinta y cuatro años y trabajo como enfermera en un hospicio junto al mar. Aquí, las olas susurran letanías a los que se van, y yo las escucho mientras sostengo manos frías y murmuro despedidas que nadie contesta.
He visto muchas muertes. Algunas dulces, como una vela que se apaga sin que nadie sople. Otras crueles, largas, con cuerpos que se aferran a la vida como si el miedo al otro lado fuera más fuerte que el dolor. Pero todas, sin excepción, traen consigo a Umbral.
Él no entra. Aparece. No es humano, pero lo intenta. Tiene forma de hombre, alta, delgada, compuesta de un líquido oscuro que nunca se asienta. Sus bordes tiemblan, como si el aire a su alrededor no pudiera sostenerlo. En el lugar donde deberían estar sus ojos hay una rendija de luz blanca, apenas un resplandor que palpita con cada vida que se apaga. Y desde sus hombros cuelgan cintas negras, largas como lamentos, arrastrándose por el suelo. En ellas hay nombres. Nombres que brillan un segundo antes de desaparecer.
No habla. No necesita hacerlo. Su presencia es un idioma que el alma entiende. Cada vez que llega, el tiempo se curva. Los relojes se detienen. El aire se vuelve espeso, salino. El corazón late más lento. Y yo sé... yo siempre sé que alguien está a punto de irse.
La primera vez fue con la señora Ellison. Sus pulmones ya no respondían, y su mano se aferraba a la mía como si yo pudiera anclarla. El cuarto olía a medicina y salitre. Ella miró al techo, pero yo sé que no veía el techo. Sus labios se movieron apenas: "Es hora."
Y entonces lo vi, en la esquina, observando. Su cinta se alargó hacia ella, la envolvió sin tocarla, y en ese instante, como un parpadeo entre dos mundos, vi toda su vida: un jardín floreciendo, la risa de su esposo, un hijo que la llamaba mamá. Todo brilló dentro de Umbral como estrellas sumergidas en oscuridad líquida. Luego ella se fue, y él también.
No le conté a nadie. Una enfermera viendo fantasmas sería enviada a casa con una sonrisa preocupada y una receta para dormir mejor. Pero no era un fantasma. Era real. Lo supe porque me había visto también.
Esa noche lloré. No sólo por ella. Lloré por mamá, por su voz cantándome cuando tenía miedo, por el olor a lavanda de su pelo, por el hueco que dejó cuando se fue. Murió en meses, pero yo supe que se había ido desde aquella tarde en el baño. Papá no lloró en el funeral. Se limitó a mirar el ataúd con los labios apretados. Su silencio pesaba más que la ausencia de ella.
Después vinieron más muertes. Mr. Patel, con su esposa llorando a los pies de la cama. Lily, dieciséis años, dibujos de estrellas pegados a las paredes, la piel tan pálida que parecía papel.
Tom, el viejo marinero, que murió contando historias de peces que nadie había visto.
Y Daniel.
Daniel...
Tenía nueve años. Dibujaba aves con alas gigantes. Me regalaba sonrisas que dolían por lo luminosas que eran. Cuando llegó su final, el mar se quedó quieto. El viento se detuvo. Umbral apareció, y Daniel lo miró sin miedo.
—¿Es mi mamá? —me preguntó, señalándolo con un dedo tembloroso. No pude responder. Mi garganta se cerró con la misma fuerza con la que apretaba su mano. La cinta lo envolvió y vi lo que él era: un niño corriendo descalzo en el campo, una madre cantando, un papalote surcando el cielo. Y luego, nada. Sólo mi mano vacía.
Esa noche conduje hasta los acantilados, el viento mordiéndome la cara, el mar rugiendo como si también estuviera de duelo. Grité. Maldije. Pregunté por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué todos? Y Umbral apareció.
No hizo nada. Solo me miró. Su rendija de luz se abrió más de lo habitual, y entonces me vi:
Una niña corriendo en el jardín, mi hermano detrás de mí, riendo, el sol tiñéndonos de oro.
Mi madre viva, acariciándome el pelo. Daniel, dibujando aves que volaban incluso después de morir. Y supe que no me odiaba. Umbral no mata. Acompaña.
Desde entonces lo veo más. No solo en las muertes. Lo vi reflejado en el espejo de mi coche cuando un camión casi me arrolla. En el reflejo de la ventana la noche que pensé en saltar.
El reloj de mi cocina se detuvo a las 2:43, la hora en que mi madre murió. A veces sueño con un desierto líquido, escalones rotos y figuras esperando en silencio. Lo llamo el Vestíbulo. Sé que algún día llegaré allí. Que él me llevará.
Hoy escribo esto desde mi apartamento frente al mar. La sal entra por las rendijas. Mi cuerpo ya no responde igual. Me cuesta respirar. Mis manos tiemblan. Siento las cintas de Umbral en mis sueños, envolviéndome con los nombres que no he olvidado.
No me da miedo.
He vivido más de lo que creí posible. He amado. He llorado. He sostenido manos al final del mundo. Y aunque aún no estoy lista, sé que él vendrá. No con violencia. Con recuerdo.
Si pudiera pedir algo, solo sería esto: Sentir el sol en el rostro una vez más. Correr por el jardín con mi hermano, riendo. Escuchar a mamá cantar desde la cocina. Y ver a Daniel, volando entre sus pájaros.
El reloj marca 2:43. Umbral está aquí.
Y esta vez... dejo de resistirme.
#105 en Terror
#173 en Paranormal
sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso
Editado: 04.08.2025