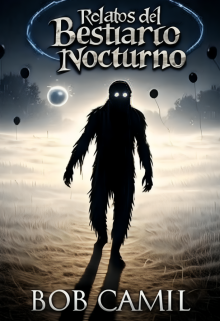Relatos del Bestiario Nocturno
ECOS JAMÁS VISTOS
La tenue oscilación de un foco solitario proyectaba sombras largas y trémulas sobre el sótano abarrotado del viejo pabellón psiquiátrico. El aire, denso, olía a humedad estancada y moho antiguo. El protagonista, un custodio nocturno, se movía con la parsimonia de quien se había fundido con la soledad. Su rutina era un refugio: barrer, trapear, revisar cerraduras. En ese rígido horario encontraba una paz artificial que lo alejaba de una culpa vieja y enquistada: la muerte de su hermana, ahogada a los siete años en un río turbio, bajo su vigilancia. Era un recuerdo enterrado a fuerza de repeticiones y silencios. Pero esa noche, algo se salió del molde.
Detrás de un archivero vencido por el tiempo, descubrió una estantería polvorienta. Sobre ella, varias cintas de carrete antiguo, etiquetadas con códigos que parecían claves militares: A-17, B-42, X-09. Sin prisa, sin miedo, con la noche por delante, limpió sus manos y colocó la cinta A-17 en el reproductor oxidado. El zumbido mecánico rompió el silencio como un lamento contenido.
La grabación crujía, rota por estática, hasta que la voz de un terapeuta emergió: controlada, distante. "Háblame del agua." La respuesta, balbuceante, fue un cuchillo en el pecho del custodio: "Estaba fría... tiraba de mis pies. No pude salvarla. Todavía la escucho llamarme". La mopa cayó al suelo, como si también se le hubieran soltado los recuerdos. Aquella tarde gris, la corriente, el grito que se disolvió entre ramas arrastradas. Nunca lo había contado. Nunca lo había escuchado en boca ajena. Y sin embargo, ahí estaba. La sesión terminó con un siseo agudo, y el custodio se quedó inmóvil, como si la cinta hubiera rebobinado su mente.
La noche siguiente, pese al cansancio, la necesidad de volver fue mayor. Durante un café rápido con un compañero, comentaron entre risas los supuestos fantasmas del pabellón. Pero algo lo jalaba otra vez al sótano. Puso la cinta A-23. La voz del paciente hablaba de espejos rotos, de reflejos que tardaban en moverse, de una cara que no era la suya. El custodio sintió que se le apretaba el pecho. Recordaba esa sensación. De niño, frente a un espejo agrietado, también había creído que su imagen llegaba tarde. Una superstición que había dejado huella: evitaba los espejos desde entonces, sin notarlo. "La veo en el cristal", repetía la voz del paciente. Era una frase que el custodio creía haber pronunciado alguna vez, en voz baja, cuando nadie lo escuchaba.
A partir de entonces, cada turno acababa en el archivo. Las cintas se convirtieron en un vicio. B-19 hablaba de una puerta oxidada en un sótano, presente en los sueños del paciente, que temía abrirla y al mismo tiempo no podía dejar de buscarla. Esa noche, el custodio soñó lo mismo: la puerta carcomida, el pomo frío, el olor a madera podrida. Al despertar, se descubrió imitando el gesto de girar una llave. En X-07, el paciente mencionaba un brazalete roto, perdido junto al cuerpo de una niña en un río. El custodio registró su abrigo y halló ese mismo objeto: oxidado, con el broche roto. El sonido del agua en el sótano se volvió más denso, como un goteo espeso.
Las fronteras se erosionaban. A veces se encontraba caminando en círculos, un patrón que escuchó descrito en A-17. Dibujaba formas erráticas en el polvo con los dedos: triángulos entrecortados, líneas torcidas, idénticas a las mencionadas por el paciente. En sueños recorría pasillos que en la vida real parecían cerrados o inexistentes, pero que conocía como si siempre hubieran estado ahí. Una mañana, encontró en su mesa de cocina una llave herrumbrosa. No sabía cómo había llegado. No sabía si siempre había estado ahí. Y sin embargo, sentía que abría algo.
La última cinta era distinta: sin etiqueta, sin número. El silencio antes de colocarla era tan pesado como el aire antes de una tormenta. Al reproducirla, no apareció el terapeuta. Solo la voz del paciente, distorsionada. A ratos era la suya. A ratos, la de un desconocido. "El agua no se calla. Ella me llama. No me deja despertar." Luego, su nombre—el verdadero, el que nunca había dicho en voz alta desde la tragedia—brotó de los altavoces, y fue como si se desangrara por dentro. La voz se repitió: "Soy tú. Siempre fui tú." Y gritó. Un grito que pareció salir de sus propios pulmones, a través de la máquina. El reproductor se apagó solo. El custodio cayó al suelo, la llave retumbó al chocar contra el concreto, y las sombras del sótano se replegaron, como si respiraran.
Pasaron semanas. Ya no sabía si dormía. Si comía. Si era él. Repetía frases del paciente en voz baja. Miraba con horror su reflejo retrasado. Sujetaba el brazalete con una ternura enferma. Grabó una cinta final. En ella, su voz temblaba: "Ya entiendo. Siempre fue así. El agua, la puerta, su voz... soy yo. Yo era el eco, no el origen." Terminó la grabación y se sentó, abrazando el reproductor, como si le perteneciera. Como si él también fuera parte del archivo.
Días después, un nuevo custodio, joven y curioso, descubrió el sótano. El polvo lo cubría todo, salvo una cinta reluciente. La colocó en el aparato. Al reproducirla, una voz temblorosa habló: la suya. Decía: "Ya entiendo." Se quedó helado. Nunca había grabado nada. Nunca había estado ahí. ¿O sí? A su lado, una cinta sin etiqueta. Una llave. Y el goteo, cada vez más espeso. Como si algo, en lo profundo del edificio, estuviera empezando a despertar.
#104 en Terror
#171 en Paranormal
sobrenatural, terror monstruos, terror psicologico misterio suspenso
Editado: 04.08.2025