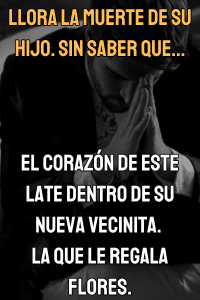Renacer De Las Sombras
Capítulo 1: Infancia Perdida
El sol matutino entraba a través de las cortinas de su habitación, y Liam se desperezó con un suspiro. A sus dieciséis años, despertar cada día en la casa de sus abuelos era una mezcla de familiaridad y vacío, una rutina cargada de silencios que ni él mismo sabía cómo llenar. Miró el techo, un poco más desgastado cada día, recordando su niñez: allí había imaginado aventuras que nunca sucedieron y sueños que, con el tiempo, parecieron disolverse en el aire.
Desde el piso de abajo llegaba el aroma del desayuno y el suave sonido de la tetera hirviendo. Lentamente se levantó y bajó las escaleras, donde su abuela, como cada mañana, ya había puesto la mesa. Ella lo recibió con una sonrisa, una expresión cálida y sencilla que contrastaba con la sombra de sus propios pensamientos. Él sabía que la abuela notaba su tristeza, pero jamás hablaban de ello.
—Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? —preguntó ella, colocando una taza de té frente a él.
—Sí, abuela. Gracias —respondió Liam, tomando un sorbo. En realidad, había tenido una noche inquieta, enredado en pensamientos que ni él mismo lograba descifrar.
Su abuelo entró en la cocina en ese momento, con el periódico en la mano y una expresión que combinaba serenidad y melancolía. Liam lo observó y, por un momento, imaginó cómo había sido ese mismo hombre cuando su propio padre, el hijo perdido, aún vivía en casa. Se preguntaba si algún día su abuelo compartiría con él las respuestas a las preguntas que jamás se atrevía a hacer. Pero cada uno guardaba sus secretos, y en esa casa todos parecían convivir con fantasmas de los que no se hablaba.
La conversación durante el desayuno fue mínima, pero la mirada de su abuelo lo siguió, como si intentara comprender algo que él mismo no se atrevía a preguntar. Después de un rato, Liam se despidió de ambos y salió de la casa para dirigirse al colegio. Caminaba solo, siguiendo la misma ruta de cada día, pero hoy el aire frío parecía envolverlo con una sensación de pesadez.
Al llegar al colegio, apenas prestaba atención a lo que decían sus compañeros. Veía cómo reían, compartían historias y se lanzaban bromas como si la vida fuera un juego fácil de entender. Liam se sentía fuera de lugar en ese ambiente, como si cada sonrisa ajena fuera un recordatorio de lo distante que él estaba de cualquier cosa similar a la felicidad. Intentaba concentrarse en las clases, pero sus pensamientos se perdían en un torbellino de emociones que ni él mismo podía descifrar.
Terminadas las clases, no fue directamente a casa. Caminó sin rumbo por las calles del vecindario, con las manos en los bolsillos y la mente atrapada en sus propios pensamientos. Había algo en el silencio de esa tarde que le resultaba casi reconfortante, un momento en el que podía ser él mismo sin fingir que todo estaba bien. Sin saber por qué, se encontró a sí mismo dirigiéndose al parque, el único lugar donde sentía algo de paz.
Se sentó en su rincón habitual, bajo una farola apagada, y encendió un cigarro. A pesar de que sabía que no debía, había empezado a fumar hacía algunos meses. El cigarro le daba una excusa para tomarse un respiro, como si el humo que exhalaba pudiera llevarse sus pensamientos oscuros con él.
Liam sacó su cuaderno del bolsillo de su chaqueta, su único refugio. En esas páginas se encontraba lo que él realmente era, lo que no se atrevía a mostrarle a nadie. Escribía versos que hablaban de soledad y vacío, de un amor que nunca conoció, y de la desesperanza que se había convertido en su única certeza. Al pasar la página, se detuvo en un poema que había escrito hacía algunos días, cuando el dolor se había vuelto casi insoportable:
"Soy el eco de una vida que no fue,
la sombra de un amor perdido,
un reflejo roto en un mar de sueños
que jamás se cumplieron."
Mientras leía esas líneas, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Eran palabras que surgían de lo más profundo de su ser, y aunque nadie más las conocía, escribirlas era su única forma de mantener la cordura. Cerró el cuaderno y lo guardó, dejando que sus pensamientos se perdieran en el silencio del parque.
Entonces la vio. Era una chica, caminando sola por el sendero, con el cabello suelto y el rostro oculto bajo la sombra de su capucha. Había algo en su andar que capturó su atención, una tristeza silenciosa que parecía resonar con la suya. No se miraron a los ojos, pero al cruzarse, Liam sintió un estremecimiento que lo hizo olvidar el frío de la tarde. Había algo en ella, algo que lo hizo pensar que no era el único en ese parque cargando un mundo de sombras.
Se quedaron así, separados por unos metros, en silencio, como dos sombras que comparten el mismo espacio. La sensación de conexión era inexplicable, una certeza muda de que esa chica también cargaba un dolor que no podía expresar. Liam cerró los ojos por un segundo, y las palabras surgieron en su mente con una claridad inusual:
"En la penumbra de esta tarde,
he visto mi reflejo en otros ojos,
el mismo vacío, la misma sombra
de una vida rota en silencio."
Cuando abrió los ojos, ella ya no estaba allí, pero la sensación de no estar completamente solo se quedó con él. Fue como si, por un instante, alguien más hubiese comprendido el peso de su dolor. Guardó ese recuerdo y caminó de regreso a casa, sintiendo en su pecho una mezcla de nostalgia y algo parecido a la esperanza.
Esa noche, cuando su abuela lo llamó para la cena, Liam se sintió algo más ligero. Aunque el dolor seguía ahí, esa breve conexión había encendido una chispa dentro de él, una que aún no comprendía, pero que ya estaba decidido a explorar