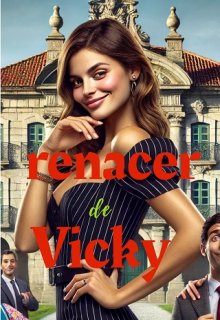Renacer de Vicky
Capítulo 4: No bienvenida
A la mañana siguiente, ya estaba en camino a Galicia. No llevaba mucho conmigo, solo lo esencial: un par de maletas y una montaña de dudas. La idea de ir a un lugar desconocido me asustaba, pero también sentía que no tenía nada que perder.
Marcharme de la capital para siempre era impensable, pero después de visitar el banco, entendí que mi cuenta bancaria estaba lejos de ser lo que esperaba. Nunca había prestado atención a los fondos, porque papá siempre se ocupaba de llenarla. Ahora, ni siquiera sabía que mi última fiesta me había salido tan cara. ¡Qué pena que ni siquiera la disfruté!
—¿Por qué no vendes ese Pazo y te compras un piso aquí? —me sugirió Sofía con entusiasmo.
—No sé —respondí, considerando la idea—. Joaquín dijo que no vale mucho.
—Escucha —dijo mi amiga, visiblemente emocionada—, vete allá, míralo con tus propios ojos, haz todas las fotos bonitas y las subimos a redes. ¡Ya verás cómo promocionamos ese Pazo al estilo de una residencia de los reyes! O al menos sacamos contenido para las stories.
Fue exactamente esa idea la que me convenció de ir a Galicia tan rápidamente. Imaginaba que, con un poco de suerte, el pazo podría ser ese rincón encantador y rústico que tantas veces había visto en Instagram, el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Pero, mientras más me acercaba a mi destino, más dudaba de mis fantasías.
Galicia me recibió con la forma más hostil posible: una lluvia torrencial que parecía decidida a no darme tregua. Las nubes eran tan negras que parecía que iban a devorar el cielo, y el viento azotaba los árboles con una furia casi personal. Mientras conducía, no podía evitar pensar si Galicia me estaba mostrando su lado más salvaje, como una prueba desde el primer momento.
El paisaje alrededor era cada vez más desolador. Las casas, que al principio eran frecuentes, se volvieron escasas, casi fantasmas en el horizonte. Los árboles, altos y retorcidos, parecían cerrar el camino, como si quisieran atraparme en este rincón del mundo. Todo a mi alrededor exudaba una sensación de aislamiento que me resultaba aterradora y fascinante al mismo tiempo.
Iba en mi coche, un Mini Cooper que claramente no era la mejor opción para caminos rurales, pero tampoco tenía muchas alternativas. Confiaba en que el GPS me llevaría directamente a las puertas del pazo, pero la lluvia empezó a caer con tal intensidad que apenas podía ver más allá del parabrisas. A medida que avanzaba, la tormenta cedió un poco, y me alegré al ver que solo quedaban unos tres kilómetros hasta mi destino. Pero mi felicidad fue efímera. El asfalto se convirtió en un camino de tierra, y pronto ese camino se transformó en un lodazal digno de una película de terror.
Las ruedas del coche empezaron a patinar, y antes de darme cuenta, el Cooper se quedó atascado en un mar de barro.
—¡No me lo puedo creer! —grité, golpeando el volante con frustración.
Intenté acelerar para salir del lodo, pero las ruedas solo giraban en vacío, levantando barro por todas partes. Cada intento solo hacía que el coche se hundiera más en el fango. Y para rematar la faena, cuando miré mi teléfono para pedir ayuda, me di cuenta de que no tenía señal. ¿Qué clase de lugar era este donde ni siquiera había cobertura?
El pánico empezó a apoderarse de mí. Estaba en medio de la nada, atrapada en un camino rural bordeado de árboles retorcidos y maleza densa. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Me cuestioné si tal vez la mejor decisión hubiera sido vender el Pazo por una inmobiliaria sin mirarlo y quedarme en Madrid. Al menos allí, el barro no amenazaba con tragarse mi coche y mis esperanzas.
La desesperación me llevó a tomar una decisión poco sensata: salir del coche y buscar señal a pie, o caminar directamente hasta el pazo. Tal vez, lograría captar alguna barra en el teléfono. Así que, sin pensarlo demasiado, me bajé del coche, sujetando mi móvil como si fuera un salvavidas.
Y… hundí mis Manolos en el barro. ¡Mis zapatos de 2000 euros!
Sentí cómo mi alma se quebraba un poquito más con cada paso que daba, mientras intentaba sacar mis preciosos zapatos del lodo sin acabar arrastrándome yo también. Pero claro, la elegancia no era una opción en ese momento. Con cada tirón, mis Manolos parecían más botas de combate que zapatos de diseñador.
Mientras me debatía en el barro, no podía evitar pensar en cómo este lodo era un símbolo perfecto de mi vida actual: atrapada, patinando sin avanzar, hundiéndome más con cada intento de salir adelante. Pero algo en mí, quizá el último vestigio de orgullo, se negaba a rendirse. Galicia había dejado claro desde el principio que no estaba dispuesta a recibirme con los brazos abiertos, pero si pensaba que me iba a rendir tan fácilmente, estaba muy equivocada.
Menos mal que no muy lejos apareció un pequeño pueblo. Me quité los zapatos y aceleré el paso. Me dolían los pies, pero más me dolió ver mis caros zapatos en un estado deplorable. Finalmente, con los zapatos en la mano y el barro cubriéndome hasta las pantorrillas, entendí que este "nuevo comienzo" iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado.
Mientras me acercaba al pueblo, comencé a ver algunas luces en la distancia, parpadeando como señales de vida en medio de un paisaje inhóspito. Las casas eran pocas, dispersas, y cada una parecía estar luchando contra el tiempo y el clima. La imagen de un rincón idílico y acogedor que me había formado en mi mente empezó a desmoronarse con cada paso que daba.
Justo cuando llegaba a la primera casa, la puerta se abrió de golpe y salió corriendo una mujer despeinada, gritando como si estuviera poseída.
—¡Socorro! ¡Me mata! ¡Ah, me mata! —chilló ella, ocultándose rápidamente detrás de mí.
Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, vi salir de la casa a un hombre gigantesco, más parecido a un oso que a un ser humano. Gruñía furioso mientras avanzaba hacia nosotras.
—¡Perra! —rugió él, con una mirada que haría temblar a cualquiera.