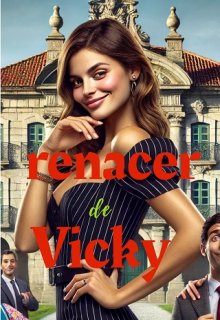Renacer de Vicky
Capítulo 6: El Falso Dueño.
Cuando llegamos a las puertas del pazo, me encontré con un puesto improvisado de frutas. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, robusto y con una actitud despreocupada, hablaba animadamente con un grupo de personas. Su camisa arrugada y con manchas de tierra apenas se sostenía en el límite de lo aceptable. Su risa resonaba con un toque de confianza desbordada, de esa que solo tienen los que saben que están sacando provecho.
—Esos tomates no los encontraríais ni en el mejor supermercado. Ecológicos, madurados en la planta, como Dios manda —decía con una sonrisa que, debo admitir, tenía más carisma del que me gustaría reconocer.
—Ese es Pablo —me susurró Mar, dándome un empujoncito hacia adelante—. Ve y dile quién eres.
Tomé aire y me acerqué con paso decidido, aunque sentía que las botas verdes convertían cualquier intento de imponencia en un chiste. Pablo me miró con curiosidad cuando llegué a su altura.
—Hola, guapa. ¿Te interesa un kilo de melocotones? Aunque, claro, ninguno tan dulce como tú —soltó con una sonrisa que, en cualquier otra situación, podría haberme sacado una carcajada. Pero hoy no estaba para tonterías.
—De hecho, sí, puedes ayudarme. Soy la verdadera dueña del pazo “Las Rosas” y vengo a ver qué está pasando aquí —le respondí con la voz más firme que pude, mientras me quitaba un mechón de pelo que se había pegado a mi cara gracias al champú barato.
La sonrisa de Pablo vaciló un segundo, pero se recompuso rápidamente. Parecía un tipo acostumbrado a salir de aprietos con una buena sonrisa.
—¿La dueña? —preguntó con una sorpresa que parecía sacada de una obra de teatro—. Disculpa, pero creo que aquí hay un malentendido.
—¿Malentendido? —repetí con sarcasmo mientras sacaba los documentos del notario del bolso—. Tengo todos los papeles necesarios para aclararlo.
Pablo entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando la situación. Estaba claro que su cerebro trabajaba a mil por hora, buscando una salida sin perder la compostura.
—Perdona, señorita, pero ¿quién dice que es exactamente? —preguntó con una mezcla de incredulidad y precaución.
—Soy Catalina María Victoria Maroto de Castro, hija de la antigua dueña. Mi nombre figura en los documentos legales como la heredera, así que no sé qué historia te habrá contado ese “hombre de Madrid”, pero el pazo es mío —dije mientras le mostraba los documentos.
Pablo parpadeó, tratando de mantener la fachada de seguridad. Pero su confianza se tambaleaba como un castillo de naipes en medio de un vendaval.
—Bueno, parece que tenemos un tema que resolver —dijo con su tono más diplomático—. Pero… ¿por qué no me avisaste antes de venir? Podría haber preparado algo más apropiado para recibirle.
Esta vez, su sonrisa no era tan firme. Yo, por mi parte, estaba decidida a recuperar lo que me pertenecía, aunque tuviera que hacerlo en botas verdes y con un olor a champú de a euro que me recordaba lo lejos que estaba de Madrid.
Mar se quedó en las puertas mientras él me guio hacia lo que alguna vez debió ser la casa del antiguo dueño, ahora poco más que una casucha medio derruida. Las paredes, cubiertas de musgo, parecían a punto de desplomarse, y las ventanas de madera daban más miedo que las puertas de un castillo embrujado. Todo en ese lugar gritaba abandono, salvo unas pequeñas parcelas de tierra donde alguien había cultivado lo mínimo indispensable para no levantar sospechas.
—Adelante, pasa —dijo Pablo, abriendo la puerta con un chirrido que casi me hizo saltar.
El interior olía a humedad y polvo, con una mesa coja, sillas desparejadas y un montón de papeles tirados sin orden ni concierto. Una cafetera vieja descansaba en un rincón, como si fuera el último vestigio de civilización en ese caos.
—Voy a ser sincero contigo —empezó Pablo con un tono serio—. Este lugar ha estado abandonado por años, y lo único que hice fue darle un poco de vida. No era justo que la tierra se quedara ahí sin producir nada, mientras hay gente en el pueblo que necesita trabajar. Nadie ha venido por aquí en mucho tiempo, así que pensé… ¿por qué no aprovechar lo que ya estaba?
—Aprovechar, sí, eso veo —dije, recorriendo con la mirada las paredes a punto de desplomarse—. Pero parece que lo único que has hecho es exprimir lo poco que quedaba sin mover un dedo para mantener el lugar. Este pazo está hecho un desastre, y tú te has estado beneficiando de la tierra sin preocuparte en lo más mínimo por su estado.
Pablo intentó mantener su calma característica, aunque sus ojos reflejaban cierta inquietud. Mientras hablaba, su mirada recorría mis botas verdes con un brillo burlón, como si mis intentos por adaptarme a este entorno le resultaran patéticos.
—Mira, yo no soy rico ni tengo los recursos para arreglar un lugar como este. Lo que hice fue dar trabajo a algunas personas del pueblo, mantener las tierras cultivadas y sacar algo de provecho. ¿No es mejor eso que dejar que todo se pierda?
—Podría ser, si no te estuvieras haciendo pasar por el dueño y cuidabas un poco esta casa —repliqué con frialdad—. Este lugar me pertenece, y no necesito que un aprovechado me diga cómo manejar lo que es mío.
Pablo se acercó a la ventana y miró hacia los campos con expresión pensativa, como si estuviera en un momento dramático de alguna telenovela. Pero no iba a dejar que una pizca de culpa disfrazara el hecho de que se estaba beneficiando a costa mía. Aunque no entendí por que mi padre no hice nada en este lugar, ni siquiera poner un administrador decente.
—Te entiendo, de verdad. Pero piensa en esto: ¿realmente quieres encargarte de un lugar en este estado? Esto no es Madrid, aquí las cosas funcionan de otra manera. Si llegas imponiendo tus derechos, te vas a encontrar con mucha resistencia. No solo hablo por mí, sino por la gente del pueblo que ya se ha acostumbrado a trabajar conmigo.
Este hombre sabía cómo jugar sus cartas, pero yo no estaba para juegos.