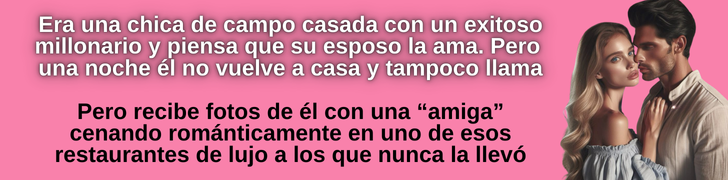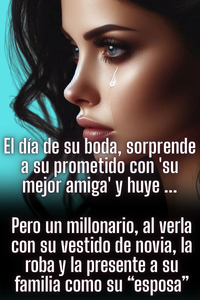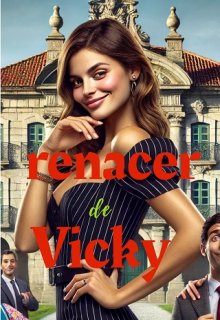Renacer de Vicky
Capítulo 11: El pueblo y “buena” noticia.
Después de asegurarme de que ya no parecía un globo con ojos, me vestí y salí hacia el centro del pueblo con la intención de explorar un poco más el lugar donde el destino (y unas ruedas desaparecidas) me habían dejado varada.
Al caminar por las calles empedradas, me di cuenta de que todo en este lugar parecía sacado de una postal antigua. Las casas, con sus fachadas encaladas y techos de tejas rojizas, parecían reírse en la cara del estrés urbano. Las enredaderas trepaban por las paredes, mezclándose con macetas repletas de flores en los balcones. Todo tenía un aire acogedor y desgastado, como si el tiempo aquí hubiera decidido tomarse un respiro para disfrutar del paisaje. No pude resistir la tentación de sacar algunas fotos.
El aire estaba impregnado de aromas que te envolvían sin pedir permiso: pan recién horneado, café fresco y un toque ahumado que provenía de alguna chimenea o parrilla. Mi estómago rugió en protesta, lamentando la cena de ayer que había rechazado con Víctor.
A medida que avanzaba, sentí una mezcla de desconcierto y admiración al ver cómo todos en el pueblo parecían conocerse. Las personas se saludaban con sonrisas genuinas, como si cada encuentro fuera una pequeña celebración. Abuelos sentados en bancos, niños corriendo descalzos y perros perezosos echados al sol completaban la escena. Era como si estuviera en medio de un documental sobre la vida rural, pero esta vez desde dentro, sin el botón de "pausa" para escapar.
Al llegar a la plaza principal, me encontré con lo que parecía ser el corazón latente del pueblo. En el centro, una fuente antigua soltaba chorros de agua cristalina mientras las palomas la usaban como su spa personal. Rodeando la fuente, había varios bancos de hierro forjado ocupados por señoras mayores que conversaban con entusiasmo, disfrutando del chismorreo matutino.
No pude evitar sentirme como una extraña en medio de todo aquello, aunque una parte de mí comenzaba a comprender el atractivo de esta vida tranquila y tan ajena al caos de la ciudad. Observé cómo las personas se movían con una familiaridad natural, como si todo el pueblo fuera una gran familia. Sin embargo, sabía que para mí todo esto seguía siendo temporal, un paréntesis forzado por circunstancias que aún no entendía del todo.
Me acerqué a una señora mayor con un pañuelo de colores atado a la cabeza y una cesta llena de huevos en una mano. Me sonrió de oreja a oreja, como si llevara toda la vida esperándome para entablar conversación.
—Hola —dije con cierta timidez, sin saber muy bien cómo iniciar la charla.
—Buenos días, hija. Eres la nueva dueña del Pazo, ¿verdad? —me soltó sin preámbulos, con evidente interés y los ojos llenos de curiosidad.
—Pues... sí —respondí, aún sorprendida por la rapidez con la que corrían las noticias en este pueblo. Ni siquiera había terminado de asimilar mi estancia temporal y ya parecía ser de conocimiento público.
—¡Ah, no me lo puedo creer! ¿Pablo vendió el Pazo? —dijo la señora con una risa traviesa que sacudió las arrugas de su rostro—. ¡Menuda sorpresa!
—Sí, para mí también. Pero no me lo vendió. Era mío, lo heredé —respondí tímidamente, mientras notaba cómo todas las señoras del lugar comenzaban a poner caras de "aquí hay chisme nuevo". Las miradas cómplices y los leves codazos me dejaron claro que acababa de soltar una bomba de información.
—Entonces, ¿Pablo no es dueño? —preguntó otra mujer, más bajita, con el cabello recogido en un moño apretado.
—¡Claro! —exclamó una tercera, acercándose a mí con un entusiasmo contagioso—. Sí, ella es dueña, Pablo nos engañó diciendo que va a tirar el Pazo.
Antes de que pudiera procesar todo lo que dijo esa mujer, otra, del pañuelo, que parecía ser la portavoz del grupo, lanzó la siguiente pregunta:
—¿Dónde has estado todo este tiempo, hija?
—Vivía en Madrid —contesté, sintiéndome como si estuviera en una rueda de prensa improvisada.
—Ah, claro, en Madrid… La capital —repitió otra señora con cierto aire de reverencia, como si acabara de mencionar algún lugar mítico.
—Entonces, ¿para qué viniste? —preguntó la del pañuelo, alzando una ceja. Su tono era amistoso, pero con un toque de curiosidad afilada, como si estuviera a punto de evaluar si mi presencia traería alguna novedad emocionante al pueblo o simplemente sería material para un cotilleo pasajero.
Suspiré, preguntándome si había forma de responder sin alimentar más los rumores.
—Solo vine a ver el Pazo y arreglar algunos asuntos… pero parece que me quedaré un poco más de lo planeado.
—¿No vas a vender el Pazo a estos buitres, ¿verdad? —intervino la señora del moño apretado, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto—. Aunque la casa lleva años cerrada y es normal que esté un poco… bueno, digamos, necesita un cariño.
No sabía cómo salir de esta interrogación conjunta y no quería soltarles más información, así que intenté cambiar el tema rápidamente:
—Pero, quería preguntarles, ¿hay algún restaurante o una cafetería donde pueda comer? —dije con la mejor sonrisa que pude esbozar, esperando desviar la atención.
Una de las señoras soltó una risa contagiosa que hizo que hasta las palomas de la plaza alzaran el vuelo.
—¡Aquí no hay nada de eso! —respondió entre risas—. No estamos en Madrid, querida.
Otra mujer, con la piel curtida por el sol y una mirada astuta, intervino para aclarar la situación:
—Antes había una tasca detrás de la iglesia, pero ya se cerró. El dueño se cansó de esperar a los turistas y decidió que prefería sus gallinas antes que servir cañas a nuestros borrachos. Ahora todos compramos lo que nos hace falta en esta tienda —señaló la pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la plaza, un lugar que, a juzgar por su aspecto, parecía estar congelado en el tiempo desde la década de los setenta.
Me quedé un momento procesando la idea. ¿Un pueblo sin un solo lugar para sentarse y tomar un café tranquilamente? Esto sí que era otro nivel de vida rural.