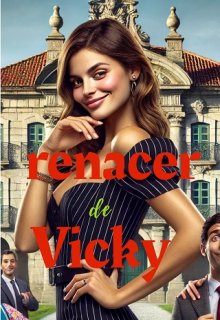Renacer de Vicky
Capítulo 12: Hummus, Galletas y un Purgatorio Rural.
Después de colgar la llamada con Sofía, sentí cómo la rabia me invadía como una nube oscura. ¿Cómo podía complicarse más la situación? Pensé que ya había tocado fondo con la perdida de mi padre, de estar en una ruina, tener un Pazo hecho una mierda y el desastre de perder las ruedas del coche, pero ahora, para colmo, me encontraba sin un lugar donde vivir. La idea de volver a Madrid para buscar piso me hacía fruncir el ceño más que una mañana de resaca. No tenía ninguna gana de lidiar con agencias, entrevistas con caseros y esos precios ridículos, que, con mi situación actual, me alcanzarían para vivir apenas un par de meses. Pero no tenía otra opción.
Curiosamente, lo que más me irritaba no era la traición de Toni, que en mi mente seguía siendo un pequeño fastidio temporal; lo que realmente me molestaba era la incomodidad de tener que reorganizar mi vida en solitario. Para mí, el piso de Toni era un refugio temporal hasta que pudiera estabilizarme y vender el pazo, también me esperaba de él algún apoyo sentimental. Pero claro, ahora esa estabilidad se había esfumado como un castillo de naipes en medio de un huracán.
Con ese humor más negro que el café que no había conseguido tomar desde que llegué a este agujero rural, entré en la tienda local. El hambre me devoraba viva, y mi estómago gruñía tan fuerte que, si hubiese habido algún cliente, seguro habría salido corriendo. Como no había nadie tras el mostrador, me puse a examinar el limitado surtido, con la esperanza de encontrar algo comestible que no requiriera cocina y, preferiblemente, que no me matara de una indigestión.
Mientras ojeaba estanterías que parecían más un museo de productos caducados que un supermercado, escuché voces provenientes de la trastienda. La vendedora, que evidentemente se creía la estrella de su propia telenovela, hablaba con un tono empalagoso y sensual.
—No sé ni cómo agradecerte. ¿Vendrás esta noche? Voy a preparar algo delicioso; Santi me trajo el vino que te gusta... —ronroneó, como si fuera una gata en celo. Claramente, había un hombre con ella.
Tosí para hacerme notar, recordándoles que estaban en una tienda y no en un capítulo de Amor Rural. Justo en ese momento, escuché una voz masculina, grave y familiar.
—No, Nieves, lo siento, tengo mucho trabajo. Después de la tormenta, varios han tenido desperfectos, como en tu tienda, así que no puedo —respondió la voz con un tono educado pero firme.
Me quedé congelada al reconocer a Víctor. ¡Tenía que ser él, por supuesto! Antes de que pudiera siquiera procesarlo, él emergió de la trastienda, su mirada se cruzó con la mía por un instante eterno, y casi se chocó conmigo.
—Ahora te veo mejor —dijo, lanzándome una mirada rápida y crítica.
—Yo estaría mucho mejor si no fuera por tus abejas asesinas —espeté, sin tener muy claro por qué seguía atacándole. Parecía que tenía un talento natural para hacerme caer mal.
Él no se molestó en contestar; simplemente se marchó de la tienda con la misma prisa con la que había salido.
En ese momento, Nieves emergió con una expresión de disgusto apenas disimulada, como si mi presencia le hubiera estropeado su historia de amor rural.
—¿Qué deseas? —preguntó con un tono que, para trabajar cara al público, dejaba mucho que desear.
En realidad, era una mujer atractiva, alrededor de los treinta, pero su maquillaje exagerado la hacía parecer una concursante en un certamen de “quién se pone más sombra de ojos en menos tiempo.”
Por alguna razón, la simple visión de Nieves, con su maquillaje exagerado y su risa falsa, me irritaba más de lo que debería. Tal vez era por el hecho de que había estado en la trastienda con Víctor. Aunque, ¡espera! ¿Por qué me importaba eso? ¡Qué tontería! Estaba claramente confundida y, sobre todo, hambrienta. Adopté mi pose más sofisticada, estilo “diva de la capital,” y le dije con desdén:
—Espero que tengas hummus, pan integral y agua mineral suave.
Nieves soltó una risita burlona:
—¡Por supuesto!
Acto seguido, me puso en el mostrador un paquete de garbanzos crudos, una botella de agua que claramente había salido del grifo, y unas galletas de centeno que parecían tan duras como ladrillos.
—¿Qué se supone que es esto? —pregunté incrédula.
—Lo que usted pidió —respondió con una sonrisa que no era más que una declaración de guerra.
—Hummus no son garbanzos crudos… Es… —Empecé a explicar con paciencia, pero la mirada burlona en sus ojos me hizo rendirme.
—¿Los vas a llevar o no? —preguntó perdiendo la paciencia.
Suspiré, recordando que estaba en un pueblo donde probablemente lo más gourmet que encontraría sería sardinas en lata. Era momento de bajar mis expectativas.
—Está bien, déjame eso —respondí, apartando las galletas de centeno con resignación—. Dame también 200 gramos de queso y una lata de atún.
Saqué la tarjeta de crédito de mi cartera, pero antes de poder entregársela, Nieves me miró con una expresión de diversión maliciosa.
—¿Y dónde crees que debería insertar esa tarjeta? —preguntó con sarcasmo.
—¿No tienes un datáfono?
—No. Aquí no estamos acostumbrados a comprar sin dinero en efectivo como en la capital —dijo mientras comenzaba a retirar mi “almuerzo” del mostrador.
—¡Espera! —grité, mientras vaciaba todas las monedas que tenía en el bolsillo sobre el mostrador—. ¿Suficiente para las galletas y el agua?
—Suficiente —respondió ella, recogiendo las monedas con una mezcla de desprecio y triunfo.
Salí de la tienda preguntándome si este lugar no sería en realidad algún tipo de purgatorio rural, donde la misión consistía en sobrevivir a base de galletas de cartón y agua de pozo. Salí de la tienda y me paré pensando a donde podría ir y comer mi “almuerzo” en tranquilidad. La decisión salió por si sola. Me voy a mi casa, al Pazo de las rosas.
Mientras caminaba al pazo, no podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. ¿Cómo era posible que ni siquiera pudiera conseguir algo tan básico como hummus? Lo peor era que, por alguna razón inexplicable, la escena de Víctor y Nieves no dejaba de dar vueltas en mi cabeza.