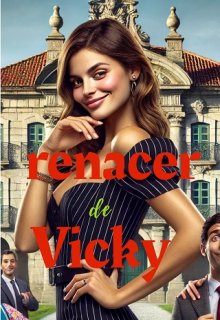Renacer de Vicky
Capítulo 19: La Traición Desenmascarada
El viaje de regreso a Madrid se sintió más corto de lo que esperaba. Mientras conducía por las autopistas que conectaban el campo con la gran ciudad, mi mente vagaba entre los recuerdos de los últimos días y las incógnitas que me esperaban en casa. Llegué a la ciudad justo cuando el teléfono sonó, el número del banco parpadeando en la pantalla.
—Señorita Maroto, lamento informarle que debe abandonar su casa en las próximas 48 horas —dijo una voz fría y profesional al otro lado de la línea.
—Espera, —exclamé con evidente susto—. Mi padrino dijo que tendría al menos una semana para dejar la casa.
—La orden de desahucio debería haberse ejecutado hace una semana —replicó el empleado del banco con un tono que no permitía discusión—. Entendiendo su situación, le dimos una extensión, pero el plazo se cumple en 48 horas.
Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. 48 horas. Todo se estaba desmoronando y no tenía idea de qué hacer, a quién acudir. Mi mente, en pánico, se aferró a una esperanza: mi padrino. Joaquín siempre había estado allí, siempre había prometido cuidarme. Rápidamente marqué su número, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Un nudo de desesperación comenzó a formarse en mi garganta.
Luego intenté con Olivia, su esposa. Nunca habíamos tenido una buena relación, pero en ese momento, no me importaba. Necesitaba encontrar a Joaquín.
—Hola, Olivia, ¿sabes dónde está Joaquín? —pregunté inmediatamente, tratando de mantener la calma en mi voz.
—¿Por qué lo necesitas? —respondió ella, su tono gélido.
—Necesito hablar con él. Es urgente.
—Solo tenemos problemas contigo y tu familia —exhaló enojada, y pude imaginar su ceño fruncido.
—Por favor, dime dónde puedo encontrarlo, no te pido nada más —respondí, resistiendo las ganas de decirle algo desagradable. Este no era el momento para enfrentamientos.
—No sé dónde está. Probablemente en su oficina —dijo con desdén.
—¿En qué oficina? —Me sorprendió, porque Joaquín nunca había tenido una oficina propia. Últimamente, había estado trabajando como consultor en alguna empresa de inversión.
—Déjame en paz, no sé nada —espetó y colgó.
Desconcertada, asumí que se refería a la oficina de mi padre, donde Joaquín había estado tratando de solucionar los problemas que quedaron tras su muerte. Para ser honesta, durante todo este tiempo, no había pensado en la empresa ni en lo que podría estar sucediendo allí. Había dejado toda esa responsabilidad en manos de mi padrino, confiando ciegamente en él.
Aparqué en la calle frente al edificio que una vez albergó la oficina de mi padre. El letrero “Construcción Maroto” seguía colgando, pero ahora se veía desgastado, casi como un eco de lo que una vez fue. Me quedé sentada en el coche durante unos minutos, mirando el letrero, mientras una ola de nostalgia me invadía. Todo había cambiado desde que mi padre murió. Yo había cambiado.
Finalmente, reuní el coraje para salir del coche y entrar en el edificio. Al cruzar las puertas de cristal, el familiar olor de madera y café me golpeó, trayendo recuerdos de las veces que había visitado a mi padre aquí, jugando con los bolígrafos en su escritorio mientras él trabajaba. Pero hoy, algo se sentía diferente. Había una atmósfera tensa, casi opresiva.
Subí al tercer piso y me dirigí a la oficina principal. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta, y dentro, sentado en el que una vez fue el escritorio de mi padre, estaba Joaquín. No parecía sorprendido al verme; de hecho, casi parecía estar esperándome.
—Vicky —dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos—. No esperaba verte tan pronto.
—Joaquín, ¿qué está pasando? —pregunté, sin rodeos. Había esperado respuestas, pero su actitud despreocupada me ponía más nerviosa.
—¿A qué te refieres? —respondió él, levantando una ceja.
—El banco me llamó. Tengo 48 horas para desalojar mi casa. Tú me dijiste que tendría más tiempo. Confiaste en que todo estaba bajo control.
—Ah, eso... —Joaquín se recostó en la silla, como si lo que estaba diciendo no fuera nada fuera de lo común—. La situación cambió. Tomé algunas decisiones para asegurar el futuro de la empresa. Era necesario.
—¿Qué decisiones? —mi voz temblaba de incredulidad.
—Firmaste los papeles, Vicky. Transferiste la propiedad de la empresa a mi nombre. Lo recuerdas, ¿verdad?
Mi mente retrocedió al día de muerte de mi padre. Me había presentado unos documentos, asegurándome que eran solo trámites menores, algo rutinario para mantener las cosas en orden. Confía en mí, había dicho. Y yo había confiado.
—¡No! ¡Eso no puede ser! —grité, sintiendo cómo la desesperación se convertía en una rabia hirviente—. Me engañaste. No sabía lo que estaba firmando.
—No te engañé —dijo Joaquín, su voz firme y carente de emoción—. Te protegí. La empresa estaba en ruinas, Vicky. Tu padre dejó un desastre. Tu con tu actitud podrías solo empeorar las cosas y centenas o miles de trabajadores echarías a la calle.
-¡Claro, ahora a la calle estaré yo! – exclame histérica.
- No. Tú tienes el dinero, y el pazo. – replicó mi padrino.
- ¡No es un Pazo en condiciones, son unas ruinas!
- Lo ciento, Vicky, pero alguien tenía que hacer algo para la empresa y salvar por lo menos…
—¡Hacer algo! ¡Hacer algo no significa robarme todo lo que me queda de mi familia! —Mis manos temblaban. No podía creer lo que estaba escuchando.
—Te queda este Pazo. Vuelve allá. Esto es lo mejor para todos —replicó Joaquín—. Si no lo hubiera hecho, todo se habría perdido. Ahora está en manos de alguien que sabe cómo manejarlo.
Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me dejó helada. Joaquín, el hombre que había prometido cuidar de mí, de la empresa de mi padre, me había traicionado de la manera más vil. Había utilizado mi dolor, mi confianza, para quedarse con todo.
Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, el aire se volvió espeso. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la oficina. Necesitaba salir de allí antes de que la rabia y la tristeza me consumieran por completo.