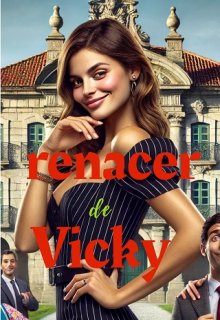Renacer de Vicky
Capítulo 23: De vuelta.
Me tomó una semana prepararme para dejar atrás mi antigua vida. Vendí algunas piezas de mi guardarropa, logrando reunir lo suficiente para cubrir el traslado de mis muebles a un contenedor, saldar los salarios pendientes de los asistentes y permitirme una última cena de despedida en mi restaurante favorito, rodeada de "amigos". ¿Por qué lo hice? Porque, aunque abandonar la casa en la que había vivido casi toda mi vida fue doloroso, me obligué a mantenerme firme. No derramé ni una lágrima cuando entregué las llaves al empleado del banco y firmé los documentos que liquidaban la deuda. Pero necesitaba una chispa de alegría, aunque solo fuera un destello fugaz de normalidad.
Sabía perfectamente que todos esos amigos eran falsos, al igual que sus palabras de consuelo y apoyo. Solo Sofía entendía cuánto me estaba costando aparentar esa alegría despreocupada. Perder la empresa de mi padre había sido devastador, pero perder la casa familiar... eso era otra herida, más profunda.
Comprendía que no tenía sentido mantener una casa tan grande para mí sola. El coste de mantenimiento y los salarios del personal eran impagables en mi situación. No me sorprendió que Carmen y el resto de los empleados desaparecieran tan pronto como supieron que ya no habría más cheques. Después de todo, el dueño había muerto, dejando solo deudas. Lo que sí me sorprendió fue el desconcierto en sus rostros cuando, contra toda expectativa, les transferí el salario atrasado. Quizá esperaban que yo también desapareciera, junto con el resto de mis bienes.
Al día siguiente fui al banco y retiré el poco dinero que me quedaba. Mientras veía cómo el cajero contaba los billetes, me invadió la certeza de que la loca idea de Sofía simplemente no tenía sentido. Con ese monto, no llegaba ni para cubrir los primeros pasos. Estaba claro que la magia de la fantasía no arreglaría mi realidad.
Estaba a punto de marcar el número de Gloria de la inmobiliaria para cerrar el trato y vender el Pazo, cuando Sofía apareció como un rayo y me detuvo.
—Oye, siempre tendrás tiempo para vender el Pazo, especialmente si ya tienes un comprador en espera —dijo con un tono sorprendentemente serio—. Pero si eres tan buena economista como siempre has dicho, quizás deberías considerar otras opciones.
—¿Qué opciones? —pregunté, intrigada.
—El que quiera comprar tu Pazo debe tener un plan, algo que lo haya hecho mirarlo con tanto interés. Tú misma dijiste que las ancianas del pueblo mencionaron que unos "buitres" estaban detrás de esas tierras.
—Sí, pero ¿qué me importa lo que vayan a hacer allí? —respondí, tratando de sonar indiferente.
—Quizás valga la pena averiguar qué es lo que están planeando y por qué necesitan el Pazo. ¿Quién sabe? ¡Tal vez encontraron petróleo!
—Sofía, estas tierras están en Galicia, no en Arabia Saudita. No hay petróleo allí —dije, rodando los ojos.
—Pero hay algo, eso es seguro. Así que, ¿por qué no lo investigas? Para hacerlo, necesitas ir allí.
Sabía que Sofía tenía razón. Ese comprador había aparecido demasiado rápido, lo que significaba que el precio ofrecido probablemente era inferior al valor real de mi herencia. Pero, en el fondo, no quería moverme. Después de perder mi casa, mi estado de ánimo estaba por los suelos.
—Tú misma dijiste que te gustaría conocer a los lugareños, hablar con ellos, saber más sobre la familia Alvear —continuó Sofía, como si leyera mis pensamientos—. Además, un cambio de aires te vendría bien para calmarte, recuperar fuerzas y pensar con claridad en qué hacer después.
—¡Pero ni siquiera hay dónde vivir allí! —protesté.
—¿Dónde viviste la última vez? —preguntó, arqueando una ceja.
—En casa de Víctor, pero eso fue porque se apiadó de mí. No creo que esta vez me ofrezca una habitación.
—Quién sabe —se rió Sofía con una sonrisa traviesa.
Al final, decidí escucharla y me dirigí al pueblo. Esta vez llegué al Pazo sin contratiempos. Detuve el coche frente a la descuidada casa, bajé y entré. Inmediatamente, me envolvió ese olor familiar a humedad, polvo y moho, mezclado con un aire de misterio que parecía flotar en cada rincón.
—¡No! No puedo vivir aquí con esta mugre —dije en voz alta, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. Sin embargo, algo en ese aire decadente me atrajo, como si los muros del Pazo susurraran historias que solo yo podría descifrar.
Sin pensarlo dos veces, volví a subir al coche y me dirigí a la ciudad más cercana para comprar todo lo necesario para la limpieza. Ni me pensaba volver a hacer compras en la tienda de Nieves.
Al llegar al supermercado, mi mente divagaba entre los pasillos. Me imaginé empuñando una escoba como si fuera una espada, luchando contra montañas de polvo y telarañas ancestrales. Tal vez hasta encontraría alguna carta secreta escondida en el fondo de un armario, revelando un tesoro olvidado… o simplemente más deudas, quién sabe.
Llené el carrito con productos de limpieza, guantes de goma y un montón de velas perfumadas. Porque, seamos sinceros, si iba a convertirme en la versión moderna de una doncella medieval, al menos lo haría con estilo. Al pagar en la caja, la cajera me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Debía pensar que tuviera un accidente doméstico.
Mientras salía del supermercado, cargada con las bolsas, me encontré con Mar. Caminaba bastante rápida, como si intentara pasar desapercibida, pero la noté de inmediato. Al principio, pensé en saludarla como siempre, pero algo en su postura me hizo detenerme. Cuando me acerqué, vi su ojo hinchado y rodeado de moretones a pesar que llevaba gafas de sol.
—¡Mar! ¿Qué te ha pasado? —pregunté, horrorizada, dejando caer las bolsas al suelo.
Ella bajó la mirada, como si intentara ocultar su rostro, y luego murmuró:
—Es solo un golpe… me resbalé. Nada importante.
—¿Un golpe? —repetí incrédula, porque recordé como produjo nuestro primer encuentro y ese oso borracho de su esposo—. ¿Tu marido te hizo esto?