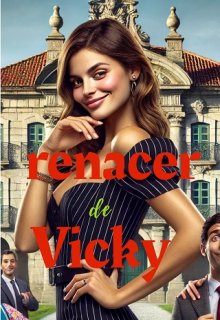Renacer de Vicky
Capítulo 29: Un viejo baúl y vino de Oporto
El aire seguía cargado tras la marcha del marido de Mar, como si su presencia aún rondara la casa. Aunque se había ido, la sombra de su amenaza seguía impregnando el ambiente. Mar, agotada y con los ojos hinchados por el llanto, se dejó caer pesadamente en una silla del comedor, todavía temblando por la intensidad del momento.
Nos quedamos en silencio un rato, con la tensión flotando entre nosotras como una nube espesa. Afuera, el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, ajeno a la tormenta que acababa de azotar nuestro pequeño mundo. Me senté frente a ella, queriendo romper el hielo, pero las palabras se me escapaban.
Finalmente, solté lo primero que se me ocurrió:
—Bueno... al menos no tiré la pala.
Mar, entre lágrimas, soltó una pequeña carcajada, como si mi comentario hubiera roto el hechizo que la mantenía atrapada en su angustia.
—¿La pala? —preguntó, parpadeando, como si apenas recordara lo que había pasado minutos antes.
—Sí, la pala —repetí, agitando la mano como si fuera una heroína de cine—. Me sentí como una jardinera loca en una peli de Almodóvar... . Si él hubiera decidido quedarse más tiempo, habría tenido que ofrecerle una maceta. ¡No precisamente para decorar!
Esta vez, la risa de Mar fue más genuina, aunque aún entrecortada por la emoción. Poco a poco, el ambiente empezó a relajarse, aunque el cansancio y la tensión seguían presentes.
—Es cierto... nunca pensé que me salvarías con una pala. Es tan … tonto —dijo, secándose los ojos.
—¿Tonto? ¡Para nada! —respondí con una exagerada indignación—. Es un arma digna de superheroína de pueblo, edición limitada. Claro que tendré que trabajar en el traje.
Por primera vez en el día, Mar sonrió de verdad. No era una sonrisa completa, pero era un buen comienzo. Justo cuando parecía que las cosas se calmaban, recordó algo de pronto:
—¡Oh! Casi lo olvido... mientras estuviste en la ciudad, subí a limpiar las habitaciones de arriba.
—¿No puedes quedarte quieta ni un minuto? —le reproché en broma—. Quedamos en hacerlo juntas.
—Lo sé, pero quería adelantar un poco —se encogió de hombros, con una media sonrisa—. Y encontré algo curioso: un baúl grande y viejo en una de las habitaciones. No tenía llave, así que no lo abrí.
Mi curiosidad despertó al instante, como si me acabaran de mencionar un tesoro perdido.
—¡Vamos a verlo ahora mismo! —dije, saltando de la silla con la energía de quien está a punto de descubrir un secreto.
Mar me miró, dudando.
—Pero ahí no hay luz... ¿no preferirías verlo mañana? Ahora podemos cenar tranquilas.
—¿Luz? —respondí con picardía—. ¿Quién necesita luz cuando tienes... velas aromáticas? ¡Perfecto para una búsqueda nocturna de tesoros misteriosos!
Ella soltó un suspiro resignado, pero su sonrisa delataba que mi entusiasmo era contagioso.
—Está bien —dijo finalmente—. Pero si encontramos algo raro o una momia, eso es todo tuyo.
Subimos las escaleras con las velas en mano, cuyas sombras titilantes hacían que todo pareciera aún más misterioso. Al llegar a la habitación, el aire estaba cargado de polvo y antigüedad. En una esquina, descansaba el baúl, cubierto de una gruesa capa de polvo, como si hubiera permanecido olvidado durante décadas.
—Aquí está —dijo Mar, señalándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad—. No bromeaba, no hay manera de moverlo.
—Parece el legado secreto de los antiguos dueños... —dije, encendiendo las velas y colocándolas alrededor para darle un toque más dramático.
Nos arrodillamos frente al baúl. Era de madera maciza, con herrajes oxidados y un candado enorme que parecía resistirnos.
—¿Y ahora qué? —preguntó Mar, inspeccionando el candado—. Esto parece imposible de abrir sin una llave.
—Espera, tengo una idea —dije de pronto, recordando nuestra fiel compañera de aventuras—. ¿Dónde está la pala? Si usamos el mango como palanca, podríamos abrirlo.
Mar me miró, incrédula, pero fue a buscar la pala que habíamos dejado en el comedor. Cuando volvió, comenzamos a hacer palanca con el mango de hierro, intentando forzar la cerradura. Tras unos minutos de esfuerzo y varios ruidos metálicos, el candado cedió con un crujido seco.
—¿Lista? —le pregunté, dándole una mirada cómplice.
—Listísima —respondió, y por primera vez, vi un destello de emoción en sus ojos.
Con un crujido profundo, levanté la pesada tapa del baúl, que parecía protestar por ser abierta después de tanto tiempo. Un olor a madera vieja y polvo inundó la habitación. Dentro del baúl, encontramos solo unos libros y la mayoría de contabilidad amarillentos. Estaban bien ordenados y en buen estado, pero me sentí decepcionante.
—¿Tanto esfuerzo por unos libros de cuentas? —dije, hojeando uno con aburrimiento—. Ni siquiera parece que pertenecieran a la familia. Más bien al administrador de la finca.
—¿Don Adolfo? —preguntó Mar, mientras observaba otro libro con curiosidad.
—Sí, probablemente —respondí, soltando el libro y buscando algo más interesante y saqué un velo blanco muy bonito, pero muy anticuado.
—¿Tenía familia? —pregunté mientras inspeccionaba el fondo del baúl.
—Que yo sepa, no. Siempre vivió solo y nadie lo visitaba —dijo ella, pensativa, cogiendo la prenda.
Yo seguí rebuscando. De repente, mis dedos toparon con algo más frío y sólido. Lo saqué con cuidado, y una botella de vino de Oporto, cubierta de polvo, apareció ante nosotras. La etiqueta estaba descolorida por el tiempo, pero aún era legible.
—Mira esto —dije con una sonrisa—. Después de todo, ¡hemos encontrado un tesoro! Quizá no sea oro, pero oye, es algo.
Saqué una botella de oscuro vidrio y leí la etiqueta gastada: "Vino de Oporto". Sonreí con picardía y se la mostré a Mar.
—¿Sabes qué? —dije, levantando la botella—. Creo que después de todo esto, es hora de dejar estos libros y tomarnos algo más... refinado.