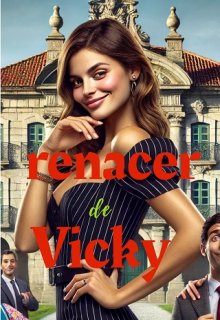Renacer de Vicky
Capítulo 36: La conversación frustrada con Ramona.
Cuando llegué a casa, el silencio me envolvió por completo. No había señales de Mar, pero el aroma de una empanada recién horneada llenaba la cocina, dándole un toque cálido a la soledad que sentía. Al menos alguien había pensado en mí antes de irse. Me acerqué a la mesa, donde la empanada seguía tibia. No tenía hambre, pero el olor era reconfortante, como un abrazo que necesitaba. Corté un trozo y lo acompañé con un vaso de leche fría del frigorífico.
Cada bocado me sabía a nostalgia, aunque no podía precisar el porqué. Quizás era la soledad que había vuelto a colarse en mi vida, o tal vez el hecho de que nada parecía salir como esperaba últimamente. Me quedé un rato mirando por la ventana, observando cómo la luz del atardecer se desvanecía, tiñendo el cielo de un rojo profundo antes de oscurecerse por completo.
No quería quedarme en casa esa noche sola. A pesar del olor a comida casera, la casa sin Mar me resultaba vacía y fría, carente de vida. Necesitaba aire fresco, algo de movimiento, aunque fuera el suave latir de la vida de pueblo. Así que decidí salir a caminar, dejar que el aire despejara mi mente.
Las calles del pueblo estaban tranquilas, como si todo el mundo ya estuviera en casa, viendo la telenovela o preparando la cena. Caminé sin rumbo fijo, siguiendo el sonido distante de las conversaciones que salían por las ventanas abiertas, el susurro del viento que arrastraba hojas caídas, y algún que otro coche que pasaba despacio. Mis pasos, casi sin darme cuenta, me llevaron hacia la plaza central. Ese lugar donde todo ocurría lentamente, y donde al mismo tiempo, parecía que nada pasaba nunca.
Allí, inesperadamente, vi a Ramona. Estaba sentada en un banco, disfrutando de los últimos rayos de sol como si lo de esta mañana, cuando casi la atropellaron, no hubiera sido más que una simple anécdota. Frené en seco al verla. No había considerado visitarla en su casa, ya que mi frustración en el banco había apagado cualquier impulso de preguntar sobre los Alvear o Don Adolfo. Pero verla allí, tan tranquila, me dio la excusa perfecta para acercarme. Tal vez era el destino, o simplemente mi curiosidad metiéndome en problemas otra vez.
—¡Ramona! —la saludé, forzando una sonrisa mientras me acercaba.
Ella alzó la vista con una mirada pícara y me observó detenidamente.
—¿Otra vez por aquí, Victoria? —dijo con un tono burlón—. ¡Oh, que cara traes! ¿Qué pasó? ¿No te salió bien lo que planeabas?
Me reí, aunque más por pena que por gracia, y me senté a su lado.
—No, no me salió... digamos que los bancos no están siendo muy amables conmigo —dije, devolviéndole la sonrisa. Luego, cambié de tema rápidamente—. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estaba preocupada por lo de esta mañana.
—Bah, ese susto no puede con una vieja como yo —dijo, haciendo un gesto despectivo con la mano—. Pero tú no viniste solo a preguntar por mi salud, ¿verdad? —Su tono dejó claro que me había leído como un libro abierto.
Suspiré, resignada. No tenía sentido seguir fingiendo.
—Bueno... además de saber cómo estabas, quería preguntarte sobre Don Adolfo y los Alvear. Mar me dijo que cuidaste al viejo administrador hasta su muerte —la observé, esperando que no se cerrara en banda.
Ramona se quedó en silencio unos segundos, evaluando cuánto estaba dispuesta a compartir. Finalmente, suspiró y se recostó en el respaldo del banco.
—No te pongas dramática, niña. El mundo no se acaba porque te hayan dicho que “no” en el banco. Ya aprenderás que los "no" de la vida vienen con descuento. —Su tono era ligero, pero sentí la carga de experiencia detrás de sus palabras—. Y sobre Don Adolfo… —se detuvo un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras—. Era un hombre de tratos, algunos más ventajosos que otros. Pero no creas que vas a encontrar respuestas a todos tus problemas revolviendo en su pasado.
—No es solo por él... quería saber más sobre los Alvear —dije, insistente.
Ramona entrecerró los ojos y me miró con una mezcla de curiosidad y cautela o incluso miedo.
—Los Alvear... —repitió lentamente, como saboreando el nombre—. Eran gente de dinero y mucho poder en antaño, sí, pero ya sabes, no todo lo que brilla es oro.
—¿Qué quieres decir con eso? —la presioné.
—Que tenían tierras, mucho dinero y negocios, pero no les importaba cómo iban las cosas por aquí. Todo lo que les interesaba era el dinero que generaba la finca y el orgullo infinito—dijo con desdén—. Dejaron a Don Adolfo solo, cuando más necesitaba una familia.
Sabía que había más de lo que Ramona me estaba diciendo. Su manera de restarle importancia solo confirmaba mis sospechas.
—¿Don Adolfo no te dijo nada sobre por qué se marcharon? —pregunté, manteniendo la calma.
Ella se encogió de hombros, mirando al horizonte.
—¿Qué más quieres que te diga? Como siempre, los ricos tienen el talento de aparecer cuando les conviene... y desaparecer cuando no. Así funcionan ellos. Como las golondrinas, vienen, se van, y ni siquiera dejan nido.
Intenté contener la frustración, porque ella hablaba muy enigmáticamente. No iba a dejarlo ahí.
—Ramona, sé que sabes más de lo que estás diciendo —insistí—. Me interesa Eduardo Alvear. El hijo mayor. ¿Cómo murió?
Ramona me miró, sorprendida por mi insistencia.
—¿Por qué te interesa él?
Suspiré y decidí ser honesta.
—Nunca me dijeron nada sobre la familia de mi madre. Recibir este Pazo fue una sorpresa para mí. Luego encontré una carta de mi abuela a mi madre, mencionando que Eduardo Alvear era su padre. Incluso en la partida de nacimiento aparece ese apellido. Pero siempre pensé que mi madre era De Castro.
Ramona sonrió, casi con compasión.
—De Castro es un apellido tan común por aquí como los paraguas en una tormenta. Yo también soy De Castro.
—Ya lo sé, que es muy común, pero me gustaría saber, ¿por qué los Alvear dejaron este pazo a mi madre? ¿Por qué era también Alvear?