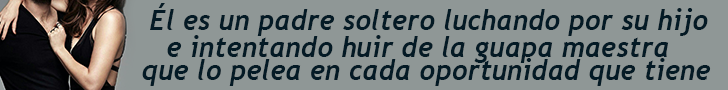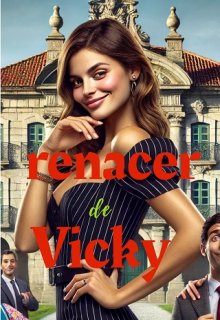Renacer de Vicky
Capítulo 40: Invitación a la asamblea del pueblo.
Otro día comenzó con un giro inesperado. Apenas había terminado mi desayuno cuando me visitó el mismísimo alcalde del pueblo. Era un hombre de unos cuarenta y cinco años, con una barriga cervecera prominente, la cara hinchada y la cabeza calva, que vestía un sencillo mono de trabajo. No encajaba en absoluto con la imagen que uno suele tener de un alcalde. Pero, claro, ¿de qué estaba hablando? Según me había contado Mar, en el pueblo apenas vivían quinientas personas de manera permanente.
—Encantado de conocerla, señorita Maroto —dijo, extendiendo su mano de manera decidida—. Mi nombre es Bertín Moreno, soy el alcalde de aquí. Lo siento por no haber venido antes, estaba ocupado con unos asuntos urgentes.
—Entiendo —respondí cortésmente, estrechando su mano con cierta cautela—. ¿Y a qué debo el honor de su visita, señor Moreno?
Bertín lanzó una mirada rápida hacia Pablo, que estaba, como de costumbre, disfrutando de su café junto a Mar y Mario, quien parecía ya bastante cómodo en la casa. Luego, el alcalde volvió su atención hacia mí, con una expresión algo más seria.
—Han comenzado a circular ciertos rumores, señorita. Dicen que Pablo se hacía pasar por el dueño del Pazo de las Rosas. Queremos aclarar, ¿de verdad es usted la dueña?
Asentí lentamente, notando cómo Pablo casi se atragantaba con su café al escuchar la pregunta. De inmediato me quedó claro que no quería, bajo ninguna circunstancia, ser visto como un mentiroso o un estafador, aunque en gran medida lo era. Sin embargo, desde que comenzó a trabajar para mí, no se le había vinculado a ningún asunto turbio. Además, se había vuelto muy cercano a Mar, lo que me hacía ver con otros ojos sus insinuaciones hacia ella. En realidad, me gustaba esa dinámica entre los dos. "Toda mujer necesita a alguien que la ame", pensé, y por eso decidí no apartarlo de su vida.
—Sí, soy la propietaria del Pazo. Pero, por ciertas razones, no podía encargarme de todo personalmente, así que, siguiendo las órdenes de mi padre, Pablo fue designado como administrador. —mentí sin pestañear—. Creo que alguien ha malinterpretado la situación. Él no es el dueño, solo el encargado de gestionar el lugar.
El alcalde me observó detenidamente antes de asentir, como si mis palabras le hubieran dejado satisfecho.
—De acuerdo, pero entonces tengo otra pregunta. ¿Qué piensa hacer usted con el Pazo?
—¿A qué se refiere exactamente? —pregunté, confundida.
—¿Tiene pensado quedarse aquí y vivir en el Pazo o piensa venderlo? —preguntó directamente, y noté que su tono había adquirido un interés más personal.
"Otro curioso", pensé, sintiendo la presión de las expectativas de los aldeanos.
Antes de que pudiera responder, la voz de Víctor interrumpió desde la puerta.
—La señorita Maroto responderá a esa pregunta en la asamblea general del pueblo —dijo con una firmeza que me dejó perpleja—. Así todos podrán conocer sus planes de primera mano y dejar de especular.
Me quedé muda, incapaz de replicar. ¿Asamblea general? ¿Yo? ¿Por qué tendría que explicar mis decisiones a todo el pueblo?
—Genial, entonces nos vemos pronto —respondió el alcalde, claramente satisfecho, antes de despedirse de todos y marcharse.
En cuanto se fue, me giré hacia Víctor, llena de indignación.
—¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué debería informar a todos sobre mis planes? —protesté—. ¡Es mi propiedad, y tengo derecho a hacer con ella lo que me plazca!
Víctor me observó con calma, como si hubiera previsto mi reacción.
—Ayer mencionaste que te gustaría ser aceptada en el pueblo, ¿no? —replicó, encogiéndose de hombros—. Pues, ¿qué mejor manera de lograrlo que explicándoles a todos lo que piensas hacer con el Pazo? Es más fácil que tener que repetirlo una y otra vez.
Intenté buscar una razón para contradecirlo, pero, para ser sincera, no se me ocurría ninguna. Aunque tampoco estaba completamente segura de mis propios planes.
—¡Me parece una idea fantástica! —intervino Mar con entusiasmo—. Así cierras las bocas de todos los curiosos de una vez. De lo contrario, las mujeres del pueblo no pararán de chismorrear.
Pablo, que hasta entonces había permanecido callado, se unió a la conversación.
—Además, si les aclaras que no piensas venderle el Pazo a Muñoz, todos se animarán a ayudarte en la vendimia. —dijo, sonriendo de oreja a oreja—. Y sin su ayuda, no podremos con toda la viña. Tampoco tienes dinero para contratar a trabajadores.
Lo miré con los ojos entrecerrados.
—No te he pedido tu opinión, Pablo —le espeté, enfadada—. En todos estos años, mientras tú estabas a cargo, bien podrías haber contratado gente y pagarles de tu bolsillo.
Pablo agachó la cabeza, pero no dijo nada. El aire se llenó de una tensión incómoda, y yo me sentía más confusa que nunca. ¿De verdad tenía que hacer una declaración pública ante todo el pueblo? ¿Era eso lo que me convertiría en parte de esta comunidad? ¿Y qué haría con el Pazo? La respuesta aún no estaba clara en mi mente, pero una cosa era segura: esa tarde me enfrentaría a todo el pueblo, y de alguna manera, tendría que encontrar las palabras correctas.
—¡Maldita sea! —exclamé, sintiendo el peso de la ansiedad—. Nunca he hablado frente a tanta gente. Ni siquiera sé qué voy a decir.
Mario, quien estaba sentado cerca, me lanzó una mirada comprensiva y sonrió de manera tranquilizadora.
—Hablar en público puede ser incómodo —dijo con su acento italiano suave—. Pero aquí tienes un truco: elige a una persona en la sala, solo una, y habla como si solo le estuvieras hablando a ella. Es mucho más fácil así, créeme. Lo he comprobado después de años dando clases.
—¿Y qué les digo? —pregunté, sintiendo cómo el nerviosismo se arremolinaba en mi estómago.
Víctor, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, intervino con su habitual serenidad.
—Diles la verdad. Habla desde el corazón. Expresa tus dudas, tus miedos... todo. No hay mejor manera de conectar con las personas que siendo honesta. La autenticidad es lo que más valoran, aunque no lo parezca —dijo, mirándome con firmeza.