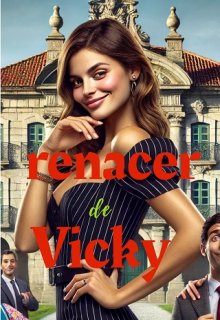Renacer de Vicky
Capítulo 47: La inspección sorpresa y película de terror.
La noche anterior, durante la cena, me vi obligada a confesarle a Sofía toda la verdad sobre la complicada situación en la que me había metido, en gran parte gracias a las manipulaciones de David Muñoz. Mientras los demás cenaban tranquilamente, yo suspiré y solté todo de golpe.
—David Muñoz me tiene acorralada desde la alcaldía —dije, viendo cómo Sofía dejaba de masticar, sorprendida—. En el ayuntamiento me dijeron que mi pazo no está registrado como construcción, solo como terreno rústico, y recalificar los terrenos puede tardar lo que tarda en crecer un bosque. Y con el mismo resultado: nada.
Sofía asintió, siempre tan comprensiva, mientras yo seguía desahogándome.
—Si detengo las obras o, peor aún, si me obligan a demoler la casa, la gente del pueblo va a pensar que me aproveché de ellos o que los engañé. ¡Van a creer que nunca abriré el centro turístico! —añadí, ya al borde de un colapso—. Y David Muñoz dejó claro que me va a poner todas las trabas posibles. ¡Estoy atrapada, Sofía!
Ella levantó una mano, calmada como siempre, la voz de la razón.
—Vicky, tranquila. Aunque no es mala idea lo del centro turístico, tenemos que pensar con claridad. Vamos a ver cómo manejamos a Muñoz —dijo con su habitual tono pausado—. Ahora, dime, ¿empezaste las obras sin permiso?
Me encogí de hombros, avergonzada.
—Sí... Después de la reunión con los aldeanos, los voluntarios aparecieron al día siguiente, listos para trabajar. ¿Qué les iba a decir? ¿Que se volvieran a casa porque estaba atrapada en un limbo burocrático?
Sofía alzó una ceja, con la mirada de quien sabe que las cosas están a punto de complicarse más.
—Eso es... complicado, pero no es el fin del mundo —dijo Víctor, intentando ser positivo.
—Vale, siguiente pregunta: ¿les hiciste contratos a los trabajadores? —preguntó Sofía, con la esperanza de una respuesta afirmativa.
—Si, hice un contrato con la empresa constructora, —respondí, moviendo la cabeza como si esa respuesta pesara toneladas.
—¿Y la gente del pueblo? —insistió Sofía.
—Ellos vinieron como voluntarios. No me pidieron dinero, y confían en que no venderé el pazo a Muñoz, sino que lo convertiré en un centro turístico —contesté rápidamente, intentando no parecer más desorganizada de lo que ya me sentía.
Sofía me miró fijamente, claramente esperando una mejor explicación.
—Ya, pero… ¿por qué no les hiciste contratos? —preguntó, cruzándose de brazos.
—Porque todo empezó de manera muy espontánea —admití, frotándome la frente, agotada de darle vueltas al tema—. Vinieron con buena voluntad, solo querían ayudar. No me pareció bien decirles que firmaran papeles cuando algunos solo venían un par de horas después de trabajar en sus cosas. Parecía ridículo hacerles contratos para eso.
Sofía se quedó en silencio, reflexionando.
—Entiendo que fue algo informal, pero eso también es arriesgado, Vicky. Ya sabes cómo son las leyes laborales. Aunque sea por un día, tienes que cubrirte. Y Muñoz, sabiendo cómo es, podría usar eso en tu contra.
Justo entonces, Mario, que había estado callado, intervino.
—Los planos del pazo deben estar en algún sitio. Este edificio es una copia en miniatura del palacio de Lira, así que deben existir. ¿No te dieron algo cuando heredaste el pazo?
Negué con la cabeza.
—El notario solo me dio una nota simple para aceptar el legado, nada de planos de los edificios —dije, viendo cómo la esperanza de Mario se desinflaba.
Sofía suspiró, ya acostumbrada al caos.
—Bueno, podemos investigar eso después.
Entonces, Mario dejó caer una pequeña bomba.
—Sofía, ¿me podrías llevar mañana a Madrid? Necesito hablar con un amigo del catastro. Si hay algo en los registros, él lo sabrá.
—Claro —respondió Sofía, sonriendo—, pero con una condición.
—¿Qué condición? —pregunté.
—Mario, prométeme que aceptarás una comida con mis padres. Si no, no me creerán cuando les diga que te encontré aquí.
Mario sonrió, algo incómodo.
—Está bien —dijo, resignado.
Al día siguiente, Sofía y Mario se fueron a Madrid. Víctor también se fue temprano al trabajo, tenía un día de vacunación de ganado. Así que en el pazo nos quedamos solo Mar, Pablo y yo. Durante el desayuno, discutimos qué trabajos podríamos pausar sin afectar demasiado los avances. Era evidente que debía parar las obras con la constructora, pero decidimos que podríamos seguir trabajando en el huerto y en el invernadero, cosas que no nos podrían prohibir.
La mañana empezó sospechosamente tranquila. Y si algo me han enseñado las películas de terror, es que cuando todo está demasiado en calma, el monstruo está por aparecer. Justo cuando pensaba que tendríamos un día en paz… lo vi.
Un coche se detuvo frente al pazo. Al principio pensé que eran turistas perdidos, pero no. De él bajaron dos hombres trajeados, con gafas de sol y carpetas que parecían a punto de explotar. Mi estómago dio un vuelco.
—¿Son del ayuntamiento? —murmuré, sintiendo que el apocalipsis se acercaba—. Perfecto, justo lo que me faltaba.
Pablo, a mi lado, me miró con una expresión que gritaba “esto huele a Muñoz”.
—Es cosa de Muñoz —dijo, como un Sherlock rural—. Seguro que se enteró de que fuiste al urbanismo y ha mandado estos buitres. ¿Y si no les abrimos la puerta?
—Espera —dije, intentando mantener la calma—. A lo mejor no es tan grave…
Poco sabía yo que el día iba a empeorar. Fui a abrir la puerta, poniendo mi mejor cara de "no me multen, soy buena gente".
—Buenos días, señora —dijo uno de los funcionarios con una voz tan monótona que, por un momento, esperé que dijera “Recalculando ruta”—. Nos gustaría hablar con la señora Catalina María Victoria Maroto de Castro.
Al principio quise mentir, que no era yo y que no la conocía de nada, o que no estaba en casa, pero luego me di cuenta de que eso sólo empeoraría mi situación.
- Sí, soy yo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta visita? - pregunté.