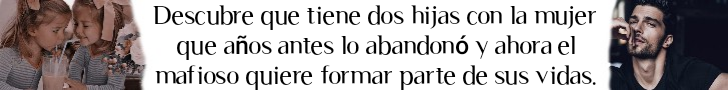Requiem por mi mano ausente
Capítulo 9
Capítulo 9
La majestuosa fachada del Palacio Garnier…
… se alzaba frente a nosotros. Tuve que detener a Kaminsky para que no se lanzara hacia las escalinatas y convencerlo para que entráramos justo antes de comenzar el concierto.
—¿Por qué perdernos ni un solo minuto? —me increpaba, tratando de evitar mi resistencia—. Es una ocasión única que no debemos desaprovechar. Me muero por pavonearme subiendo la gran escalera de mármol y por admirar las pinturas de Chagall.
—Te lo he explicado ya: prefiero entrar cuando estén a punto de apagar las luces.
—Tus prevenciones son una tontería. Katrina no va a aparecer, al menos no mientras dure la actuación. Y al terminar, tal y como deseas, saldremos unos minutos antes. ¿Dónde está el peligro?
Logré contener su impaciencia. A las ocho y media en punto subíamos por la escalinata que daba acceso al recinto. En la recepción nos encontramos con un problema: la invitación era personal. Kaminsky palideció. Por fortuna mi butaca estaba ubicada en uno de los palcos laterales de la segunda planta, donde quedaban asientos libres. Compré su localidad y subimos por la espectacular escalera de mármol a nuestro palco sin apenas cruzarnos con nadie, tan solo con algunos rezagados que con premura se dirigían a sus asientos. Ocupamos los nuestros justo cuando los primeros compases de la Obertura, de Korsakov, sonaban en el aire. Con una inclinación de cabeza saludamos a las dos personas con las que compartíamos el palco. Le cedí a Kaminsky mi butaca en la primera fila y yo ocupé otra detrás, mucho menos visible. No discutió mi decisión.
Desde el accidente no había vuelto asistir a ningún concierto. No habría podido soportarlo. Y, sin embargo, ahí estaba yo, en la ópera, aceptando la invitación de un fantasma.
El dolor, tal y como había supuesto, surgió pujante. Las heridas iban abriéndose al golpe de cada nota, de cada compás, y comenzaban a sangrar. En la penumbra cerré los ojos y contuve la respiración. El corazón me latía desacompasado mientras intentaba concentrarme en la música; no obstante, aún a base de desasosiego, más que sumergirse, como que fue transportado por aquella melodía que llenaba el espacio, poblándolo de sugestivos aromas, como el frasco de sensual perfume al que te acercas anticipando el goce de los sentidos.
Los aplausos del público me sobresaltaron. Las luces se encendieron. Desde donde estaba podía ver a las personas que ocupaban los palcos de enfrente, aplaudiendo, puestas en pie. Mi amigo también se había levantado. Se giró hacia mí. Tenía el rostro encendido.
—Maravillosa, esplendorosa. ¡Qué interpretación!
En verdad había sido magnífica. Durante varios momentos pude sustraerme de mis preocupaciones y disfrutar del gran Korsakov. Los músicos salieron del escenario arropados por enardecidos aplausos.
Nos habíamos quedado solos. Nuestros acompañantes salieron al pasillo aprovechando el intermedio.
—Vamos a dar una vuelta —sugirió Kaminsky
—Yo no me muevo de aquí.
—Vamos, hombre. Hay muchas cosas que admirar en la Garnier.
—Ve tú.
Sabiendo que serían inútiles sus esfuerzos para convencerme, me dejó solo.
Me acerqué al borde del palco y, sentado en la butaca de la parte izquierda, observé el escenario mientras pensaba en lo que habría sido mi carrera de no haber sufrido el accidente. Eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Nunca habría imaginado que Francesca pudiera ser el elemento desestabilizador de mi vida. Había muerto. Lo lamentaba y me sentí culpable durante mucho tiempo, pero de alguna manera me arrastró con ella.
Apenas habían pasado un par de minutos cuando la puerta del palco se abrió. Hasta mí llegaron los murmullos de la gente que conversaba en los pasillos. Supuse que era Kaminsky.
—Corto paseo —afirmé sin volverme.
Carraspeó antes de contestar:
—Es que me encontrado con alguien.
Giré la cabeza y mis peores presagios se materializaron. Se hizo a un lado y Katrina apareció tras él.
Un silencio tenso nos envolvió a los tres. Ella lo rompió:
—Hola, Lawrence. Me alegro mucho de que hayas venido.
Sentí como si una bocanada de aire frío me congelara el alma, y una súbita descarga de adrenalina me tensó por completo. No era capaz de mover un solo músculo.
—Bueno, creo que es mejor que os deje solos —sugirió Kaminsky dirigiéndose hacia la puerta.
Lo miré acusador.
«Traidor».
Katrina lo detuvo.
—No, espera. En breve se reanudará el concierto. Es mejor que salgamos nosotros.
Iba a negarme, pero en esos momentos regresaron las personas con las que compartíamos el palco. No era cuestión de montar un número.
Me levanté y, al pasar junto a Kaminsky, le eché una mirada asesina. Él se encogió de hombros y me susurró: «Lo siento, me ha abordado. No he podido evitarlo».
Seguí a Katrina por los pasillos como un autómata hasta un saloncito privado, intentando controlar mi nerviosismo por el caos interno que me asolaba. Una vez allí, me invitó a sentarme en uno de los sillones tapizados en rojo distribuidos por la estancia. Ella lo hizo frente a mí.
Durante un tiempo, que se me hizo eterno, fui incapaz de pronunciar una sola palabra. Ella tampoco dijo nada. Ambos nos observamos con atención envueltos en un cúmulo de emociones y recuerdos. Katrina, en su inspección, se detuvo en mi mano contrahecha. Sus ojos se ensombrecieron, pero no hizo ningún comentario. La introduje en el bolsillo de la americana. No quería su compasión ni su lástima.
—¿Deseas tomar algo? —me preguntó, por fin.
Tampoco le respondí de inmediato. Seguía examinando a la mujer que había salido de mi vida años atrás y cuyo recuerdo me había perseguido como una sombra.
—Un whisky doble estaría bien —le contesté, rompiendo mi mutismo.