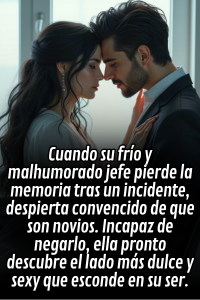Robaste mi futuro
Capítulo 1
1
Domingo, 25 de agosto de 1957
Barbara Johnson
18 años
—Bobby, cariño, date prisa. Ya sabes que el joven profesor es severo con el tiempo.
Salí del baño mientras tarareaba junto a Elvis que no fuera cruel conmigo, la canción sonaba a través del radio transistor en mi habitación. Me acerqué al espejo, solté los rulos negros y recogí mi cabello en una cola de caballo.
Subí las medias y calcé los zapatos puntiagudos con tacón de media pulgada de alto. Fueron regalo del abuelo por mis recién cumplidos dieciocho años. A pesar de regañarlo por gastar en ese lujo, no pude evitar llenarlo de besos y bailar con el calzado por cada rincón de la sala.
Caminé hasta la cama y terminé de ajustar el sostén largo. Acomodé los senos dentro de la pieza, en esa forma triangular como la punta de un cohete, directo hacia el espacio exterior. Entonces me coloqué el girdle[1] y sujeté las medias a él con los cinchos.
Ambas piezas acentuaban esa figura de reloj de arena que mi abuela insistía en cuidar desde que me volví mujer unos años antes. Según ella: «El cuerpo de una fémina no debe de ir suelto, hija. Todo tiene que estar en su lugar». Por último, me coloqué el slip[2] de nilón.
Tomé el vestido y lo deslicé por mi silueta.
—Bobby, niña, esperamos por ti.
La abuela abrió la puerta de la habitación. Contuvo el aliento y sus ojos se humedecieron. Un brillo resplandeciente se adueñó de su terrosa mirada.
—¿Y bien?
—Muy femenina.
Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios y solté el aire que ni siquiera sabía que contenía. Me hubiera encantado lucir el «estilo nuevo» que todas mis amigas utilizaban, pero esas faldas voluminosas necesitaban mucha tela, algo que los vestidos de mamá no tenían. Apenas comenzábamos a salir del racionamiento de la Segunda Guerra Mundial cuando los hombres tuvieron que partir a Corea.
Hacía un par de meses ella y la abuela tomaron mis medidas y fue fácil deducir cuál sería mi regalo de cumpleaños… Un vestido. Mamá conocía muy bien mi talla de pantalón. Ella trabajaba en la fábrica de rayón y, si alguna pieza tenía un desperfecto, ella lo separaba para mí. Mi armario tenía cinco o seis prendas y desde mi cumpleaños, el día anterior, tres vestidos ceñidos al cuerpo. Aunque no lo dijo, sabía que eran las mejores prendas de mamá. Los que utilizó solo en ocasiones especiales. No era que fuéramos pobres, era que los vestidos y yo teníamos una historia que no deseaba recordar.
Pero al cumplir dieciocho debía lucir como una mujer, mas no permitiría que mamá gastara su dinero. Los abuelos se mudaron con nosotras hacía cinco años y ella se negaba a aceptar su ayuda. Durante dos años atendí mesas en la fuente de sodas y desde hacía un mes trabajaba en el área de niños en el Mick or Mack que abrió en la avenida Memorial. Casi todo lo que ganaba se lo escondía a mamá en su bolso.
Ya llegaría el día en que decidiría comprarme un vestido nuevo. Por lo pronto, los de ella eran hermosos, con grandes estampados de flores, rayas y cuadros.
Me coloqué los guantes mientras la abuela acomodaba el sombrero en mi cabeza y repasaba mi boca con su labial rojo.
—Solo un poquito. —Me guiñó un ojo.
Llegamos a la sala. Mamá y el abuelo nos esperaban en el sillón cubierto de plástico, veían una repetición de What’s my line. Ambos se pusieron de pie. Ella corrió a abrazarme. El abuelo irradiaba felicidad… Hasta que se fijó en mi rostro.
—Esos labios —me amonestó.
—Padre, déjala. —Mamá acomodó mi cabello ondulado producto de los rulos. Se le veía feliz—. Es solo por hoy, recuerda que vamos a celebrar.
—Nunca me ha gustado. —El rostro del abuelo se mantuvo adusto y pensé que tendría que quitarme el cosmético.
—Te casaste conmigo, ¿no? —intervino la abuela.
—Exacto. Tú eres una mujer casada. De ella van a pensar que es una aprendiz de flapper.
Mi madre y mi abuela rieron.
—Hacía mucho que no escuchaba esa frase.
Mamá cubrió la boca con la mano para ocultar su sonrisa, si bien el brillo de travesura en su mirada era inconfundible. Entretanto, yo me pregunté qué significaba esa expresión.
Salimos de la casa y subimos al Ford, propiedad del abuelo. Un auto del año veintitrés, sin embargo, lucía como el primer día con los cuidados que le daba. Fue un regalo, y solo se utilizaba para pasear los domingos.
Llegamos a la iglesia y saludamos al reverendo en la entrada. Siempre asistíamos a la primera misa del día. El tiempo era un concepto que debía respetarse y, contrario a cualquier otro día de la semana, el domingo estaba estructurado… Ojalá todos los días fueran así.
El pastor nos recordó el picnic que se celebraría la próxima semana. La abuela contribuiría con su pastel arremolinado de chocolate. Era uno de los pasteles favoritos de la comunidad, sin saber que ella sacó la receta de una revista y que no tenía mantequilla, huevo, ni leche. Era de los días de racionamiento.