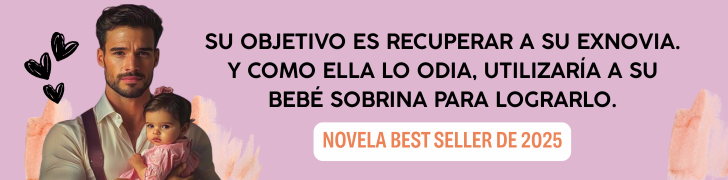Robaste mi futuro
Capítulo 5
5
Viernes, 30 de agosto de 1957
James Montgomery
55 años
Revisé las fórmulas matemáticas y observé a través del telescopio. A partir de esa noche, las estrellas y los planetas tenían la alineación necesaria, la curva perfecta.
Sin embargo, según mis cálculos tenía el tiempo justo. Cuando Barbara llegara el domingo a casa, ella y yo viajaríamos al futuro. No sabía cómo justificaría el acercarme y pedirle que me acompañara, pero tenía que asegurarme de ponerla a salvo. Yo volvería a nuestro punto en el tiempo inicial y reestablecería el orden, antes de regresarla. Conforme a mi prueba, en la mañana, todo saldría como lo tenía planeado.
Continué moviendo el pie mientras anotaba los números y reajustaba las ecuaciones. Hacía ocho años acudí a una ponencia de Kurt Gödel[1], en Princeton, donde él expuso una solución de universo rotatorio que no admitía la noción global de tiempo y simultaneidad. Agarré los documentos una vez más. Según él, existían curvas cerradas en el tiempo que permitían viajar al futuro. Sin embargo, al completarse el círculo en el viaje, lograbas regresar a tu punto de partida. En sus hipótesis era posible viajar al pasado. No obstante, solo al mismo lugar y momento del que saliste.
Levanté la mirada de las ecuaciones al escuchar que llamaban a la puerta. Observé el reloj que estaba encima del escritorio, faltaban unos minutos para las tres de la mañana. Fruncí el ceño, no eran horas de visita y John, mi hijo, tenía su propia llave.
No me percaté de cuánto tiempo estuve sentado hasta que me puse en pie, la espalda y las piernas se quejaron al cambiar de posición. Ya no era un joven, hacía mucho que dejé de serlo.
El siguiente toque fue un poco más bajo, como si quien esperara no estuviera seguro de sus intenciones. Me apresuré, si bien cuando abrí la puerta di dos pasos atrás. Jamás esperé ver, ese día, a la persona frente a mí.
—¡¿Barbara?!
Me quedé inmóvil y sin saber cómo reaccionar. Al ver el estado en que ella se encontraba, deseé ir tras el tal Michael y demostrarle la verdadera hombría. Si bien, no era capaz de alejarme de ella. Levanté la mano y estrujé mis labios hasta el mentón. Jamás la vi en las condiciones en que llegó. Cubierta de fango y rasguños. No tenía idea de qué sucedió. Solo una cosa era segura, algo cambió. Barbara jamás estuvo en casa en esa fecha.
Rehuyó de mi mirada y dijo:
—¿Podría llevarme a casa, profesor?
Observé sobre su hombro y entrecerré los ojos, llegó sola. Me pregunté por qué no estaba en casa, mas no me correspondía cuestionarla. Le permití el paso y ella caminó de puntitas en un intento de no manchar el suelo como si eso pudiera importarme más que su bienestar. Mis pensamientos no… no… Si ese patán se atrevió a tocarla, no tendría compasión de él.
—¿Vas a decirme qué pasó? —Ni siquiera me percaté de que me crucé de brazos y que mi tono de voz denotaba una aspereza que no iba dirigida a ella, sin embargo, no la podía contener.
—Solo quiero saber si puede llevarme, profesor. Si no, continuaré mi camino.
Ese pequeño calambre, invisible para los demás, me comenzó en el ojo derecho y se extendió por todo mi cuerpo hasta apoderarse de mí.
—¡No quiero tus insolencias ahora, Bobby! Llegas a casa de madrugada, cubierta de fango y con raspones en el rostro.
Se le desmesuraron los ojos mientras contenía el aliento. La tensión que se apoderó de mi mandíbula me provocó un dolor agudo. Sentía el pecho apretado y la garganta seca. En los últimos dieciocho años jamás la llamé por ese diminutivo que era tan íntimo. Tenía que recomponerme y actuar con frialdad. Eso era lo correcto. Pero antes…
—Barbara, necesito saberlo, ¿te hizo daño? —Ella negó con la cabeza, aún incapaz de contestarme con palabras. Cierto alivio me embargó por lo que cerré los ojos y solté una bocanada de aire ruidosa—. Dejaré una muda de ropa fuera de la puerta del baño. Cuando termines, y te sientas cómoda, estaré en la sala. Hay que desinfectar tus heridas.
—No es necesario. —Al parecer, ella recuperó la seguridad, pues se veía mucho más alta y el fulgor en la mirada se restauró.
La conocía tan bien que sabía cuánto detestaba el color de sus ojos. El gris era tan pálido que solo el iris y la pupila se distinguían de la esclerótica, mas eso no los convertía en fríos o distantes. No existía mujer en el sur que tuviera la calidez que esa mirada grisácea transmitía.
Asentí mientras agarraba el sombrero y abrigo del perchero.
—Creo que tienes razón. Te llevaré a casa en esas condiciones y me quedaré a escuchar cómo te sermonearán hasta el amanecer. Estoy seguro de que en nada se comparará con la regañina del domingo.
Barbara tomó una gran bocanada de aire como si estuviera dispuesta a desmentir mis palabras. Abrió la boca… y volvió a cerrarla en un segundo. Tenía las nacaradas mejillas teñidas de un leve tono rosado, a la vez que daba media vuelta enfurruñada y caminaba hasta el baño.
Una sonrisa se adueñó de mis labios antes de poder detenerla, y tuve suerte de que ella no me vio. Sacudí la cabeza ante lo inapropiado de mi reacción. No debía olvidar que era la nieta de mis mejores amigos, que incluso podría ser la mía.